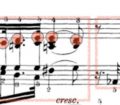1. La pregunta robótica
Una de las razones que nos lleva a considerar The ghost in the shell [1] como un objeto de estudio especialmente fructífero en lo tocante al problema de la representación cinematográfica robótica postmoderna es, sin duda, la conflictiva relación entre identidad y espejismo del yo que plantea. No nos resulta extraño, en este sentido, que uno de los textos a los que se recurre de manera constante para explicar el nacimiento de esa cinematografía postmoderna sea precisamente Blade Runner (Ridley Scott, 1982), en la que al margen de ciertas estructuras formales ya por completo postmodernas –pastiche de géneros, novedades en el tratamiento de la dirección de arte… – se encuentra abierta la brecha en la que el sujeto comienza a intuir que una serie de nuevos elementos –los robóticos– se están empezando a introducir en su universo imaginario. Incómodo punto de vista en el que:
La mayor parte de la sociedad está empleada en el sector terciario, es decir, se dedica al juego de los símbolos vacíos. El interés existencial se ha desplazado del mundo objetivo a los universos de los símbolos; el valor ya no está en los objetos, sino en el tráfico de las informaciones; los pensamientos sentimientos, deseos y actos se robotizan… (AROZENA, 2003, 11).
Símbolos que podemos señalar con facilidad como vacíos, en efecto, siempre y cuando se mantengan en la posición en la que única y exclusivamente responden a esas demandas de formas de la que siempre parece pender el género humano. Ahora bien, el problema –ya presente y sugerido, por lo demás, en los siniestros autómatas de Hoffmann– se encuentra cuando algo falla en esa vacuidad del robot o del ciborg que se resiste a su propio vaciado-de-sentido. A su ser-nada, ser herramienta, ser pura materia incapaz de dar significado y lugar a su propia presencia en el mundo.
Se trata, por supuesto, de una de las cuestiones capitales de la ciencia-ficción: por qué el robot no se contenta con serlo sino que, de manera absolutamente impredecible, traspasa el margen del símbolo / herramienta y se señala como algo parecido a un sujeto. Y, por lo tanto, a un sujeto escindido y preso de su propia angustia.
Y es que este tipo de obras parecen ejercer una profunda y siniestra fascinación sobre nosotros. Durante los últimos años, sin ir más lejos, se han seguido estrenando cintas en las que la división sujeto / robot se manifiesta en toda su violencia, con títulos tan dispares como Terminator salvation (McG, 2009), Soy un cyborg (Saibogujiman kwenchana, Chan-wook Park, 2006) o Yo, robot (I, Robot, Alex Proyas, 2004). En todas ellas hay una brutal necesidad de auto-reconocimiento, de compaginar su presencia en el mundo con una narración, con una Ley que lo sustente. Ese mecanismo se aprecia incluso en esos títulos en los que las criaturas cibernéticas intentan, desesperadamente, nombrarse a sí mismos, inscribirse en sus propios relatos.
Lo que se desprende de esta situación no es sino una extraña complejidad entre el espectador postmoderno y toda esa colección de robots que parecen tener serios problemas para dicho nombrarse, para localizarse en el panorama global. De ahí la inmensa carga de empatía que ha parecido despertar durante las últimas décadas el famoso Replicante Roy Batty (Rutger Hauer) de Blade Runner, incluyendo su movimiento asesino contra un padre que nada puede decirle de su propia existencia. Algo hay, por lo tanto, en ese cuerpo biónico –una experiencia de la angustia– de la que sin duda sabe el espectador humano. Porque, hora es de decirlo, lo terrible del dilema existencial ciborg viene a ser que no se trata sino de una dolorosa mascarada de la propia pregunta universal sobre la identidad y sobre la Ley que pretende sustentarla. La tramoya –los chips, la jerga futurista, los implantes y las más o menos elaboradas teorías filosóficas que defienden los recién llegados– sólo es la portadora de una pregunta mucho más antigua. La pregunta sobre nosotros mismos, ésa en la que “si los robots están creados por los hombres, no tememos a la máquina sino a nosotros mismos” (PÉREZ ROMERO, 2009, 4).
2. Nuevos cuerpos, nuevos goces
Hay en el pregenérico de The ghost in the shell una presentación de las líneas básicas de esa angustia postmoderna que podemos leer detenidamente. Se ofrece una suerte de revelación de la propia mirada de la enunciación que no deja de resultar sorprendente.
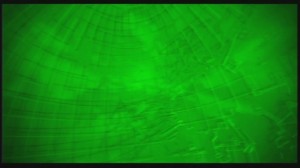
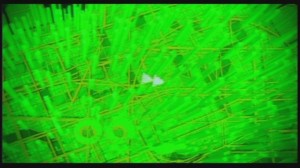

Allí, desde una oscuridad absoluta parece conjurarse de pronto un haz de un verde cegador –color que remitiría a las viejas pantallas de los primeros ordenadores, cuyas limitadas paletas cromáticas trabajaban en gamas compuestas por verdes, negros y blancos– que da paso a una topografía urbana indescifrable. El punto de vista querría introducirse precisamente en ese caos que se despliega de manera confusa ante nosotros –la banda sonora está invadida de una suerte de jerga policial– y para ello comienza un descenso en el que se confunden los trazados, las calles, los breves destellos de luz que señalan a los transeúntes y a sus vehículos. Se trata, sin duda, de una extraña mirada, de lo que podría considerarse un plano subjetivo. ¿De quién? Obviamente: de ese demiurgo que acaba de generar para nosotros todo un cosmos tecnológico, un territorio caótico (¿qué son esas cifras?, ¿a quién remiten?) en el que, sin embargo, algo es invocado. Algo que se concreta, por lo demás, cuando ese travelling imposible concluye –en otro movimiento de cámara que desciende desde lo alto del cielo nocturno de la ciudad postmoderna– en un cuerpo.



Y deberíamos añadir: en un cuerpo deseable. En un cuerpo femenino, encaramado como si de una gárgola ciberpunk se tratara sobre esa ciudad nocturna y compuesta por impenetrables bloques de viviendas, fábricas que humean en las lejanías y luces de neón que generan una aurora artificial. Es el territorio clásico de la ciencia ficción, y del mismo modo, esa mujer parece responder también a los arquetipos femeninos que lo componen, en esa delgada línea en la que la fisicidad de su cuerpo (sus formas son contundentemente precisas, poco después tendremos la ocasión de comprobar por qué) y su vestuario ceñido parecen integrar de manera armónica una totalidad estética. Conocemos ese territorio: el de los artistas del ciberpunk, el de los H. R. Giger, los Yann Minh, de todos los constructores y herederos de la iconografía de la llamada Nueva Carne. Nos encontramos en un nuevo marco de deseo que ya estaba presente en la obra de Scott, pero que ahora se corresponde del mismo modo aquí con la virtualidad pura de esa imagen animada. Ni siquiera hay un referente real en el que anudar nuestro deseo como espectadores: todo allí es fabulación, forma, otredad.
Pero allí se descubre a esa mujer que otea en la ciudad postmoderna. Como si de la continuación del plano subjetivo inicial se tratara, muy pronto vamos a tener la oportunidad de mirar por sus ojos, penetrando las fronteras del espacio urbano y escuchando las conversaciones que tienen sus moradores. Nos resulta imposible no pensar en los ángeles de Wim Wenders paseándose por una metrópoli que nada les oculta en El cielo sobre Berlín (Der himmel ubre Berlin, 1987), con la diferencia de que lo que entonces era un conmovedor acercamiento a los sentimientos cotidianos de los habitantes, ahora se ha traducido brutalmente en una jerga política y de control que nos resulta –de nuevo– incomprensible.
Así que ése es el universo en el que transcurre la ficción: una falsificación en la que los mensajes de la Ley –los políticos, la policía, los cuerpos especiales de seguridad… – se convierten en un ruido de fondo impenetrable, una especie de hermético juego de salón en el que el espectador apenas es invitado a participar. De hecho, uno de los rasgos más asfixiantes del relato narrado en The ghost in the shell es en sí la dificultad para seguir –salvo un detenido ejercicio de varios visionados– todo este magma de órdenes, traiciones, contra-espionajes y demás operadores gubernamentales / políticos de la ficción. Todo un universo al que nosotros hemos llegado in media res mediante aquella mirada inicial que es, simple y llanamente, incomprensible. Algo de esto parece traducirse cuando un personaje le pregunte a esa mujer (la Mayor Kusanagi) “qué son todos esos ruidos que tiene hoy en su cerebro”, a lo que responde lacónicamente: “Debe de ser un cable suelto”.
Y en este caso, deberíamos tomar las palabras del personaje protagonista de la manera más literal posible: se trata, sin duda, de un “cable suelto” –esto es, de un inconfundible brote de locura, de un cortocircuito que impide que todo funcione con normalidad– lo que está provocando dichos “ruidos” en su “cerebro”. Una locura que señala con precisión el problema fundamental que Kusanagi tendrá que afrontar a lo largo del metraje: la duda sobre su propia condición humana, sobre lo poco que pudiera quedar de humano en ella tras el volcado de su “cerebro” en ese cuerpo robótico [2]. Pero, de manera sorprendente, nos encontraremos con otros dos rasgos necesarios para comprender ese “cable suelto” que pone en marcha toda la acción de la cinta. El primero de ellos llega a nosotros de manera sutil pero contundente cuando la propia Mayor se desnuda para arrojarse al vacío.

Su cuerpo, iluminado con dureza por el neón implacable de la sociedad futurista, muestra con total precisión cuál es la condición que ha tenido que pagar por someterse a ese proceso de “robotización industrial”, por ese cuerpo perfecto y preparado por completo para cumplir su función profesional: prescindir de su sexo. Kusanagi, por lo tanto, nada puede saber del placer, en tanto dicho cuerpo perfeccionado ha elidido en su totalidad esa parte animal –humana– que debería encontrarse precisamente allí. En su lugar, como muestra la propia película, un nuevo objeto debe ser introducido: se trata de una pistola, cuyas resonancias fálicas habituales deben ser ahora desterradas para leerlas en su plena literalidad. Su presencia junto a la piel desnuda de la mujer es, después de todo, lo único capaz de pronunciar algo sobre ese goce robótico que contemplaremos en unos instantes.

Y es que resulta extraño que esa única y diminuta pistola que la mujer coloca allí, junto al espacio mismo de su goce frustrado, sea capaz de organizar la carnicería con la que comienza The ghost in the shell. Allí donde toda una serie de inquietantes figuras masculinas parecen enredarse en la maraña de una Ley llena de agujeros y términos vaciados de cualquier sentido –una Ley inútil– se impone esa segunda naturaleza del cuerpo humano como algo efímero, breve, incapaz de sostenerse en el umbral mismo del horror. Cuando uno de esos hombres afirma representar “a una democracia pacífica”, se desata, de manera completamente brusca, el asesinato.
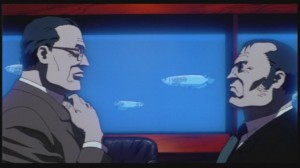


¿De qué democracia se puede estar hablando cuando aquéllos que manejan la Ley se pronuncian en términos intraducibles? Y lo que es más importante, ¿cómo se puede articular cualquier pensamiento allí donde lo único que impera es ese vaciado del lenguaje tan nocivo para el sujeto y que resulta uno de los rasgos habituales en las sociedades del bienestar? El tremendo agujero en la pared, la manera en la que el cuerpo del hombre se descompone en un literal estallido homicida no sólo puede explicarse por una pequeña pistola: debe ser efecto de algo más. De algo necesariamente imposible de digerir, de ese goce amputado, ninguneado, elidido en su cuerpo robótico que revienta ahora mismo en su reverso puro, en un goce siniestro que se eleva contra el cuerpo del hombre. Si tanto el goce del hombre y de la mujer viene por fuerza mediado por el lugar que ambos ocupan en el campo simbólico, el comienzo de The ghost in the shell nos presenta la paradoja de una mujer que, pese a la perfección artificial de su cuerpo deseable, ha sido desterrada de cualquier lugar que no sea el de la producción: producción homicida. Y, por extensión, cuyas capacidades robóticas la han conducido a esa brutal paradoja que ya señaló Slavoj Zizek:
Por un lado, cada vez confío menos en mi propio cuerpo, mi actividad corporal se reduce cada vez más a dar señales a máquinas para que hagan el trabajo por mí (clickear con el ratón, etc…); por otro lado, refuerzo mi cuerpo, lo “hiperactivo” a través del body-building, del jogging, de suplementos farmacéuticos, cuando no de implantes directos, de modo que, paradójicamente, el superman hiperactivo coincide con el inválido que sólo puede moverse con la ayuda de prótesis reguladas (2006, 223).
3. Escisión robótica
Todo el desarrollo narrativo de The ghost in the shell propone una interesante variación sobre lo que ya estaba propuesto en Blade Runner en la que nos gustaría detenernos. Una suerte de división entre lo robótico y lo humano cuya eficacia se ha ido difuminando violentamente durante los últimos años. La lectura de Blade Runner –pero también de otros clásicos de la ciencia ficción como Metropolis (Fritz Lang, 1927) – propone una distinción de base entre los individuos nacidos humanos y, por lo tanto, dotados a priori de una suerte de naturaleza única y de capacidades éticas y sentimentales, y por otro, de esos robots cuya apariencia es engañosa y cuyo descubrimiento de las propias capacidades éticas y sentimentales parece llevar a sus inteligencias artificiales a una especie de callejón sin salida existencial. Sin embargo, agotando las cintas hasta las últimas consecuencias seguíamos moviéndonos en el mismo sentido: el robot había sido generado de manera artificial, era un inmenso Otro –falso, controlable, reducible a una serie de programaciones mecánicas más o menos complejas– y sus torpes intentos por vestirse con ropajes humanos estaban condenados a un fracaso en toda lectura fílmica que consiguiera bloquear los sentimientos de simpatía que despiertan sobre el analista. O lo que es lo mismo: aunque los robots pronuncien arrebatadores e inspirados monólogos como el que cierra Blade Runner, siguen siendo extraños, mecánicos, no-humanos.
Sin embargo, en The ghost in the shell [3], esa misma división se pondría en duda en tanto la práctica totalidad del cuerpo se reemplaza en una colección más o menos depurada de implantes y ampliaciones que parecen suplir las carencias obvias del cuerpo humano corriente. Por un lado, toda esa nueva colección de artilugios y gadgets varios que se ponen al servicio de los hombres apenas sirven para acceder a la información o a la comunicación de manera inalámbrica –una versión injertada en el cuerpo de las tecnologías actuales de conexión a la red– o para reemplazar los órganos que no son lo productivos en su totalidad en la lucha contra el crimen. Por otro –y esto es, sin duda, lo que hace de la película que nos ocupa un objeto de estudio especialmente interesante– la constante ampliación de los límites humanos con implantes tecnológicos acaba por provocar una dolorosa fractura emocional en el sujeto. Algo de esto puede leerse en la secuencia en la que Kusanagi practica la natación.



En esa división espacial señalada a la perfección por la dualidad aire / exterior en la que el cuerpo del sujeto robótico parece estar flotando se propone una escisión completa en términos de su personalidad. Escisión que mostraría su naturaleza más desgarradora cuando el reflejo de Kusanagi, proyectado en ese cielo anaranjado – ¿una identidad mejor?, ¿un yo que pudiera estar por encima de mí? O quizá, a juzgar por el tono violentamente rojizo de ese cielo, ¿un yo que ardiera, que provocara una pasión verdadera en el interior del sujeto? – se desvanece. La unión de ambos reversos es imposible, la fusión de esas dos naturalezas que deberían coincidir en mitad del plano se deshacen frente a los ojos del espectador y lo que queda, en su lugar, es ese angustioso encuadre en el que el cuerpo de la Mayor, una vez ascendido, clava sus ojos –biónicos– en un profundo gesto de angustia.
Y por cierto, que la desgarradora mirada está proyectada precisamente hacia ese cielo desde el que el demiurgo comenzaba la enunciación con aquel plano de descenso hacia la ciudad virtual. Una mirada en la que se puede aprehender la necesidad de comprender qué queda de humano en ella, cómo puede sobrevivir a esa brutal escisión entre su cuerpo robótico –en el que no cabe deseo alguno– y su carencia de emociones. Algo así se señala también en otro momento de la cinta, cuando en mitad de un viaje en barca, parece encontrarse con otra portadora de su mismo cuerpo en uno de los edificios cercanos.



Se repite, de nuevo, la misma estrategia estética con leves variaciones (agua / cielo – preeminencia del azul / preeminencia del naranja), provocando así un intenso choque de contrastes que demuestran esa contundente escisión. Y de la misma manera, la única solución posible sería esa mirada desesperada e incrédula que Kusanagi proyecta, en esta ocasión hacia el fuera de campo.
4. Soluciones virtuales para la escisión
La escisión que recorre la película sólo puede explicarse en términos de ese sexo ausente (amputado, borrado, como si de una extraña pesadilla castradora total se tratase) y la profunda mirada de angustia que la Mayor tiene que inventarse desde su naturaleza robótica. De ahí que una de las subtramas más complejas y hermosas de la cinta (la sutil relación sentimental entre Batou, otro ciborg de la Sección 9, y la propia Mayor) llegue hasta nosotros con un dramatismo sorprendente. Sin embargo, hay un tercer elemento en ese insólito triángulo de deseo descorporeizado: el antagonista de la ficción, elocuentemente llamado Titiritero o Maestro de Marionetas. Elemento que, por cierto, es el único protagonista de la cinta cuya naturaleza es en su totalidad virtual, no humana. En los propios términos que maneja la cinta: el único personaje que no tiene alma.
La decisión final de la Mayor de fusionarse con el Titiritero parece responder a aquellas reflexiones sobre la relación entre el cuerpo sexuado, la angustia y el amor:
El ser del cuerpo, ciertamente, es sexuado, pero esto es secundario como dicen. Y como lo demuestra la experiencia, de estas huellas no depende el goce del cuerpo en tanto simboliza al Otro. Esto lo corrobora la más simple consideración del asunto. ¿De qué se trata entonces del amor? El amor, ¿es (…) hacerse uno? ¿Es el Eros la tensión hacia el Uno? (LACAN, 1982, 6).
El problema planteado por The ghost in the shell sería, en última instancia, como ese Uno hacia el que parece conducir el amor no es sino una solución desesperada, bufonesca, del todo incomprensible. La unión de aquellas dos unidades ficcionales sólo puede tener lugar en el plano informático, un intercambio de datos por completo virtual tan traumático y brutal que garantizara el borrado de la siempre incómoda subjetividad. El nuevo sujeto informático, combinado on-line, ya no tiene que responder a la pregunta “Qué soy yo”. Por tanto el cuerpo que resulta de ese acto (que podría pensarse una extraña versión radical y virtual de la conjunción del Eros y el Tanatos: yo muero en mi fusión para que nazca algo sin mi angustia) será necesariamente inquietante, problemático.


El cuerpo de esa extraña niña con la que se cierra The ghost in the shell parece haber retornado con toda su crueldad a los autómatas hoffmannianos de los que hablábamos al principio, y por extensión, al eco de lo siniestro en Freud. Es, después de todo, la única solución que The ghost in the shell se atreve a poner sobre el tapete del sujeto postmoderno.
Bibliografía
AROZENA, Teresa, Promesas y prótesis en Revista Latente: revista de historia y estética del audiovisual, ISSN: 1697-459X, Nº 1, 2003, pp. 77-20.
LACAN, Jacques, Seminario XX: Aun, Editorial Psikolibro, versión en PDF no publicada en papel.
PÉREZ ROMERO, Enrique, El hombre contra el hombre en Versión Original, ISSN: 1886-7227, Nº176, 2009, pp. 4-5.
ZIZEK, Slavoj, Lacrimae Rerum: Ensayos sobre cine moderno y ciberespacio, Random House Mondadori, Madrid, 2006.
Notas
[1] Durante todo el artículo nos referiremos únicamente al primer texto fílmico dirigido por Mamoru Oshii en 1995. Pese al inmenso valor en la misma dirección que plantea la existencia de los cómics originales, la brillante secuela Ghost in the shell 2: Innocence (Mamoru Oshii, 2004) o de las series Ghost in the shell: Stand Alone Complex (emitida en Japón entre Octubre y Marzo de 2002-2003), hemos decidido optar por realizar sólo un análisis en profundidad del texto audiovisual seminal.
[2] No dejan de ser absolutamente asombrosos y productivos los movimientos que han tenido lugar en el interior mismo de los usos lingüísticos en el texto. Así, la palabra “alma” ha sido desplazada de forma conveniente hacia el término “espíritu”. Sin embargo, la traducción española no ha respetado el verdadero e inquietante matiz que tiene el original ghost, esto es, literalmente: “fantasma” o “espectro”.
[3] Y no podemos dejar de señalar ese antecedente fallido que ya se encontraba latente en Robocop (Paul Verhoeven, 1987), en la que un policía norteamericano era reconstruido tras un brutal ataque hasta convertirse en uno de los más famosos ciborg de la historia del cine. Del mismo modo, en uno de los capítulos más brillantes de la primera temporada de Ghost in the shell: Stand Alone Complex –Nº 3: Android and I– se volverá a retomar el debate sobre la humanidad de los robots en un doble homenaje a Marshall McLuhan y a Jean-Luc Godard.