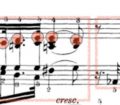Como expresa el título, me propongo unir el tema del cuerpo con el de las máquinas, que fue el del número anterior, porque me parece que no es casual que a los editores se les haya ocurrido esta concatenación, primero aquéllas y luego éste. ¿Y si se hubieran asociado no sólo en mi deseo de verlos juntos, que es claro, sino también en el del inconsciente de esta revista? Así lo asumiré, de manera que, tratándolos en este artículo como un binomio, creo responder a dos intenciones.
Cuerpo y máquina podrían reunirse en la idea del hombre-máquina, que tiene sus orígenes en algunos filósofos materialistas como La Mettrie, quien publicó un libro con ese título en 1748, pero aquí nos queremos referir no tanto al hombre sólo materia, que sería la idea de estos filósofos, sino al hombre que no siente, al hombre robotizado, por lo que nos sirven mejor como primeros ejemplos algunos relatos del siglo XX, como Men of iron, de Guy Endore, publicada en 1940, o Jack Kirby, que lo usó en sus dibujos para 2001: una odisea en el espacio con su personaje X-51, un cómic basado en la novela homónima de Arthur C. Clarke. Y la idea de un hombre maquinizado, esclavizado, asemejado a las máquinas, se vio también en películas como Tiempos modernos o Metrópolis, y, en una versión de fuerza extrema añadida, en Rambo, Terminator o Robocop.
Otros cómics posteriores, como Hulk, el Marv de Sin City o Conan, (personajes en los que, por cierto, es interesante notar algunos de sus apodos, como la masa, o el bárbaro…) también describen situaciones y sujetos que tienen como denominador común la violencia del entorno y el miedo subsiguiente en el ambiente, variando sólo en el modo en que a él responden los individuos: contraídos y asustados unos, inhumanos y violentos casi todos.
¿El miedo? Seguramente sea la emoción más básica y común del ser humano. Dice John Berger [1] que mientras que en los animales el miedo es una respuesta a una señal, en el hombre es algo endémico. Quizás se pueda decir que en los animales tiene la función primordial de hacerlos precavidos, de resguardarlos, mantenerlos vigilantes ante el peligro real y prestos a atacar o a huir de él si es necesario, es decir, es un miedo con una función protectora, pero que en el hombre, además de este miedo protector, hay otro que se instala y se queda ahí y que no sirve para proteger del peligro porque éste no es tangible, o bien funciona como una alarma crónica porque la amenaza es ubicua o permanente…El resultado, en todo caso, es que este miedo se incorpora como una segunda piel y retrae al ser humano, lo encoge, lo cierra a la experiencia, le impide el gozo, la alegría, el amor y, en definitiva, la vida. Es de este miedo del que deseo hablar aquí.
¿De dónde nace ese miedo? Creo que, casi siempre, de la necesidad que de él tiene el poder, porque es un arma colosal de control, la mayor quizás, que bien administrada por las diferentes formas de aquél, consigue que los sujetos se conviertan en ovejas asustadas, escondidas, sin ánimo de exigir, pedir o, no digamos ya, tomar por la fuerza sus derechos. Siendo tan barato y tan eficaz no es de extrañar que haya sido tan recurrido desde siempre; a lo largo de la historia y en toda clase de sociedades, sobre todo en las más jerarquizadas, el miedo ha sido el mejor aliado de quiénes detentaban la autoridad.
Su efecto es aniquilador: transforma la agresividad justificada, que no es sino una manifestación de potencia, en resignación o retraimiento: el control se in-corpora, y en el cuerpo del hombre encogido por el miedo se detiene la respiración, se contrae la musculatura, los movimientos se hacen mecánicos, desaparece la energía vital –que no es lo mismo que la fuerza–, con el resultado final de que el sujeto se parece a un robot, a una máquina, y así el miedo lo hace un autómata obediente, encorsetado en una coraza muscular y emocional permanentemente preparada para una guerra que nunca enfrenta y que se revela autodestructiva.
La ausencia de conciencia del problema es un rasgo definitorio en este proceso: el miedo se incorpora pero no se inscribe, no se registra; el hombre maquinizado por el miedo no sabe que lo es, acepta su estatus como si fuese la naturaleza misma. Como dice el filósofo portugués José Gil [2], este hombre común y asustado dice o piensa “¡es la vida!”, como si eso que le pasa, eso que todavía, aunque remotamente, siente en algún lugar profundo de su ser, fuera inevitable, formase parte de la existencia o, peor, que aún viendo su situación miserable, aceptara resignado que no tiene atribuciones para estar del lado de la “otra vida” posible. Y es así porque este miedo omnímodo no tiene palabras, no se reconoce; está ahí, perfunde todos los estratos de la vida colectiva e individual, pero no se nombra.
No es sólo esta analogía de la coraza la que convierte en máquina al hombre con miedo, también es el modo en que es tratado por quienes lo usan: como máquina se le repara para que vuelva a ser útil, quitándole y poniéndole piezas o levantándole el ánimo para enviarlo de nuevo a la trinchera o al tajo del trabajo alienante. Buena parte de la farmacoterapia moderna funciona bajo ese principio, el de reparar elementos que funcionan mal, fragmentos del ser que no son éste, estratos que se separan sin atender a la totalidad. Y otras formas de reparación de la salud –algunas quirúrgicas y muy mediáticas– son ejemplos aún más notables de taller mecánico. No pretendo decir que no sean útiles ni que carezcan de efectos beneficiosos, ni mucho menos pongo en duda la buena voluntad de quiénes las usan (las usamos), pero me interesa destacar esa semejanza porque creo que, a pesar de sus posibles bondades, tiene causas enraizadas en una visión fragmentaria del ser humano, y efectos que quizás podrían potenciar esa fragmentación. De aquí al ciborg, al verdadero hombre deshumanizado y mitad robot, hay menos distancia.
Al respecto de la salud, es interesante observar el modo en que el ciudadano común se enfrenta al hecho de la enfermedad ahora, con frecuencia como un fallo al que él es ajeno, o como algo que está mal sin que él tenga ninguna responsabilidad, y por lo que puede exigir al taller sanitario que se le arregle de la misma manera que lo exige cuando algo va mal en su coche en período de garantía. Alguien podrá pensar que esto es un error corregible modificando el modo en que el taller hace sus ofertas, o sea, disminuyendo la llamada accesibilidad a los servicios sanitarios (para continuar con este ejemplo), pero en mi opinión eso no cambiaría la esencia del problema que está, al menos en parte, en cómo nos ve nuestro sistema social: no como seres integrados y completos, sino como una suma de componentes, lo que es, justamente, una de las características de las máquinas, que son descomponibles en elementos armables y desarmables.
El hombre fragmentado, acorazado por su propia musculatura contraída por el miedo, como lo vieron Wilhem Reich y Alexander Lowen, si no es del todo una máquina está en el camino de serlo pronto. ¿Qué puede faltarle? Poca cosa: las máquinas no piensan por ahora, él sí, pero ¿cuánto piensa nuestro hombre/mujer actual? O, mejor, ¿qué piensa? ¿Cuánto pensamiento propio, original, creativo, produce? ¿Se piensa a sí mismo? Lo que observamos en el entorno no es muy alentador.
En las sociedades democráticas actuales –en unas más que en otras, desde luego– el miedo se ha revestido de formas de apariencia aceptable: competitividad feroz, continuas evaluaciones y controles (la protesta del psicoanalista Jesús Ambel a este respecto recogida en el diario “Granada Hoy” de 24.03.10, me parece lúcida) [3]; las cámaras de vigilancia cada vez más presentes en los espacios públicos y privados; la amplificación interesada que se hace de la llamada inseguridad ciudadana; la corrupción y la impunidad de los corruptos, generadoras de desolación e impotencia en el ciudadano común; la falta de justicia; la precariedad en los empleos; la prepotencia de quiénes detentan el poder; la ausencia de control de quiénes están en él por quiénes se supone que debiéramos poder controlarlos.
Hay amenazas más que sobradas para que el miedo se inscriba, se incorpore y se torne sin objeto, “y, no obstante, ubicuo, compañero de todos los instantes, dolencia que se agarra a la piel del espíritu y por eso no se ve, pudiéndose incluso no sentir, como si no estuviese inscrito en nosotros”, como dice José Gil. Las circunstancias no son favorables, desde luego, nunca tanto como ahora se ha controlado la libertad, el pensamiento, la creatividad de los hombres y mujeres, jamás ha sido tan grande el poder de quiénes quieren máquinas y no seres humanos, nunca han tenido tantos y tan eficaces medios de sometimiento. Pero no es esta vertiente sociopolítica la que me interesa destacar en este breve artículo, sino el resultado final, la descripción de la escritura corporal de todo ese conjunto de fuerzas que actúan sobre él y ella, es decir, la consecuencia de un sistema que parece cuidadosamente diseñado para contraer y hacer infelices a los individuos.
Porque, como dice Stanley Keleman [4], al final de la vida somos nuestra historia hecha carne, y si nada hacemos el resultado será inevitable. Nadie escapa a esa inscripción en el cuerpo de su propia historia. No sólo la cara es el espejo del alma, el cuerpo entero es espejo del espacio interior y la encarnación de la biografía individual suma de las experiencias, emociones, y de las reacciones emocionales y corporales frente al entorno. El hombre-máquina será una realidad en un cuerpo acorazado e inflexible, forma externa de un espacio interior aterrorizado. Y su propia coraza aumenta su terror porque no respira y no puede sentir la energía vital, entrando así en un círculo que perpetúa su estado.
Mi experiencia en el trabajo con presos me ha dejado ver que abundan entre ellos los cuerpos compactos, con frecuencia musculosos, carentes de la menor flexibilidad a pesar de su juventud. La mayoría de ellos son, lo sabe todo el mundo, resultado de la violencia, receptores de golpes desde que nacen, producto molesto e inevitable del engranaje –otra vez un concepto mecánico– de una sociedad en que la única emoción que se distribuye generosamente es el miedo.
¿Soluciones? Como me decía hace poco un amigo experto en plásticos a propósito de los derivados cancerígenos que campan libremente por lo que se nos da de comer, no cabe esperar soluciones políticas, porque la frontera entre lo político y lo económico apenas existe hoy. Las únicas soluciones posibles serán sólo sociales e individuales, y de abajo a arriba, nunca al contrario.
Cuando el hombre reclame con potencia lo que es suyo, su libertad de existir sin miedo, su cuerpo se ablandará y respirará, podrá vivir y amar enteramente. Ese hombre se asociará a otros también libres y el miedo colectivo disminuirá. Ése es el único camino social posible. A nivel individual, creo que las terapias psicocorporales, como el análisis bioenergético, pueden ser un medio útil para quienes desean salir del miedo irracional a un entorno irracional, pero sólo combinando acción social con conciencia y trabajo personal cabrán cambios dignos de un ser humano nuevo y libre.
Notas
[1] Berger, John. Mirar. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2001.
[2] Gil, José. Portugal, hoje. O medo de existir. Relógio D’Água Editores. Lisboa, 2005.
[3] “La nueva cultura de la evaluación es un atentado a las libertades”
[4] Keleman, Stanley. La experiencia somática. Editorial Desclée de Brouwer. Bilbao, 1997.