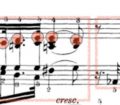Aun a riesgo de simplificar, se puede decir que el turista ocasional (para entendernos: el de las dos semanas de pragmática en Cancún, Tailandia o Benidorm) se define por su manera impresionista de mirar y describir lo que ha vivido, y porque a partir de sus esquemas y códigos culturales, que aplica sin piedad y a menudo sin querer, vuelve al hogar con todo un bagaje de bocetos y anécdotas (además de fotos, vídeos y “souvenires”) que es más que propenso a compartir con amigos o víctimas casuales. El viajero, en cambio, es el que se enfrenta a largas y aventureras rutas, el que quiere explorar, conocer nuevas realidades, el que persigue con mirada expresionista el sueño de lo diferente, de la dificultad enriquecedora y del futuro regreso a Ítaca con todo lo que habrá sabido acumular durante el viaje. Diferente de ambos casos, finalmente, es el de aquellos que deliberadamente (esto es, sin la necesidad o voluntad de huir de la miseria, de la opresión o de las bombas) abandonan el hogar porque aspiran a un nuevo modo de vida, un cambio radical, y con esta idea se mudan a un país extranjero, por lo común “más pobre”, “tradicional” y “auténtico”, donde acaban residiendo durante años, a veces, a veces por toda la vida que les queda.
Éste, precisamente, es el caso del escritor inglés Tahir Shah, hijo y nieto de viajeros y consolidado autor de novelas de viajes y mudanzas (como Un año en Provenza o Bajo el sol de Toscana), quien decide, un buen día, abandonar Inglaterra para irse a vivir a Marruecos con toda la familia. Experiencia luego plasmada en las páginas del libro del que nos ocupamos. Mansión del Califa (Dar Khalifa) es, en efecto, el nombre de la casa que Shah compra en Casablanca, un palacete abandonado situado al lado de un barrio de chabolas. El título de la novela es, pues, sumamente indicativo, ya que en ella se narra la aventura de la familia Shah al ocupar, vivir e intentar reformar esta suntuosa y ruinosa mansión.
Tahir Shah es un buen descriptor (y si les parece poco, no era ésta la intención). Lo más notable es que en sus páginas apenas encuentran cabida esas fáciles tendencias que caracterizan a tantos relatos de este tipo: el gusto por el costumbrismo, el fino análisis antropológico y la ironía de la mirada ajena. Sencillamente, Shah se presenta como un escritor inglés que quiere vivir en la casa que compró y en el país que eligió a pesar de que cambiar de costumbres y enfrentarse a otra realidad no siempre resultan operaciones cómodas. De hecho, cada capítulo del libro relata dificultades y desencuentros: Shah tiene sus planes, pero llevarlos a cabo se resuelve a menudo en una cuestión peliaguda.
Así, entre plan y plan y entre problema y problema, desfilan ante nosotros los nuevos personajes que llenan la vida de la familia Shah (los tres guardas “heredados” con la casa, el anciano vecino coleccionista de sellos, el “gangster” del barrio y su esposa, Kamal, el enigmático asistente factotum, etc.), las nuevas tradiciones con las que entran en contacto (los yinn, la búsqueda constante de baraka, el refranero marroquí, la sabiduría del Islam “encarnada” en los quehaceres diarios de la gente, etc.), la vida en Marruecos (el mes de ayuno del Ramadán, la fiesta del cordero, los mercados, los trabajos de artesanía tradicional, la gastronomía, la burocracia, la censura, etc.) y, naturalmente, la “presencia física” de Casablanca, con sus barrios, sus calles y su historia.
La Mansión del Califa es una buena novela. Honesta, cuando menos. Inútil, por lo tanto, investigar lo que en ella es pura invención y lo que es vivencia personal del autor. Es más sabio atenerse al pacto de ficcionalidad que el texto nos propone. Tampoco es útil preguntarse si lo que Shah describe corresponde al Marruecos real, tal y como se vive y puede vivirse in situ. Ya se sabe: la percepción de una cultura varía de persona a persona, sean estas turistas, viajeros, foráneos decididos o simples autóctonos.
La lectura de la novela nos ofrece un retrato vívido de la ciudad, de sus personajes, de sus historias, y, más allá de cualquier pintoresquismo, la conciencia de lo que presupone vivir en contacto con tradiciones, hábitos y supersticiones diferentes de aquellas a las que nos acostumbraron. Porque vivir en, y a través de, otra cultura necesariamente implica una serie ininterrumpida de compromisos, más o menos violentos, más o menos impuestos, más o menos satisfactorios. Al final, si se persiste (con valor, terquedad o simple inconsciencia), resulta secundario que uno acabe sintiéndose más fuerte, o más cansado, que uno se salga con la suya, o que se resigne, que se deje vencer por el cambio, por la nostalgia o aun por el arrepentimiento. Porque todo compromiso verdadero, se viva como se viva, comporta aprender, comporta renovarse, comporta crecer, y hay quien dice que la vida no es mucho más que eso. La Mansión del Califa nos recuerda, con sencillez y buen humor, la importancia (y más aún: lo inevitable) del compromiso, y esto, en mi opinión, es un gran mérito.