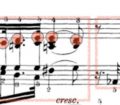Claus Peter Ortlieb [*]
Difícilmente se hallará otro subsistema de la sociedad moderna que, tanto en el concepto que tiene de sí mismo como en la percepción pública, se muestre tan resistente a la crítica como las hard sciences, la «ciencia auténtica» en el sentido de aquella frase de Kant según la cual «en cada teoría particular de la naturaleza se encuentra tanta ciencia auténtica como matemáticas se encuentren en ella» [1]. No es que falten críticas de las ciencias naturales, como las que han venido proponiendo sobre todo, desde los años setenta en adelante, el feminismo y los movimientos alternativos. El que la utilización social de los descubrimientos científicos es asunto más que delicado, es para muchos científicos poco menos que un lugar común; y de sus filas provienen las críticas más rigurosas y más competentes de tales desarrollos. Pero ¿qué puede haber de criticable en el conocimiento científico mismo, en el descubrimiento de leyes naturales y hechos irrebatibles? Así la pregunta por una ciencia distinta, que plantea la crítica feminista, de antemano ni siquiera se toma en serio como pregunta ni se la percibe como problema: más bien se la rebate con la repregunta burlona de si acaso a partir de ahora no será válida ya la ley de la caída o si dos y dos dejarán de ser cuatro; con lo cual toda discusión ulterior resulta superflua.
La imagen empirista de la ciencia no valorativa
Tal actitud defensiva, inmunizadora a toda crítica, se alimenta de la idea de las ciencias naturales como una herramienta neutra, la «ciencia no valorativa». Hay que observar, de entrada, que ese ideal constituye históricamente una posición de repliegue. Los contemporáneos de Galileo, como Francis Bacon, Thomas Hobbes o René Descartes, tenían un concepto mucho más ambicioso del pensamiento científico, entendido como camino a la buena vida, a la paz perpetua y, en suma, a la solución de todos los problemas asequibles al conocimiento humano. No voy a ocuparme aquí de esas concepciones, ya que en la era de la tecnología nuclear y de los riesgos ecológicos globales provocados por la aplicación de los descubrimientos científicos, de todas maneras no queda ya quien las defienda.
La concepción moderna de la ciencia no valorativa resulta, en cambio, más dura de pelar. En su variante más bien ingenua, que podemos suponer predominante entre el público no especializado, el conocimiento científico se presenta sencillamente como un conjunto de proposiciones verdaderas acerca de la naturaleza, obtenidas mediante observaciones exactas y la descripción matemática precisa de éstas. Esta imagen ha sido fomentada sobre todo por el positivismo.
En vista de las innegables rupturas que jalonan la historia de las ciencias naturales, y que serían a todas luces imposibles si se tratara de un método que se limita a constatar hechos, los científicos mismos, en cuanto reflexionan sobre ello, ven la cuestión de modo más diferenciado, suponiendo que el pensamiento humano en su imperfección acaso no llegue nunca a descubrir la plena verdad. Lo que la mayoría de ellos comparten, sin embargo, con el público informado es la idea de que hay una visión de la naturaleza que es válida universalmente, para todos los seres humanos por igual e independientemente de las formas de sociedad, y que el progreso científico consiste en aproximar el estado del conocimiento cada vez más a dicha visión. Esa concepción es indisociable de la idea de un desarrollo lineal, el progreso científico, cuyos orígenes se proyectan a la prehistoria humana o aún más lejos, como hace, por ejemplo, Popper [2].
Uno de los rasgos característicos de las ciencias de naturaleza es que históricamente no han surgido más que en una sola cultura, la sociedad burguesa. Aun así, la Ilustración ha logrado proclamar la universalidad de esa forma de conocimiento que le es propia, como corresponde a la concepción que ella tiene de sí misma como estadio último y más elevado de la historia humana. Esa concepción objetivista del conocimiento científico no se puede refutar desde fuera, con la mera indicación de su contexto cultural y social. Por consiguiente, analizaré la actividad científico-matemática, en primer lugar, de modo inmanente, partiendo de Immanuel Kant. Siguiendo en este punto a SohnRethel [3], Greiff [4] y Müller [5], creo que el gran filósofo de la Ilustración ha desarrollado ya los instrumentos que permiten disolver el pensamiento ilustrado desde dentro, aunque él mismo no haya dado ese segundo paso.
El empirista David Hume (de quien Kant decía que lo había despertado del «sueño dogmático») había demostrado ya que una fundamentación empirista del conocimiento objetivo es imposible, dado que ninguna ley de la naturaleza puede deducirse de modo concluyente de la experiencia: «Pues toda inferencia a partir de la experiencia presupone que el futuro se parecerá al pasado y que unas fuerzas iguales se asociarán a unas propiedades sensibles iguales. Si se concibiera la sospecha de que el curso de la naturaleza pudiera cambiar y que la regla para el futuro no estuviera condenada al pasado, entonces toda experiencia sería inútil y no podría dar pie a inferencia ni conclusión alguna. Por consiguiente, es imposible que fundamento alguno de experiencia pueda avalar tal parecido entre el pasado y el futuro, ya que esas fundamentaciones se apoyan en el presupuesto de ese parecido» [6]. El empirista honrado debe hacerse escéptico si no quiere engañarse: «Paréceme que los solos objetos de las ciencias abstractas o demostrativas son la magnitud y el número, y que todo intento de ensanchar esas formas de conocimiento más perfectas más allá de esos límites sólo conducen a ilusión y engaño» [7]. Lo cual no impide, sin embargo, que el empirismo moderno lo intente una y otra vez, insistiendo en una fundamentación empirista de todo conocimiento científico de la naturaleza. Con todo, la forma de conocimiento históricamente más reciente que se refería exclusivamente a la experiencia inmediata (si es que alguna vez hubo tal cosa) parece haber sido la teoría aristotélica de la naturaleza con sus adaptaciones medievales. Frente a éstas, la ciencia moderna de la naturaleza se constituye precisamente mediante la disociación del conocimiento empírico inmediato, y en esta «revolución del modo de pensar» (Kant) consiste su éxito peculiar [8]. Trataré en lo siguiente ilustrar o llamar a recuerdo ese hecho mediante algunos ejemplos de los inicios de la ciencia moderna.
Geocentrismo y heliocentrismo
El ascenso de la época burguesa comienza con un modelo matemático. Nicolás Copérnico (1473-1543), en el libro De revolutionibus orbium coelestium, impreso poco antes de su muerte, rompe con la concepción ptolemaica o geocéntrica del mundo que dominaba durante la Edad Media. En forma modificada, la concepción copernicana del mundo pertenece al acervo seguro de nuestro saber. Ninguna persona ilustrada quisiera rechazarla a favor del sistema ptolemaico. Pero ¿cómo lo sabemos? Los hombres de la Edad Media, en fin de cuentas, sabían otra cosa, y cuanto se puede observar a simple vista habla a su favor. Una respuesta tan banal como cierta es que tal saber nos fue comunicado en edad temprana por la escuela y los libros.
Es evidente que no puede haber ninguna observación astronómica que coincida con una de las dos concepciones del mundo y no con la otra, ya que, en cuanto a la observación se refiere, las dos son del todo idénticas. Desde el punto de vista de la física moderna, se trata sencillamente de un cambio del sistema de referencia.
Tampoco el telescopio, que Galileo empleó por primera vez en la observación de los movimientos celestes, puede aportar aquí decisión alguna. Lo que observó Galileo fue el movimiento de las lunas de Júpiter alrededor del planeta, pero eso no demuestra la verdad del sistema copernicano, o por lo menos no la demuestra mediante la observación sino, en todo caso, sobre la base de un principio universal según el cual los cuerpos celestes más pequeños giran en torno a los más grandes.
Ese concepto de principio universal, de las «leyes de la naturaleza», y el concepto concomitante de sencillez se impusieron durante el siglo y medio que separan a Copérnico de Newton. Así es que ya Copérnico mismo, en el prólogo de su obra de 1543, redactado como carta al papa Pablo III, no insiste tanto en el mejor ajuste a los datos de observación como, por el contrario, en las categorías de orden y uniformidad.
El ajuste a los datos de observación no podía ser relevante para la decisión entre el sistema copernicano y ptolemaico, entre otras cosas porque tal ajuste, como es sabido, era imposible de lograr sobre la base de los movimientos circulares postulados por ambos sistemas. Sólo con Juan Kepler (1571-1630) las órbitas circulares se sustituyen por elipses, y por primera vez un principio unitario consigue explicar una gran variedad de observaciones astronómicas. Kepler se toma muy en serio el ajuste entre la predicción y la observación: según su propio testimonio, una discrepancia de sólo ocho minutos lo impulsó a desechar una hipótesis anterior y a reformar la entera astronomía.
Aun así, el concepto central del sistema científico de Kepler es el de la armonía, en el sentido de una «visión del mundo como cosmos ordenado y estructurado conforme a leyes geométricas» [9]. Ese modo de pensar puede ilustrarse con el siguiente pasaje del Mysterium cosmographicum (1596), en el cual se relacionan las órbitas planetarias con los cinco cuerpos platónicos: «La Tierra es la medida de todas las demás órbitas. Circunscribe a la Tierra un dodecaedro; la esfera que lo encierra es Marte. Circunscribe a la órbita de Marte un tetraedro; la esfera que lo encierra es Júpiter. Circunscribe a la órbita de Júpiter un cubo; la esfera que lo encierra es Saturno. Ahora inserta en la órbita de la Tierra es un icosaedro; la esfera inscrita a éste es Venus. En la órbita de Venus inserta un octaedro; la esfera inscrita a éste es Mercurio. He aquí la causa del número de los planetas». Desde el punto de vista actual, en vista de los planetas que se han descubierto desde entonces, el argumento yerra; pero evidencia el peso que tenía, en el sistema de Kepler, la especulación autónoma, orientada por ideas puramente matemáticas, en comparación con los datos empíricos.
La fundamentación del método experimental
Galileo Galilei (1564-1642), contemporáneo de Kepler, pasa por ser hombre más sobrio que éste y de métodos menos especulativos, aunque tampoco los suyos partían en modo alguno de la experiencia inmediata. Mulser pone en solfa la concepción empirista, para la cual la observación debe ser el punto de partida de toda ciencia natural, parodiando como sigue la consabida leyenda acerca de Galileo y la torre inclinada: «Un día el joven Galileo se subió a la torre inclinada de su Pisa natal, llevando consigo diversos objetos que con visible placer dejó caer desde arriba, uno tras otro: una bola de plomo, un telescopio viejo, sus gafas, un cucharón, un farolillo de papel, unos plumones, algo de polen y un pájaro. Luego bajó corriendo y constató que la bola, el cucharón, las gafas y el telescopio yacían sobre la hierba, mientras el farolillo estaba bajando ante sus ojos; algunos plumones seguían bailando en el aire, el polen había sido presa del viento y no se detectaba ya, y el pájaro, deseoso de altura y lontananza, desapareció por los aires. Galileo resumió los resultados del experimento proclamando: “Todos los cuerpos caen a la misma velocidad”» [10].
Hay también, desde luego, una versión heroica de esta leyenda, especie de mito del empirismo, según la cual Galileo desafió a la ciencia aristotélica demostrando su falsedad, ante los profesores y estudiantes reunidos de la universidad de Pisa, mediante unos experimentos llevados a cabo desde lo alto del campanario pisano. Esa historia, escrita por primera vez unos sesenta años después del supuesto acontecimiento y luego retomada una y otra vez por los historiadores de la ciencia, adornándola con ulteriores detalles, contradice todas las usanzas universitarias de aquel tiempo; Galileo mismo, que en tan alto grado dominaba el arte de exhibir sus propios méritos, jamás la mencionó; y lo que es más, los experimentos, tal como se describen, habrían fracasado [11].
Ahora bien, Galileo ha descrito en su voluminosa obra con mucha exactitud los métodos que empleaba y que él mismo había desarrollado; y no sorprende que sean muy distintos de lo que refiere la leyenda. El procedimiento típico se ilustra, en la tercera jornada de los Discorsi de 1638, mediante el ejemplo de la caída libre. No empieza con una observación sino con una definición matemática: «Llamamos movimiento igualmente, esto es, uniformemente acelerado, a aquel que, partiendo del reposo, adquiere, en tiempos iguales, iguales incrementos de rapidez» [12]. Sigue una proporción matemática: «Si un móvil cae, partiendo en reposo, con un movimiento uniformemente acelerado, los espacios por él recorridos en cualquier tiempo que sea están entre sí… como los cuadrados de los tiempos» [13]; proposición que primero se demuestra matemáticamente. Sólo después empieza la demostración empírica, pero no en forma de observaciones que se puedan realizar a simple vista, sino a modo de instrucciones para crear unas condiciones experimentales que se acerquen lo más que puedan al ideal del movimiento uniformemente acelerado [14].
Se trata, en suma, de crear deliberadamente una situación que se aproxime lo más posible a las condiciones ideales que supone la construcción matemática. El experimento obviamente no puede estar nunca en el origen de semejante investigación; sólo puede ser su final, ya que las condiciones experimentales han de crearse en función de una finalidad, y eso sólo puede hacerse conociendo el fin y, por tanto, bajo la dirección de la teoría.
Nunca se insistirá lo bastante en la diferencia entre la observación y el experimento. El pasar por alto esa diferencia ha inducido a error a muchos, como, por ejemplo, a Emil Strauss, quien, en la introducción a su traducción alemana del Diálogo de Galileo, de 1890, aduce como prueba de la superioridad de la ciencia moderna sobre los modos de pensar medievales y otros «la falsa, e incluso necia, afirmación aristotélica… de que la velocidad de caída de un cuerpo es proporcional a su peso e inversamente proporcional a la densidad del medio». La frase ofrece un bello ejemplo del típico pensamiento ilustrado que cree que su propia forma de conocimiento es la única posible y que los miembros de otras culturas, que llegan a resultados distintos, han de ser simplemente gente estúpida u obcecada. El caso es que Aristóteles no estaba tan equivocado, mientras se trate de observaciones cotidianas. Dicho de otra manera: Galileo, de haber procedido tal como lo refiere la leyenda de la torre inclinada, habría llegado a un resultado parecido. El resultado enteramente distinto de Galileo, formulado como ley de la caída, se debe a un método muy distinto que consiste precisamente, entre otras cosas, en hacer abstracción de la «densidad del medio». Su comprobación experimental presupone que se puedan crear unas condiciones experimentales que permitan tratar la densidad como factor negligible.
Como es sabido, los experimentos pueden fracasar. En una carta a Carcaville de 1637, Galileo subraya que eso no quita valor a las reflexiones teóricas: «Si la experiencia demuestra que las propiedades que hemos deducido hallan confirmación en la caída libre de los cuerpos naturales, podremos afirmar sin riesgo de equivocarnos que el movimiento de caída concreto es idéntico a aquel que hemos definido y presupuesto; de no ser así, nuestras demostraciones no pierden, sin embargo, nada de su fuerza y consistencia, dado que habían de valer únicamente bajo el presupuesto que hemos establecido» [15]. En la terminología moderna del siglo XX, habiéndose convertido la matemática en disciplina autónoma, eso significa que la corrección de las demostraciones matemáticas no depende de ninguna comprobación empírica: principio que hoy en día se considera evidente; hacía falta, sin embargo, que a alguien se le ocurriese aproximarse de esta manera al conocimiento de la naturaleza.
De hecho, pueden tener sentido unas representaciones abstractas incluso de unos movimientos enteramente irreales que no se observan en parte alguna; de eso justamente vive la física (y con ella, todas las ciencias matemáticas de la naturaleza) por lo menos desde Isaac Newton (1642-1727) en adelante.
En sus Principia, Newton consiguió una fundamentación matemático-deductiva y unificadora de los movimientos celestes y la física sublunar. Para ello hubo de extraer del concepto galileano de movimiento (que no es un concepto empírico sino matemático) la consecuencia extrema, la de «explicar lo real por lo imposible» [16]. Lo ilustraremos examinando algunos de sus axiomas: «Todos los cuerpos perseveran en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, salvo que se vean forzados a cambiar ese estado por fuerzas impresas» [17]. Se trata, por así decir, de una ley natural en subjuntivo: jamás se ha observado semejante movimiento uniforme en línea recta, y Newton sabe que no puede haber tal movimiento, ya que conforme a su propia ley de gravitación no hay espacio en que no actúe fuerza alguna. Lo cual no le impide, sin embargo, colocar al principio de sus Principia una ley que no es susceptible de ninguna comprobación empírica inmediata: «El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa, y se hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esa fuerza» [18]. De nuevo toda experiencia empírica inmediata milita contra Newton y, una vez más, a favor de Aristóteles, quien afirmaba que una fuerza es necesaria para mantener un movimiento, mientras que el cambio (disminución de velocidad) se produce por sí solo.
También el concepto de fuerza, central para la teoría de Newton, es de índole no empírica: las fuerzas no se dejan observar ni medir directamente; lo que se puede medir son solamente los efectos que les atribuye la teoría.
Como gente moderna que somos, estamos habituados a ver el mundo a la luz de las concepciones y los principios fundamentales de la ciencia moderna, hasta tal punto que creemos haberlos extraído de la experiencia y la observación. «No nos damos cuenta de la audacia de la aserción de Galileo de que “el libro de la naturaleza está escrito en caracteres geométricos”, como tampoco somos conscientes del carácter paradójico de su decisión de tratar la mecánica como una rama de las matemáticas, es decir, de sustituir el mundo real de la experiencia cotidiana por un mundo geométrico hipostasiado» [19]; la audacia de deducir unas proposiciones acerca de la naturaleza, en contra de toda plausibilidad empírica, de conceptos matemáticos tales como tiempo, espacio y movimiento. La concepción de la naturaleza que de ello deriva, y que tan evidente nos parece a nosotros, en la Antigüedad griega o en la Edad Media habría sido juzgada errónea y aun absurda [20].
La revolución de los modos de pensar
Sobre todo la descripción precisa que Galileo nos ofrece de su procedimiento hace posible determinar sistemáticamente el método que se formó durante el lapso de tiempo que separa a Copérnico de Newton, y que sigue siendo fundamental para las ciencias matemáticas de la naturaleza. Un examen crítico revela que dicho método se funda sobre una serie de suposiciones fundamentales que se apoyan mutuamente, pero que a su vez no son susceptibles de fundamentación empírica alguna, sino que, por el contrario, preceden a todo conocimiento científico.
Las ciencias matemáticas de la naturaleza se fundan sobre el supuesto de que hay unas leyes de la naturaleza universalmente válidas, es decir, independientes de lugar y tiempo. Ese supuesto no se puede demostrar por simple observación; la realidad parece más bien desordenada e irregular. La ciencia aristotélica sostenía que las esferas celestes obedecen a unas leyes enteramente distintas de las del mundo sublunar, si es que puede decirse siquiera que hablaba de «leyes» en el mismo sentido que nosotros, pues la idea de unas leyes universales de la naturaleza presupone un concepto objetivo de un tiempo lineal y divisible a discreción, así como un concepto de espacio homogéneo (y no, por ejemplo, dividido en esferas).
La siguiente suposición afirma que las leyes de la naturaleza se pueden describir en términos matemáticos, supuesto que subyace al concepto de medición, central para las ciencias de la naturaleza; pues de lo contrario, la idea de buscar las leyes de la naturaleza por vía de la medición carecería de sentido.
La desordenada y variopinta realidad no se puede medir; por tanto, se procede de otro modo, como evidencian, por ejemplo, todos los escritos de Galileo y de Newton. En el principio está un experimento mental, o sea la formulación de unas condiciones ideales (qué pasaría si…), de las cuales se pueden deducir ciertas conclusiones mediante procedimientos matemáticos. Tanto las condiciones ideales como las conclusiones matemáticas entran luego en comprobación experimental, aquéllas como condiciones-marco que se han de observar con exactitud, éstas como indicación de qué es lo que hay que medir.
Solamente sobre la base de tales consideraciones puede tener lugar el experimento. Un buen experimentador debe ser capaz de inventar unos dispositivos experimentales que se aproximen lo más que puedan a las condiciones ideales postuladas y a la vez posibiliten las mediciones deseadas, sin que el proceso de medición (la intervención física del experimentador) estorbe el desarrollo ideal; lo cual constituye, como se sabe, toda una ciencia aparte que, sobre todo en la física del siglo XX, requiere un inmenso aparato técnico. Criterio del éxito de un experimento se considera la repetibilidad: cada vez que se creen idénticas condiciones, debe producirse el mismo efecto, y las mediciones deben arrojar idéntico resultado.
No se considera argumento en contra el hecho de que los experimentos reales al repetirse no conduzcan nunca a resultados exactamente idénticos, ni siquiera dentro del marco de precisión que se atribuye a las mediciones; pues el método experimental se funda en el supuesto de que los fenómenos a observar se componen, por un lado, de leyes de la naturaleza, formulables en términos matemáticos, y, por otro, de las llamadas interferencias, que son, por así decir, las leyes de la naturaleza que no controlamos todavía. Un experimento es una acción, una intervención activa en la naturaleza, encaminada a crear artificialmente unas situaciones en las que las interferencias hayan quedado eliminadas [21].
El acontecer natural parece de por sí más bien desordenado; visto a través de los anteojos del método científico-matemático, se presenta como efecto de un conjunto de leyes de la naturaleza. Para conocer una sola de esas leyes, es preciso eliminar las otras, es decir, asegurar que sus efectos se mantengan constantes. En este procedimiento analítico, en la descomposición del acontecer en factores aislados, reside el vínculo entre las ciencias de la naturaleza y la técnica: a medida que se logre aislar los factores individuales, resulta posible recomponerlos a discreción y sintetizarlos en sistemas técnicos.
Immanuel Kant, que había dedicado diez años de su vida a la actividad científica, resume el método científico-matemático en el prólogo a la segunda edición de la Crítica de la razón pura (1787) como sigue: «La razón debe abordar la naturaleza llevando en una mano los principios según los cuales sólo pueden considerarse como leyes los fenómenos concordantes, y en la otra, el experimento que ella haya proyectado a la luz de tales principios. Aunque debe hacerlo para ser instruida por la naturaleza, no lo hará en calidad de discípulo que escucha todo lo que el maestro quiere, sino como juez designado que obliga a los testigos a responder a las preguntas que él les formula. De modo que incluso la física debe tan provechosa revolución de su modo de pensar a una idea, la de buscar (no fingir) en la naturaleza lo que la misma razón pone en ella, lo que debe aprender de ella, de lo cual no sabría nada por sí sola. Únicamente de esta forma ha alcanzado la ciencia natural el camino seguro de la ciencia, después de tantos siglos de no haber sido más que un mero andar a tientas» [22].
El pasaje evidencia, por un lado, el papel importante que Kant atribuye a los «principios de la razón» que no se pueden deducir del conocimiento empírico (el a priori kantiano). Así resuelve el problema por el cual Hume se hizo escéptico y que todavía trae de cabeza a los empiristas modernos: el problema de saber cómo es posible un conocimiento objetivo.
Por el otro lado, en el lenguaje de Kant se transparenta el pensamiento de la Ilustración, que considera la «razón» una propiedad o capacidad universal del género humano y, sin embargo, la reclama exclusivamente para sí mismo, negándola a las culturas ajenas o anteriores. Prescindiendo de ese prejuicio, cabe constatar que el método científico-matemático tuvo que imponerse, efectivamente, frente al pensamiento medieval, de modo que la fórmula de la «revolución de los modos de pensar» resulta acertada; sólo que esa revolución abrió camino a una razón que es específica de la época burguesa, frente a la razón de la Edad Media, que era muy distinta: mas no por ello fue sinrazón absoluta [23].
El concepto de «conocimiento objetivo» adquiere así un significado distinto del habitual en nuestro uso lingüístico, que es el de un conocimiento ahistórico, independiente de las formas de sociedad y válido en igual medida para todos los seres humanos. Sería imposible convencer de la verdad del conocimiento científico de la naturaleza a un miembro de una cultura distinta o anterior que no reconociera los supuestos fundamentales del método matemático-científico, es decir, los principios de la razón burguesa. La única parte de la ciencia que se le podría demostrar con plausibilidad es el experimento: cuando realizo el acto A, definido hasta el menor detalle (lo cual habrá de parecerle entre ritual y grotesco), se produce regularmente el efecto B. Pero de eso no se sigue nada más, mientras mi interlocutor no comparta mi supuesto fundamental de que en el experimento se expresan unas leyes universales de la naturaleza, creyendo, por el contrario, que el acontecer natural es arbitrario y sin regla.
Los éxitos palpables del método matemático-científico son innegables. Son visibles, por ejemplo, en forma de sistemas técnicos, es decir, de unos sistemas en los que se crean artificialmente unas condiciones análogas a las que caracterizan a los experimentos, eliminando dentro de lo posible las interferencias. Pero del éxito de ciertas acciones no se sigue forzosamente la «verdad» de las creencias subyacentes (y menos aún una verdad que esté por encima de cualquier forma de sociedad). Éxito tiene también, por ejemplo, el arte chino de la acupuntura, como han comprobado muchos a quienes la medicina occidental no sabía ayudar. Pero inferir de ello que han de ser verdaderas las creencias en que tal arte se apoya entraría cuando menos en contradicción con los conocimientos científicos acerca del cuerpo humano.
Menos aún puede servir de argumento a favor de la superioridad de esta forma de pensar frente a otras, como a veces se pretende, el hecho de que el pensamiento científico haya logrado imponerse a escala mundial, junto a la sociedad de la mercancía. Bien se conocen, en fin de cuentas, los métodos a los que se debía el ascenso del sistema mercantil originario de Europa: el exterminio y la colonización de otros pueblos [24], así como el aprovechamiento —impuesto por la lógica de la mercancía y, por ende, despiadado— de ventajas comerciales y adelantos relativos de la modernización. Frente a estos hechos, resulta poco convincente el argumento de que el modo de pensar europeo logró «convertir» a los miembros de otras culturas porque les ofrecía unos conocimientos más profundos. Así como el pensamiento científico fue reprimido, al inicio, por el poder de la Iglesia que forzó la retractación de Galileo, así acabó imponiéndose luego gracias al poder de la sociedad de la mercancía.
El conocimiento objetivo y el sujeto burgués
Siendo tan obvio el vínculo externo entre la sociedad burguesa y la ciencia matemática de la naturaleza [25], cabe preguntar cuál es el vínculo interno o causal. Un enfoque crudamente «materialista» que pretende reducir todos los fenómenos sociales a la evolución económica (con lo cual presupone desde siempre la economía como esfera separada) fracasa necesariamente ante esa pregunta, aunque sea sólo porque las ciencias naturales no empiezan a desempeñar un papel como fuerzas productivas hasta la época del capitalismo industrial, unos tres siglos después de su aparición. Y aunque hubiesen existido ya en los inicios de la modernidad unos problemas económicamente relevantes a cuya solución la ciencia hubiese podido aportar algo, eso no explicaría el cambio radical de método en la transición de la ciencia medieval a la moderna.
Alfred Sohn-Rethel ha desarrollado, con su tesis de una «identidad secreta de forma-mercancía y forma de pensamiento» [26] un ambicioso programa que relaciona el surgimiento del pensamiento abstracto occidental con la primera acuñación de monedas y con el intercambio mercantil. A eso hay que objetar, primero, que el intercambio simple de mercancías, que Marx analiza como preliminar lógica de la sociedad capitalista desarrollada, jamás ha existido como formación social históricamente independiente (como parece suponer Sohn-Rethel), y, segundo, que los antecedentes del capital industrial, hasta el capital mercantil y usurero, se han dado también en otras sociedades (en China o en la India), sin que por ello el pensamiento tomara el mismo rumbo que en Occidente y, por lo demás, sin que surgiera una dinámica capitalista independiente [27].
No quiero continuar aquí esa discusión, pues lo que me interesa no es el pensamiento abstracto occidental en general, sino únicamente la forma particular que asume en el conocimiento objetivo de las ciencias matemáticas de la naturaleza. Además no aspiro a una explicación causal de la evolución histórica, para la cual me faltan los medios, sino que me limitaré a las relaciones estructurales entre el método científico-matemático, descrito a modo de «tipo ideal», y la lógica de la sociedad de la mercancía en su forma desarrollada y actual. Aligerado de este modo, el programa de Sohn-Rethel me parece viable, aunque en lo siguiente sólo pueda ofrecer algunos apuntes.
El eslabón que enlaza la sociedad de la mercancía como la forma objetiva de conocimiento es el sujeto burgués, esto es, la constitución específica de la conciencia que, por un lado, se requiere para subsistir en la sociedad de la mercancía y del dinero, y que, por otro lado, debe tener el sujeto para ser capaz de un conocimiento objetivo.
La forma-mercancía, o sea la determinación social de las cosas como mercancías, en la moderna sociedad burguesa se ha convertido en forma universal debido a que el capitalismo ha hecho de la fuerza de trabajo una mercancía de la cual sus portadores disponen libremente: esto es, libres de dependencias personales, libres de toda coacción, menos de la que los obliga a ganar dinero. Pero esa coacción impersonal es universal, de modo que el dinero se ha convertido en la sola finalidad de todo trabajo y la venta de la propia fuerza de trabajo en forma predominante de reproducción. En la sociedad mercantil, la satisfacción de cualquier necesidad concreta depende del dinero. La necesidad de disponer del máximo posible de dinero se convierte así en el primer «interés propio», igual para todos los miembros de la sociedad, aunque lo tengan que perseguir compitiendo unos con otros como mónadas económicas. Los sujetos del intercambio mercantil, libres e iguales en tal sentido abstracto, se imaginan a sí mismos como individuos autónomos que se ganan honradamente el sustento con su trabajo.
La aparente autonomía del individuo corresponde a la aparente naturalidad del proceso económico, que se presenta a las mónadas económicas como un proceso regido por leyes, descriptible únicamente con los conceptos de la teoría de sistemas que se han tomado en préstamo de las ciencias de la naturaleza.
En los dos sentidos, el sujeto burgués es inconsciente de su propia condición social: sin más obligación que la de asegurarse la subsistencia (con lo cual, sin embargo, no puede cumplir en cuanto tal individuo), alimenta con su trabajo abstracto a la megamáquina de la valorización del capital, de cuyo funcionamiento, por otra parte, no asume responsabilidad alguna, ya que lo experimenta como regido por leyes naturales inasequibles a su propio actuar.
El nexo entre la posibilidad de un conocimiento objetivo y la conciencia de la propia identidad fue subrayado ya por Hume y Kant, con las diferencias que les son peculiares. Para el empirista y escéptico Hume es ilusión metafísica no sólo la representación de un objeto idéntico sino también la conciencia de la identidad personal, puesto que no puede derivarse de la experiencia. La argumentación de Kant es complementaria: ya que el conocimiento objetivo es un hecho y, por tanto, posible, mientras que sus condiciones de posibilidad no se pueden deducir de la experiencia, como ha demostrado Hume, esas condiciones deben estar dadas a priori, previamente a toda experiencia. El conocimiento objetivo presupone un sujeto que sea capaz de constituir los objetos de la experiencia como objetos idénticos, lo cual presupone a su vez la conciencia de un Yo idéntico a sí mismo [28].
La conciencia de la identidad no se puede deducir de la experiencia; es previa a todo conocimiento empírico. Pero tampoco es algo innato al ser humano en cuanto tal, sino que se ha constituido socialmente. Para precisar lo que es la constitución de un sujeto capaz de conocimiento objetivo, conviene examinar las exigencias que impone la aplicación del método científico-matemático. Analizando los preceptos corrientes, formulados en modo imperativo, que los manuales de física experimental ofrecen para la realización de experimentos (eliminación del «factor subjetivo», conservando a la vez la condición de observador), Greiff ha mostrado que éstos se refieren a un sujeto cuya inteligencia no depende de sus sentimientos: sólo éstos son lo que hay que eliminar. La intervención en la naturaleza que supone el experimento es, ante todo, una intervención del experimentador sobre sí mismo: la eliminación de su corporeidad y sus sentimientos. Así se produce la ilusión de que el sujeto no tuviera nada que ver con el proceso de conocimiento: «Pues aparentemente el sujeto, una vez eliminado, no vuelve a intervenir en el acto cognitivo; parece ser algo molesto, o cuando menos superfluo, para la objetividad del conocimiento. El hecho de que el observador, en el acto cognitivo, haya de concebirse a sí mismo como un factor de interferencia y distorsión que debe ser eliminado, produce la convicción de que la verdad reside en la naturaleza y no en el conocimiento de la naturaleza; la convicción de que la regularidad obedece a causas naturales y lo que se aparta de ella a causas humanas. Produce la ilusión de unas leyes que son propiedad de la naturaleza misma y que se manifestarían en todo su esplendor si no hubiese sujeto alguno. Pero se trata de una mera ilusión; pues también la eliminación del sujeto constituye un acto subjetivo, una operación que el sujeto mismo debe realizar… (La conformidad a leyes) es algo que el científico mismo produce al obedecer unas reglas determinadas y explícitas. Si se omitiesen los actos prescritos, no se llegaría a conocer la naturaleza en cuanto sometida a leyes; es decir, en lugar de unos conocimientos objetivos y conformes a leyes sólo habría percepciones que varían de un observador a otro» [29].
Toda medición es una relación recíproca, mediada por el método matemático-científico, entre el sujeto que conoce y la naturaleza de la que hace su objeto; por tanto, no puede referirse nunca a la «naturaleza en sí», sino únicamente a esta forma específica de interacción [30]. La relación sujeto-objeto producida por el experimento y expresada en forma de ley no puede reducirse simplemente a uno de sus dos polos: tampoco al del sujeto, como acaso pueda sugerir un culturalismo estricto. Las leyes de la naturaleza no son ni productos del discurso que se puedan fabricar a discreción, prescindiendo del lado objetivo, ni tampoco meras propiedades de la naturaleza que nada tuvieran que ver con los sujetos cognoscentes.
La ilusión que hace aparecer la regularidad producida por el experimento como si fuese una propiedad de la naturaleza, es la misma ilusión por la cual el ciego proceso social de la sociedad mercantil se les presenta a los hombres como un proceso regido por leyes, exterior a ellos mismos, cuando de hecho son ellos quienes lo constituyen a través de su actuación como sujetos burgueses.
El sujeto en cuanto «actor consciente que no es consciente de su propia forma» [31] se concibe a sí mismo como separado de la naturaleza y de los demás sujetos, a los que experimenta como mero «mundo externo»; con lo cual se presupone inconscientemente el marco social total, específico de la sociedad burguesa, el único que produce semejante forma de conciencia [32]. El nexo sistemático de la forma-mercancía, objetivizado de ese modo, constituye también la igualdad de los sujetos que la forma objetiva de conocimiento presupone: la igualdad en cuanto mónadas mercantiles y dinerarias, ciudadanos adultos y responsables, dotados de iguales derechos y sometidos a idénticas reglas y leyes.
Pero esa igualdad ha de producirse previamente mediante una acción del sujeto sobre sí mismo: acción que adiestra al cuerpo y al espíritu, objetiviza las propias capacidades y los estados anímicos, escinde las peculiaridades individuales. Tal es, por lo demás, el plan de estudios, no del todo secreto, del concepto humboldtiano de la «formación por la ciencia», adoptado por las universidades alemanas, con aprovechamiento práctico de la «identidad secreta de la forma-mercancía y forma de pensamiento» mucho antes de que Sohn-Rethel le diera formulación teórica. Incluso Schopenhauer, que odiaba las matemáticas, tuvo que reconocerles un indudable efecto de autodisciplinamiento.
Ahora bien, poco hay que objetar a la autodisciplina y al pensamiento ordenado en sí mismos. La disolución de todo pensamiento en el «sentir» no quebranta la forma-mercancía (pues es ella la que produce la separación entre «cuerpo» y «espíritu», entre «sentir» y «pensar»); ni siquiera es revuelta sino más bien entrega al proceso objetivizado, mera compensación carnavalesca de la chatura cotidiana. Lo que hay que criticar es la inconsciencia con que se inculca la disciplina del pensamiento objetivo, observable en cualquier clase de matemáticas en la que se les sirve a los estudiantes de primer curso la matemática en su forma actual, sin decir palabra sobre su génesis histórica ni vinculación social. Ahí está el adiestramiento, la producción de la conciencia inconsciente de su forma: en aprender reglas formales y cálculos sin el menor contexto de sentido, hasta que desarrollen en la mente su propia lógica y no se plantee la pregunta por el sentido.
La escisión de las peculiaridades individuales a la que debe someterse el sujeto cognoscente a fin de no malograr el experimento es la misma escisión a la que somete, en la abstracción matemática del experimento mental, a los objetos de su contemplación: haciendo abstracción de sus cualidades, y aun de toda cosa concreta. Recuérdese la definición galileana del movimiento uniformemente acelerado o el célebre «punto de masa» de la mecánica newtoniana.
Criterio esencial de la deducción matemática es que se mantenga apartada de ella a la realidad concreta. La historia de las matemáticas desde Galileo en adelante se caracteriza por un aislamiento creciente frente a esa parte escindida del humano pensamiento, que una y otra vez se cuela por alguna puerta trasera, amenazando con «enturbiar» el pensamiento matemático. Si hasta el siglo XIX el concepto que las matemáticas tenían de sí mismas permanecía marcado por su papel de lenguaje en que está escrito, a decir de Galileo, el libro de la naturaleza, manteniendo así cierto vínculo con lo concreto, en 1900 la matemática se constituyó, con el programa formalista de David Hilbert, en ciencia por derecho propio, consistente en la aplicación de unas reglas fijadas para la transformación de cadenas de signos, a las que no se atribuía ya ninguna significación de contenido. No será casual que tal evolución se produce en el mismo periodo en que la forma-mercancía acaba de imponerse universalmente como principio de socialización y las relaciones de dominación y dependencia personales, heredadas del feudalismo, han quedado suplantadas en gran parte por las reglas formales que rigen para todos por igual y no sirven ya a ninguna finalidad individual.
En el siglo XX, la matemática como núcleo abstracto de las ciencias (matemáticas) de la naturaleza se erige en «disciplina regia» (Hilbert) de la que ninguna otra ciencia desea ya prescindir. De esa evolución forma parte también el fin de los modelos de la física clásica, ciertamente abstractos pero extraídos de la experiencia, que en la física de partículas elementales, por ejemplo, se sustituyen por modelos puramente matemáticos, desvinculados de toda analogía mecánica; de modo que ahora se puede leer en las revistas de divulgación que el espacio «en realidad» es curvo y tiene once dimensiones; lo cual, sin embargo, constituye ya una visualización que es, en rigor, ilícita.
Cuestión que apunta más lejos es la del papel y la forma que las ciencias naturales, como actividad o institución, deben y pueden tener en una sociedad poscapitalista. En la medida en que las ciencias naturales amplían las posibilidades de acción humanas, constituyen una herramienta útil a la que no se debería renunciar. Pero la «ciencia natural como religión de nuestro tiempo» (Pietschmann), que eleva a propiedad de la naturaleza misma la regularidad producida por la forma de conocimiento objetiva y erige en cosmovisión a la naturaleza regida por leyes, determinando lo que vemos y lo que dejamos de ver, esta ciencia no sobrevivirá a nuestra época moderna. La imagen de la «naturaleza» ha sido siempre imagen socialmente constituida; y no se ve por qué una sociedad liberada de toda forma universal-abstracta e inconsciente haya de necesitar todavía una imagen unitaria de la naturaleza, obligatoria para todos por igual y en todo momento [33].
Una determinación positiva de un modo de vivir, pensar y conocer más allá de la forma-mercancía no es cosa que se le pueda pedir a un científico y sujeto burgués como es el autor de este texto. Si se abriera por lo menos un debate sobre ello, ya se habría logrado mucho. Pues, en fin, ¿por qué la «revolución de los modos de pensar» constatada por Kant, que fundó la ciencia moderna, habría de ser la última revolución de esa índole?
Notas
[*] Este texto perteneciente al libro: Jappe, A., Kurz, R., Ortlieb, C.P. (2009). El absurdo mercado de los hombres sin cualidades. Ensayos sobre el fetichismo de la mercancía. Logroño: Pepitas de calabaza ed., se publica con la amable autorización de su editorial a la que quedamos reconocidos.
[1] Kant, I., Fundamentos metafísicos de la ciencia de la naturaleza, 1786, Prólogo.
[2] Popper, K.R., Conocimiento objetivo. Un enfoque evolucionista, Madrid: Tecnos, 1988, pp. 73s.
[3] Sohn-Rethel, A., Geistige und körperliche Arbeit, Frankfurt, 1970 (trad. cast.: Trabajo manual y trabajo intelectual, Bogotá: Andes, 1980); Das Geld, die bare Münze des A priori, Berlín, 1990.
[4] von Greiff, B., Gesellschaftsform und Erkenntnisform. Zum Zusammenhang von wissenschaftlicher Erfahrung und gesellschaftlicher Entwicklung, Frankfurt, 1976.
[5] Müller, R.-W., Geld und Geist. Zur Entstehungsgeschichte von Identitätsbewusstsein und Rationalität seit der Antike, Frankfurt, 1977.
[6] Hume, D., An Enquiry Concerning Human Understanding, 1748 (trad. cast.: Investigación sobre el entendimiento humano, 2a ed. Losada, Buenos Aires, 1945).
[7] Hume, ibid.
[8] Por consiguiente, aquí no se aboga por el «anarquismo gnoseológico» del «anything goes» de Feyerabend (véase Feyerabend, P.K., Tratado contra el método. Esquema de una teoría anarquista del conocimiento, Barcelona: Tecnos, 1986). Feyerabend, perteneciendo él mismo a la tradición empirista, demuestra que la ciencia moderna no se ajusta a los criterios del empirismo; pero de eso no se sigue que los métodos se hayan de elegir arbitrariamente, sino más bien que los criterios en cuestión son erróneos.
[9] Cassirer, E., Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, vol. 1, 1910, p. 330 (Hay trad. cast.: El problema del conocimiento en la filosofía y en la ciencia moderna, México: Fondo de Cultura Económica, 1957 y numerosas re-impresiones).
[10] Mulser, P., «Über Voraussetzungen einer quantitativen Naturbeschreibung», en V. Braitenberg/I. Hosp (eds.), Die Natur ist unser Modell von ihr, Reinbek, 1996, p. 157.
[11] Véase Koyré, A., Estudios de historia del pensamiento científico, Siglo XXI, Madrid, 1990, pp. 196-205.
[12] Galilei, G., Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze… (1638), trad. cast.: Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias, trad. de J. Sábada Garay, Madrid: Editora Nacional, 1981, p. 288.
[13] Galilei, op. cit., Jornada tercera, Teorema II, Proposición II; trad. cit., p. 294.
[14] La realización efectiva de experimentos tropezaba en los tiempos de Galileo con enormes dificultades, ya que las condiciones técnicas eran miserables en comparación, por ejemplo, con las que hoy en día ofrece el aula de física de cualquier instituto de bachillerato. Los experimentos llevados a cabo por Galileo para determinar la aceleración constante de la caída libre carecen de todo valor; Galileo mismo evita, por tanto, hasta donde pueda, indicar valores numéricos concretos, y cuando lo hace yerra de cabo a rabo: sus valores equivalen más o menos a la mitad de los hoy reconocidos. Ese hecho demuestra una vez más que el reemplazo de la física cualitativa de Aristóteles por la física cuantitativa de Galileo, que trabajaba con precisión y rigor matemático, no fue debido a la experiencia (véase Koyré, op. cit., pp. 274-305). Así se entiende que Galileo se sirviera a veces del truco de presentar experimentos meramente imaginados como si los hubiese realizado efectivamente (Koyré, ib., p. 202).
[15] Cit. seg. Cassirer, op. cit., p. 386.
[16] Koyré, op. cit., p. 183.
[17] Newton, I., Principios matemáticos de la filosofía natural, trad. cast. de A. Escohotado, Barcelona: Altaya, 1997, p. 41.
[18] Newton, ib.
[19] Koyré, op. cit., p. 183.
[20] Véase Koyré, ib., pp. 180-195.
[21] La omnipresencia de las interferencias, afirmada por las propias ciencias de la naturaleza, hace más que cuestionable la teoría del empirismo moderno según la cual se trata de «la falsación de las hipótesis científicas mediante experimentos» (Popper). La ley de la caída, por ejemplo, no se puede falsar. Un experimento cuyas mediciones entraran en contradicción con dicha ley o bien no sería tomado en serio, o bien incitaría a la búsqueda de interferencias desconocidas.
[22] Kant, I., Crítica de la razón pura, Prólogo a la segunda edición (1787), B XIIIS., trad. cast. de P. Ribas, Madrid: Alfaguara, 1997, p. 18.
[23] Todo depende de los criterios que se empleen: así, por ejemplo, la tenebrosa Edad Media no conocía excesos de violencia como los de la época burguesa; los que se le suelen atribuir (pogroms, persecuciones de brujas) tuvieron lugar en los inicios de la Edad Moderna. Zinn, K.-G., Kanonen und Pest. Über die Ursprünge der Neuzeit im 14. und 15. Jahrhundert, Opladen, 1989, demuestra que la alimentación de la gran mayoría de la población fue empeorando constantemente entre 1450 y 1850 y que sólo desde entonces ha venido mejorando de nuevo, aunque sea sólo en los países industrializados, gracias a la producción industrial de alimentos, y con las consabidas deficiencias que conlleva. Si se adopta como criterio la distancia entre la realidad social y las posibilidades que abre el estado correspondiente de las fuerzas productivas, la sociedad moderna resulta ser la más irracional de cuantas han existido.
[24] Incluso la superioridad de la técnica armamentística europea en los inicios de la Edad Moderna no se debía a los adelantos del desarrollo técnico sino al impulso, que venía imponiéndose a la sociedad entera, de emplear los conocimientos técnicos existentes, así como ingentes recursos económicos, preferentemente en el desarrollo y la producción de armas de fuego. El «complejo industrial-militar», por lo visto característico de la sociedad burguesa, se remonta a aquellos tiempos (véase Zinn, op. cit.)
[25] La ciencia moderna surgió en los centros de la burguesía urbana, cuyo traslado desde el Norte de Italia y Alemania a Inglaterra y los Países Bajos provocó un traslado ligeramente posterior de los centros de investigación científica. Lefevre, W., Naturtheorie und Produktionsweise, Darmstadt, 1978, sostiene que las ciencias naturales fueron inicialmente ante todo un instrumento ideológico de la burguesía en la lucha contra los privilegios nobiliarios: si la naturaleza obedece a leyes universales, entonces el orden «natural» de la sociedad es aquel cuyos miembros hacen lo propio.
[26] Sohn-Rethel, op. cit.
[27] Zinn, op. cit., sostiene que la sociedad burguesa surgió por una especie de «accidente histórico», debido a la peste del siglo XIV y la destrucción de las estructuras feudales que trajo consigo, unidas a la introducción contemporánea de las armas de fuego, cuya producción en masa reforzaba la formación de los poderes centrales del Estado y la economía monetaria (sustitución del tributo en especie por impuestos): lo cual explicaría por lo menos por qué sólo en Europa las formas embrionarias de la sociedad mercantil lograron quebrantar las estructuras feudales.
[28] Kant, I., Crítica de la razón pura, B 132/134.
[29] Greiff, op. cit., p. 93.
[30] El hecho es familiar a la física cuántica, cuyas observaciones no pueden llevarse a cabo sin influir gravemente en el curso «natural» de las cosas; aunque por lo general se lo suele encubrir mediante la suposición enteramente infundada de que detrás de la regularidad producida por la interacción de sujeto y microestructura se esconden las leyes «verdaderas» de la naturaleza, independientes del sujeto.
[31] Kurz, R., «Subjektlose Herrschaft», Krisis n.º 13, 1993, p. 68.
[32] Véase Kurz, ib., p. 69.
[33] Repito, porque ya he tropezado con semejante malentendido, que no se trata aquí del «anything goes» en el sentido de Feyerabend, sino de atribuir a un método la significación que le corresponde; lo cual obviamente no equivale a colocarlo en el mismo nivel que un hechizo de vudú.