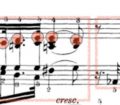Pedro García Pilán [*]
Abstract. The aim of this paper is to analyse the proliferation of museums dedicated to local festivals that has come about over the last few years from the perspective of the secularization of tradition, an aspect that has been overlooked in debates about tradition in modernity stemming from the ideas of Giddens and Beck. The transformation of so-called “popular religiousness” into “cultural heritage” has become an important indicator of the religious dynamic of advanced modernity, because, not only is it a radical manifestation of the modernization of tradition, this dynamic, which is strongly secularized, becomes a powerful stimulus for new sanctities, though weak and vague, which are expressed in modern ritual spaces.
Keywords: cultural heritage, festival museums, secularization, rituals, tradition
1. De dioses y museos
Aunque los procesos de construcción social del patrimonio cultural vienen mereciendo desde hace algún tiempo la atención de las ciencias sociales, la bibliografía disponible se ha centrado preferentemente en las tareas de gestión del mismo (Ballart Hernández y Juan i Tresserras, 2001), sus usos ideológicos como elemento de creación de memoria colectiva (Prats, 1997; Hernàndez i Martí et al., 2005; Lisón Tolosana, 2012; Gónzález Alcantud, 2012), sus significados como instancia legitimadora de determinadas formas de cultura popular por parte de grupos sociales subordinados (García Canclini, 1999), o su carácter de modernización de la tradición en el marco de actuales políticas culturales (Ariño Villarroya, 1999; 2002; 2012; Hernàndez i Martí, 2008). Sin embargo, no se han abordado lo suficiente las dimensiones específicamente religiosas del fenómeno, pese a que, en numerosas ocasiones, la constitución del patrimonio cultural podría servir para ejemplificar lo que, parafraseando a Taubes (2008), sería el paso «del culto a la cultura». El objetivo del presente artículo es incidir en esta perspectiva, intentando poner de relieve cómo, en la era que últimamente se ha llamado «postsecular» (Beriain y Sánchez de la Yncera, 2012), la patrimonialización de la cultura es susceptible de ser analizada desde la esfera de las nuevas sacralidades.
Nos basaremos para ello en el análisis de los rituales festivos tradicionales, ya que su devenir en patrimonio cultural ha sido una forma privilegiada de actualización de la tradición en la modernidad avanzada (Ariño Villarroya, 1999). La elección de este tipo de manifestación religiosa, que entra dentro de lo que con frecuencia se ha dado en llamar —no sin connotaciones ideológicas (cf. Córdoba Montoya, 1989; Delgado, 1993) — «religiosidad popular», es especialmente pertinente, ya que se trata de festividades arraigadas en lo histórico y de matriz católica explícita, que han visto mudar sus significados tras el proceso de revitalización vivido durante las últimas décadas del siglo XX (Boissevain, 1992). Desde esta perspectiva, su transmutación en patrimonio cultural, objetivado a través de la creación de múltiples museos, no deja de plantear interrogantes a la sociología y la antropología de los nuevos fenómenos religiosos. Para afrontar tales interrogantes resulta interesante partir de aportaciones como las de Paul Westheim (2006), historiador del arte que nos habló del museo como moderno «refugio de los dioses muertos» (2006: 63), refiriéndose al hecho mediante el cual dioses que habrían fallecido al quedar extinguido su culto, resucitaban de alguna manera como obra de arte en la esfera del museo. Tal resurrección venía a operar una radical transformación en sus significados, pues las antiguas funciones sagradas quedarían decididamente relegadas en beneficio de las estéticas. Bien es cierto que Westheim se refería sobre todo a dioses y museos de la América precolombina pero, como él mismo observó con sagacidad, los mismos planteamientos servirían para problematizar la potente tradición del arte sagrado europeo.
Desde una perspectiva que podemos considerar complementaria a la de Westheim, otro sabio alemán vino a establecer una correspondencia inquietante: «el museo y el mausoleo no están unidos sólo por una asociación fonética», advertía Adorno, para seguir afirmando que «los museos son como panteones de obras de arte». Opinaba además el frankfurtiano que tales instituciones «dan testimonio de la neutralización de la cultura», argumentando que el museo «se refiere a objetos con los que el observador ya no tiene una relación viva, que están muriendo» (2008: 159). El destino de la tradición quedaba así fatalmente determinado:
Observaciones como las de Adorno o Westheim acerca del papel o la significación social y cultural de los museos no pueden ser echadas en saco roto, en un momento como el actual, en que proliferan los vinculados a fiestas religiosas, como Corpus Christi o Semana Santa. Pues si el museo es, como sabemos, una institución moderna por excelencia (Duncan, 2007), se convierte en un lugar privilegiado para analizar nuestras maneras de relacionarnos con la tradición, máxime en el caso de rituales festivos que apelan de manera tan expresa a la misma, como es el caso de las mencionadas («fiestas tradicionales» por antonomasia). Si la tradición está irremisiblemente rota, o si los dioses que se albergan en los museos están muertos, habría que concluir que imágenes como pudieran ser las de Semana Santa responden a este estado.
Más recientemente, Giddens (1997) vendría a reforzar esta impresión, al hablar del carácter «postradicional» de nuestra sociedad: ligada a la organización de la memoria, a la verdad formular custodiada por guardianes y a la ejecución del ritual, el suelo de posibilidad de la tradición en las sociedades de la modernidad avanzada se habría disuelto, a decir del sociólogo inglés. Sin embargo, este planteamiento no deja de suscitar problemas: en primer lugar si, como afirma, tradición y ritual van estrechamente ligados, la destradicionalización, tal como la conceptúa, hubiera significado una «desritualización» que la realidad viene a desmentir, pues tales rituales festivos tradicionales no sólo no están muertos, sino que continúan creciendo. La razón de esta contradicción reside en que, de forma curiosa, Giddens olvida el problema de la secularización al hablar de la destradicionalización de la sociedad, error en el que incurre después también Beck (1998) y, sorprendentemente, los autores que han intervenido en el debate suscitado por estos autores (Heelas, Lash y Morris, 1996). Se dedicará la presente contribución a intentar avanzar en esta aparente paradoja. Para ello, en primer lugar, se aportarán algunos datos que nos permitan hacernos una idea de las dimensiones del fenómeno analizado.
2. La proliferación de museos festivos
Empecemos por Valladolid. Bien conocida es la excepcional calidad de la imaginería que desfila en procesión por las calles vallisoletanas durante la Semana Santa, con obras de grandísimos maestros del Barroco, como Gregorio Fernández, hasta el punto de haberse podido afirmar que «la Semana Santa de Valladolid (…) se basa en la riqueza artística que tiene, porque en ella desfilan las mejores tallas de la escultura en madera policromada de la escuela castellana» (Alonso Ponga, 2005: 112). Tal riqueza artística ha permitido la rápida reconversión de unas imágenes concebidas con motivos catequizadores en eso que hemos dado en llamar «patrimonio cultural», pero el actual esplendor de las procesiones puede hacernos dejar de lado que, durante el siglo XIX, éstas atravesaron un delicado momento: tan delicado que las referidas imágenes acabaron depositadas en la Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, constituyéndose así el germen del futuro Museo de Bellas Artes, inaugurado en 1842 con estos y otros fondos procedentes de los conventos desamortizados, y convertido noventa años después en Museo Nacional de Escultura Policromada (Burrieza Sánchez, 2005: 132-134). Vemos, pues, que se cumple el diagnóstico de Adorno: el museo sirve aquí claramente como mausoleo de una tradición que agoniza, muriendo con ella los seres sagrados que la sustentaban. Sin embargo, no hay que olvidar que el museo también se convierte pronto en un importante foco de atracción de los visitantes de la ciudad, como es el caso del periodista inglés Richard Ford, cuyo diagnóstico —muy anterior— no desmerece de los ya mencionados Westheim o Adorno:
No deberíamos soslayar la clarividencia de Ford en la apreciación de esta transferencia de campos de significación (del religioso al artístico); máxime teniendo en cuenta las fechas en las que Ford estuvo en España (de 1830 a 1833). Con todo, estamos todavía muy lejos del momento actual: sólo los especializados ojos del artista son, a las alturas en que escribe el escritor inglés, capaces de apreciar en su justa medida estas desprestigiadas obras de arte.
Otro lugar importante, por circunstancias históricas y artísticas similares a las de Valladolid, es Murcia, donde se aprueba la creación, allá por el año 1942, del Museo Salzillo, culminando una idea original que data de 1919 [1]. En 1964 se declara al mismo Monumento Histórico Artístico, siendo ése el año en que se crea el embrión del actual Museo de Semana Santa de Zamora, reinaugurado en 1994 [2]. Esta última fecha es sumamente significativa, pues, aunque haría falta realizar una cronología precisa de la instauración de este tipo de museos, parece que en la década de los setenta se observa un significativo vacío al respecto (cabe recordar que esos años no auguraban un brillante futuro a tal tipo de festividades). No sucede lo mismo durante las décadas siguientes: la ya aludida revitalización de rituales festivos tradicionales acaecida por toda Europa durante las últimas décadas del siglo XX tiene en cierta medida su correlato con la proliferación de museos de Semana Santa; casi al azar, se relacionan a continuación algunos ejemplos.
En la localidad valenciana de Gandia, se crea un museo temático sobre Semana Santa en 1980, que es remodelado y ampliado en 1996 [3]. Tal ampliación no basta para zanjar el tema: de la importancia del museo como instrumento de las políticas culturales locales deja constancia el hecho de que, en el año 2010, se decide para el mismo una nueva ubicación [4]. Este proceso de reinauguraciones dista de constituir un caso aislado: en Orihuela se crea también un museo en 1985, pero se amplía y reinaugura en 2004 [5]. Cabe advertir que, entre tanto, en la también alicantina Torrevieja, se instala un museo en 1992 [6], mientras que la Semana Santa Marinera de Valencia cerraba el siglo XX con la inauguración del que venía reivindicando desde 1969 (García Pilán, 2010: 391-420). Fuera del ámbito valenciano, pero también en el año 2000, la vallisoletana de Medina de Rioseco, reconvierte una iglesia renacentista en museo de Semana Santa [7]; más recientemente y en Cuenca, se abre otro en 2007 [8], la misma fecha para la que se anunciaba la apertura aquél de Almería [9]. Sin dejar el ámbito andaluz, en el antiguo hospital de San Juan, el Museo de Semana Santa de Málaga abrió sus puertas en 2010 [10].
No se pretende, con los casos aludidos, describir un panorama completo de los museos de Semana Santa existentes en el Estado español. En todo caso, el proceso dista de haberse acabado: en la localidad albaceteña de Hellín, durante la primavera de 2011, estaban finalizándose las obras de otro más [11]; mientras que en poblaciones tan dispersas geográficamente como Baena [12], Cangas del Morrazo [13] o Teruel [14] viven inmersas en ello. Granada no cuenta con un museo todavía, pero su creación estaba contemplada en el programa electoral del Partido Popular en las elecciones municipales de mayo de 2011 [15]; el consistorio surgido de las mismas en León, del mismo partido, promete llevar a cabo pronto la construcción de un espacio de este tipo [16]. No se piense, por ello, que el color político del gobierno va a ser determinante: en Ciudad Real el museo es promovido por el PSOE [17]. Así, no extraña que, en estos momentos, ciudades como Córdoba [18] o Ávila [19] se estén planteando sumarse a la corriente, siempre que la crisis económica desatada desde el año 2007 no frene un proyecto que puede estar ya avanzado, como parece ser el caso de Salamanca [20]. Cabría añadir, finalmente, que el fenómeno no obedece sólo al ámbito municipal, ni el museo tiene por qué representar a la totalidad de la celebración: puede darse el caso de hermandades o cofradías con suficiente potencial para crear su suyo propio, como es el caso, en Málaga, del Museo de la Archicofradía de la Esperanza, abierto en el año 1988 [21], o el Museo de la Archicofradía de la Sangre, inaugurado en Murcia en septiembre de 1994 [22].
Evidentemente, la proliferación de museos en torno a las celebraciones de Semana Santa no constituye un fenómeno aislado, sino que debe entenderse dentro del contexto de creación de museos festivos acaecido durante las últimas décadas. Así, conmemoraciones tan arraigadas y en expansión durante los últimos años como son los Moros y Cristianos no han escapado al fenómeno: en Valverde de Júcar (Cuenca) se crea en 1995 la Casa-Museo de Moros y Cristianos [23]; mientras en Caravaca de la Cruz (Murcia), «el visitante puede descubrir las Fiestas de la Vera Cruz de Mayo» a través de un edificio del siglo XVI recuperado como Museo en 2001 [24]. Inaugurado en 1981, pero no reconocido oficialmente hasta 1996, encontramos en la alicantina Villena la Casa del Festero [25]; por citar un caso más, recordaremos que en la vecina Alcoi, en el año 2003 se opta por «renovar y modernizar el discurso expositivo» mediante unas instalaciones que vinieron a mejorar las previamente existentes dedicadas a las fiestas de Sant Jordi [26].
La morfología de la fiesta puede variar, pero el fenómeno se repite por doquier: por poner algunos ejemplos nos limitaremos a recordar cómo en Valencia, la vieja Casa de las Rocas, construida en el siglo XV para albergar los carros y enseres procesionales, fue reconvertida hace pocos años en Museo del Corpus [27]. Otras grandes fiestas, de máximo reconocimiento oficial, han debido caminar con anterioridad en la misma dirección: el Misterio de Elche, declarado por la Unesco «Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad» en el año 2001, ha dado lugar a la creación del Museo Municipal de la Fiesta, que «nace como una forma de atrapar en el espacio y en el tiempo parte de la magia que envuelve la Festa para darla a conocer a los que visitan la ciudad a lo largo del año» [28]. Idéntico proceso ha vivido la localidad valenciana de Algemesí, cuyas Fiestas de Nuestra Señora de la Salud engrosaron en 2011 la «Lista representativa del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad», dando lugar previamente a la creación del Museu Valencià de la Festa, en el que la festividad local ocupa, como es lógico, un lugar predominante [29].
3. Lo que albergan los museos
Podemos pasar ahora a preguntarnos qué albergan estos museos. Su contenido, ciertamente, es variado: indumentaria festiva, documentación que acredite la mayor o menor antigüedad de la fiesta, enseres procesionales diversos, etc. Lógicamente, éste variará, en calidad y cantidad, dependiendo del tamaño del museo, así como de sus dotaciones: algunos son meros receptáculos donde se acumulan objetos, mientras que otros, atendiendo a modernos criterios museológicos, disponen desde proyecciones audiovisuales hasta juegos interactivos. Con todo, es evidente que, en la mayor parte de museos festivos la imaginería religiosa adquiere un notable protagonismo. Ahora bien, hay una diferencia esencial entre estas imágenes y las de cualquier museo de escultura convencional: las que se custodian en los museos festivos sirven para, al menos durante una vez al año, hacer procesiones con las mismas. Es decir, son objetos rituales, de culto, que se utilizan como símbolos imprescindibles para celebrar una festividad concreta: al menos nominalmente, son los objetos conmemorados en la fiesta. Ahora bien, para comprender las transformaciones en los significados de los mismos resulta conveniente reflexionar, siquiera de manera sumaria, sobre la constitución y la función histórica de tales imágenes.
Al respecto, y partiendo de la raíz escritural de la imagen de culto cristiana (Ginzburg, 2000), cabe recordar, que las imágenes eran, según San Gregorio Magno, «los libros de los iletrados» (Fernández Basurte, 1998: 379), idea fundamental que hará que éstas cobren creciente importancia desde la Baja Edad Media. Con todo, las imágenes, tal y como las concebimos hoy día, entroncan directamente con la religiosidad postulada por el Concilio de Trento; de ahí el nexo establecido entre Contrarreforma y Barroco, ya que aquélla «convirtió el Arte en un instrumento de propaganda del catolicismo» (Sebastián, 1985: 13). Las imágenes adquieren pues una importancia hasta ahora inédita: «en la época del Barroco y, en concreto, a través de las manifestaciones procesionales, se obliga a la imagen a salir del ‘limbo celeste’ para hacerlas entrar en la vida cotidiana», nos dice Fernández Basurte (1998: 385). Se introducen en el tiempo ordinario, cotidiano, de los creyentes: se dota a la efigie de Cristo, de María o de un determinado santo de un cuerpo, unos adornos, unas ropas, y se convierten en un objeto de adoración cercano y concreto. Es aquí donde se encuentra el origen directo de nuestros actuales pasos de Semana Santa: artistas fundamentales como Gregorio Fernández, talladores de pasos escultóricos representando momentos de la Pasión de Cristo, sólo se entienden en el contexto de la religiosidad barroca (Bray, 2010). El decreto del Concilio de Trento sobre las imágenes sagradas, de 1563, estipulaba como requisitos obligatorios que éstas deberán contar historias verdaderas, ser decorosas, verosímiles, e inspirar la emulación de lo que se contempla (Rodríguez G. de Ceballos, 2010: 49). Pero, sobre todo, deben estimular la devoción y encauzar la penitencia (Alonso Ponga y Panero García, 2008: 25). La formación del «modelo barroco de Semana Santa» (Fernández Basurte, 1998) tras el mencionado concilio, se produce pues en un contexto histórico bien determinado, y con unas funciones muy concretas. El rito precede al arte (Webster, 1998), que es concebido para una función bien precisa, ensamblándose inextricablemente las esferas artística y ritual, en el marco de una «política de imágenes» bien definida (Rodríguez de la Flor, 2011).
Ahora bien, hemos visto lo que sucedió en el siglo XIX en Valladolid, y las burlas relatadas por Ford: la separación de las esferas religiosa y artística se ponía en marcha debido al proceso de secularización, que implicaba no sólo la separación del arte considerado legítimo del arte religioso, sino también su distanciamiento de las prácticas culturales populares. Ya Eliade (2005) habló de la ruptura del arte moderno con las formas religiosas tradicionales: la imaginería y el simbolismo cristianos quedaron, así, expulsados de las nuevas y —ahora— legítimas formas artísticas. Las viejas imágenes quedan pues para uso de las clases bajas, que siguen practicando unos rituales en franca decadencia. E incluso para estas clases subalternas, la aparición de una nueva cultura popular, de masas, en detrimento de la vieja cultura popular tradicional (cf. Marín y Tresserras, 1994: 145-69), vendría a culminar el proceso de extrañamiento, generalizándolo a todos los sectores de la sociedad. Es desde esta perspectiva desde la que se entienden las observaciones de Rodríguez de la Flor acerca del incierto «impacto de ciertas imágenes del campo religioso intensamente socializadas en el pasado» (2011: 7). Para este autor, tales imágenes serían hoy meras antiguallas o «recordatorios» de tiempos antiguos, pues «la imagen de culto ha perdido ya toda su antigua ‘fuerza de creencia’» (Rodríguez de la Flor, 2010: 14). Cualquier intento de recuperar su «recarga sacral» es inútil: la atención que reciben hoy es ya «sacrílega» (2011: 10).
Al respecto, vale la pena señalar cómo, hace ya algunos años, Albert Hauf llamaba la atención sobre el hecho evidente de que la comprensión del modelo figural y alegórico de la procesión valenciana del Corpus estaba fuera de la mayoría de sus espectadores (1991: 92-5). No es éste, evidentemente, un caso aislado: el sentido profundo del lenguaje alegórico de cualquier procesión de este tipo ha quedado lejos del entendimiento de la mayor parte de nosotros, que hemos reconvertido la síntesis apoteósica de una manera de entender la historia del universo y el misterio de la Redención en un espectáculo lúdico cuya lectura nos es opaca. Su sentido ha cambiado por completo, por la sencilla razón de que sólo el conocimiento experto es capaz de explicarnos los significados originarios de la procesión, exactamente igual que nos tienen que enseñar a leer el panorama iconográfico de cualquier catedral medieval, cuyo «splendor veritatis» era antaño portador de una cosmovisión cohesionadora de toda la Cristiandad (Simson, 1980). Y lo mismo podemos decir para un misterio de origen medieval o para una procesión de Semana Santa, la opacidad de cuyos símbolos —tanto para el espectador como para los propios protagonistas— ha sido puesta de relieve por ejemplo en Valencia, donde la proliferación de personajes bíblicos (figuras vivientes convenientemente vestidas que representarían escenas del Evangelio) en el interior de las procesiones no sólo es imposible de leer —en su significado supuestamente originario— para los espectadores de las mismas, sino que crea incluso equívocos a los propios protagonistas de los desfiles (García Pilán, 2010: 265-82).
Ahora bien, como advierte Rodríguez de la Flor, esas figuraciones del pasado que son las viejas imágenes son también «un legado para el futuro»: «los hilos de su memoria, aun debilitados, se alargan ciertamente hasta hoy. No somos insensibles a cierto influjo suyo» (2011: 10). Observación que no debemos perder de vista, si tenemos en cuenta el florecimiento de museos enumerado anteriormente.
4. La museificación de la fiesta y la ritualización del museo
Imágenes esculpidas para interactuar en la calle en el contexto de una religiosidad históricamente determinada, han sido pues introducidas en museos. Es más, las prácticas asociadas a tales imágenes se han visto reconducidas en este tipo de espacios, lo que no deja de provocar cierto extrañamiento en las representaciones de algunos protagonistas de las fiestas, que asocian, no sin razón —como hizo Adorno— el concepto de patrimonio con algo muerto, en contraste con una fiesta que cuya vitalidad experimentan cotidianamente. Un cofrade de la Semana Santa Marinera de Valencia afirma al respecto:
Este extrañamiento obedece a que se ha producido una transferencia de campos: los mismos objetos han pasado de lo cultual a lo cultural. En realidad, en un museo se produce siempre una traslación de objetos de un campo de significación a otro, pero la situación es más compleja en el caso de un museo festivo, pues no es lo mismo exponer en uno etnográfico una hoz que ya no se usa porque ha sido desplazada por las trilladoras mecánicas, que exponer imágenes que salen en procesión una vez al año —aunque en ambos casos se destila una cierta sacralidad, como ha puesto de relieve Lisón Tolosana (2012: 21) —. Imágenes concebidas para la transmisión de un mensaje rígidamente codificado, reapropiadas en las prácticas cotidianas en un proceso de interacción complejo (Freedberg, 1992), son aisladas y preservadas del contacto físico con sus visitantes en el aséptico marco del museo, que debe hacer inteligible en un nuevo espacio una serie de objetos fragmentados, acotados e incomunicados de aquellas prácticas a las que estuvieron ligados antes de manera indisoluble. Y la alquimia operada al transformar una práctica cultural viva en patrimonio no deja de albergar implícita una enorme paradoja, pues al intentar identificar la religiosidad de un grupo humano a partir de su objetivación en las vitrinas de un museo, estamos sancionando la incapacidad de la tradición religiosa para jugar un papel estructurante en la vida cotidiana, más allá de servir de coartada legitimadora para la ejecución del ritual.
Otra de la paradojas derivadas del mismo proceso llega a su punto álgido a la hora de decidir sobre el mejor modo de conservar lo que se ha declarado patrimonio: por ejemplo, en Valencia se han realizado réplicas de las imágenes que desfilan en las procesiones, para que se contemplen en el museo unas exactamente iguales que las que se ven en una iglesia situada a sólo unos centenares de metros (García Pilán, 2010), de manera que, en ocasiones, durante la procesión, puede no saberse delante de cuál de ellas se está, pues cada cofradía opta libremente por sacar la imagen de la iglesia (con lo que se rige por criterios de autenticidad) o por sacar la copia del museo (criterio de conservación del original). También debe tenerse en cuenta que, en ese paso de lo cultual a lo cultural, no deja de haber una cierta «iconoclastia simbólica» (Bourdieu, 1994: 74): a ningún devoto de cualquier imagen de la Virgen o del Crucificado se le ocurrirá arrodillarse delante de su réplica en el museo, aunque se acerque a orarle con mayor o menor frecuencia en el camarín que la albergue en la iglesia, o aunque acuda con sincero fervor a tocarlo o a pasar un pañuelo por su imagen durante los días de Semana Santa. Esto es vivido en ocasiones de manera conflictiva, como ha sucedido en Valladolid, donde se ha abierto la polémica entre quienes «defienden que la imagen es fundamentalmente un objeto patrimonial y que su mayor valor radica en la construcción cultural que la sociedad ha hecho sobre ella (una élite que concibe el patrimonio exclusivamente desde la perspectiva estética)» y «los que creen que la imagen no puede considerarse como objeto cultural completo si no se admite el valor cultual sobre el que fue tallada» (Alonso Ponga, 2005: 112-3). Es decir, no queda claro si la postura correcta es hacer copias para procesionar (lo que da primacía a la protección de la escultura) o hacer copias para el museo (postura que pretende mantener la imagen usada a lo largo de la historia en contacto con sus devotos). La estética se enfrenta pues a la devoción; o, en otros términos, los «cultos» se enfrentan a los que practican el «culto» (Alonso Ponga, 2003: 113). Pero hay que advertir que la propia existencia del museo como moderna instancia legitimadora del ritual proporciona ventaja a los primeros sobre los segundos.
Podemos, pues, hablar de un proceso de museificación de la fiesta, perspectiva que se revela imprescindible para una mejor comprensión de los modernos rituales en torno a la misma. Pero no se trata sólo de la plasmación de unas prácticas en el marco del museo: más aún, puede llegar a calificarse de museos a las iglesias locales (García Pilán, 2010: 416), lo que equivale a sancionar la secularización de la fiesta; reconocer que también éstas son algo que merece conservarse, en tanto que bienes culturales. Pero el proceso dista de detenerse ahí: incluso las prácticas en la calle están empezando a aprehenderse desde el paradigma del museo. Resulta evidente que la procesión siempre fue un espectáculo, pero tanto si nos vamos a la Edad Media (Muir, 2001: 70-3) como al período barroco (Maravall, 2002: 337), este espectáculo, no exento de truculencia, buscaba una implicación emocional por parte del espectador muy distinta de la actual, no teniendo por objetivo el disfrute estético de quien lo presencia, sino su contaminación del significado moral de dicha procesión. Sabemos, sin embargo, que la situación va evolucionando con el tiempo: incluso, sin salirnos de las formas de religiosidad contrarreformistas, se ha podido hablar, avanzado ya el siglo XVIII, de una «procesión que se despoja de sus contenidos tridentinos para transformarse en un espectáculo tardobarroco», resultando los pasos de Salzillo «la mejor respuesta la carácter escénico de la procesión», que se conforma ahora como «un inmenso espectáculo teatral» (Belda Navarro, 2001: 127). Teatralización que implica una preocupación estética, que está en el origen del modelo procesional actual: de la Semana Santa de Valladolid ha podido afirmarse que el «paradigma estético» es el único válido, y el que marca tanto el despliegue en la calle como cualquier discusión acerca de la innovación en las procesiones (Alonso Ponga, 2005: 112). Ahora bien, en un marco cognitivo en el que el museo viene a legitimar qué es y qué no es arte, es lógico que lo que reside dentro de éste sea arte también fuera. La conclusión de ello es la consideración, retórica pero nada inocente, de las propias procesiones como un museo: así vemos, por ejemplo, a la prensa local calificar a la procesión del Santo Entierro de la Semana Santa Marinera de Valencia como un «museo andante» [30]; no se trata de un caso único: también en Valladolid las procesiones se han equiparado a un museo callejero: «Se ha vendido, en numerosas ocasiones, la Semana Santa de Valladolid con una frase no siempre aceptada desde dentro por las cofradías: las procesiones son un Museo en la calle», afirma Burrieza Sánchez (2005: 131).
Podemos ir a Murcia o a Valladolid en Semana Santa y admirar los magníficos pasos de Salzillo o de Gregorio Fernández en la calle. Y también podemos ir, durante el resto del año, a admirarlos en sus respectivos museos. En este sentido, la vieja escultura barroca sigue aquí, generando significados, pero ahora lo hace como obra de arte; su función al servicio del dogma ha muerto ya por completo. El viejo «efecto de verdad» que caracterizaba a la imagen en el Cristianismo (Brea, 2010: 33-34) ha desaparecido, entre otros motivos porque, en el nuevo marco, formas de religiosidad arraigadas localmente se abren a un público en potencia global, capaz de efectuar múltiples lecturas sobre algo que antes era común y unívoco. Desde esta perspectiva, las informaciones acerca de las imágenes que brindan a sus pies los museos a los visitantes son, en cierta medida, un certificado de defunción de su antigua función adoctrinadora.
El museo, pues, como mausoleo de una tradición, como quería Adorno. Con todo, y como ha mostrado Duncan (2007), los museos modernos actúan en sí mismos como espacios rituales, que heredan mucho de los viejos lugares de culto: monumentalidad, nítida delimitación espacial, decoro esperable en los visitantes, etc. A ello contribuye, en los casos que nos ocupan, diversos factores. En primer lugar, su propia ubicación: suelen albergarse en edificios antiguos, que den un marchamo de tradición que contribuya a legitimar a su contenido. Es ésta una manera de reconocer que éste pertenece también al pasado, aunque el desfase cronológico sea tan evidente como inevitable; un ejemplo nos lo proporciona Medina de Rioseco:
Se trata, en este caso, de un «magnífico edificio» que data de finales del siglo XVI, y que «custodia en la actualidad, tras una importante labor de restauración, el rico patrimonio cultural de la Semana Santa riosecana». Es decir, no sólo se vincula la Semana Santa a un momento histórico determinado (esplendoroso) sino que una iglesia se convierte en museo, para albergar no imágenes sagradas, sino un «rico patrimonio cultural». Las ruinas del pasado (Gross, 1992) pues se reconvierten en lugar de memoria de un tiempo mítico, donde, prescindiendo de cualquier cronología histórica, convergen los objetos a los que hemos convenido atribuir un valor. Ahora bien, como afirma Warnier, convertir el lugar de una antigua práctica en un museo es «un modo de hacer duelo por el pasado sin destruirlo» (2002: 74). Lugar de la modernidad por excelencia, el museo es pues susceptible de albergar un cadáver al que todos quieren seguir viendo vivo. Esto nos permite enlazar con las reflexiones de Agamben acerca de los museos como las ruinas de algo que ya hemos perdido irremediablemente: «La museificación del mundo es hoy un hecho consumado. Una tras otra, de modo progresivo, las potencias espirituales que definían la vida de los hombres (…) se han ido retirando dócilmente hacia el Museo», advierte el filósofo italiano, que entiende por museificación «la dimensión separada a la que se transfiere aquello que en el pasado fue percibido como verdadero y decisivo, y ya no lo es» (2005: 110). En definitiva, «hoy todo puede volverse Museo, porque éste denomina simplemente la exposición de una imposibilidad de usar, de habitar, de experimentar» (ib.). Es más, la nueva relación entre religión y capitalismo se expresaría precisamente a través de este espacio:
Como se ha puesto de relieve en otros estudios, turistización y patrimonialización van de la mano (Hernàndez i Martí, 2008; Ariño Villarroya, 2012). Es más, el propio fenómeno del turismo, en especial en su vertiente cultural, va tomando una dimensión crecientemente ritualizada (Donaire Benito 2012). Ahora bien, turismo y patrimonialización implican la secularización de un ritual que muda de significados: la emergencia de rutas turísticas, como la propuesta en Córdoba bajo el apelativo de «Caminos de Pasión», es sumamente significativa al respecto [32]. En todo caso, y volviendo al ámbito del museo, lo cierto es que, cuando en la Semana Santa del año 2005 la Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos de Valencia inició una procesión saliendo, no de su iglesia parroquial, sino de la Casa-Museo de la Semana Santa Marinera (García Pilán, 2010: 419), parecía darle la razón plenamente a Agamben, pues la transferencia de sacralidad hacia un espacio secularizado se realizaba sin ambages. No se trata de un caso excepcional: también en Gandia leemos que una procesión termina en el museo [33]; y sabemos del numeroso público que se congrega en Medina de Rioseco para presenciar la salida del Paso de la Lanzada de la Capilla de los Pasos Grandes (nombre de una de las salas del museo), previa a la procesión de Viernes Santo [34]. Es pues clara la equivalencia entre museo e iglesia: como diría Giner (2005), consagración de lo profano y profanización de lo sagrado se dan la mano en situaciones de modernidad avanzada. El museo es susceptible de actuar como espacio sagrado, pero no sólo durante los días festivos: la propia visita al museo puede ser aprehendida desde la categoría de la acción ritual (Duncan, 2007) y, en el interior de este, el tratamiento dado a los objetos expuestos se explica desde su consideración como sagrados (Lisón Tolosana, 2012: 21). Ello podría venir a reforzar la propuesta de consideración del patrimonio cultural como una moderna forma de religión civil (Hernàndez i Martí, 2008: 28).
Afirmar pues que el icono (religioso) está muerto es cierto, pero en exceso simplificador: el texto puede crear, y de hecho crea, nuevos contextos: como decía Westheim, los viejos dioses (muertos) resucitan en el marco del museo. Ahora bien, no podemos dejar de tener en cuenta cómo se ha producido esa resurrección, y cuáles son sus límites. Así, resulta interesante constatar la transformación que el museo introduce en la relación con la imagen: mientras los devotos pueden tocarlas y llevarlas en la calle (las espectaculares manifestaciones de devoción en torno a imágenes como la Virgen de los Desamparados en Valencia, la Esperanza Macarena en Sevilla o la Virgen del Rocío en Almonte serían buenos ejemplos), en el museo no es lícito acercarse hasta mantener contacto con ellas, en concreto por su sacralidad de nuevo cuño. La secularización ha introducido pues una mutación radical en el trato con la imagen, que afecta también a los significados de la misma: como «recipiente de lo sagrado secularizado» donde «lo común se transmuta en arte», define al museo Zunzunegui (2003: 39). Si la fe cristiana se basa en la identidad entre el logos y las imágenes, la resurrección de éstas operada en el seno del museo/mausoleo ha interrumpido pues de forma definitiva su función como transmisoras del dogma. Y no deja de haber en este proceso una profunda ironía: el «Noli me tangere» que ha estado desde sus inicios en el corazón de la teología católica (Nancy, 2006) sólo se ve por completo realizado cuando la protección efectiva de las vitrinas viene a sancionar el carácter terminal de la imagen. Ironía, que a su vez, se basa en una nueva e importante paradoja: sólo el saber experto y una rígida burocracia basada en modernas políticas culturales es capaz de provocar esta relativa resurrección. Resacralización y burocracia caminan, pues, de la mano. O, como diría Ritzer (2000) el reencantamiento sólo es posible a través del empleo sistemático de medios genuinamente desencantados.
Las viejas imágenes (los viejos dioses) no resucitan pues de manera plena con los mismos significados ligados a la vieja tradición: ni vivos ni muertos son, como diría Hernàndez i Martí (2008), «zombis». Ya no se les adora como agentes capaces de intervenir en nuestra realidad cotidiana, pero en torno a ellos se crean nuevas formas de sacralidad, que han mudado por completo sus significados; una sacralidad débil e inequívocamente secularizada, en las antípodas de la sacralidad tradicional: pensemos, sin ir más lejos, dónde queda la hierocracia sacerdotal en el marco del museo, o en la decisiva dislocación de una festividad determinada que el museo permite respecto a su ubicación en el calendario católico. Y respecto a este último punto, aún cabría añadir que con frecuencia dicha festividad se reinsertará mediante el museo en una red turística de visitas locales, que permite alternar múltiples símbolos sin ninguna jerarquía, como es el caso de Medina de Rioseco o Cuenca, donde del Museo de Semana Santa o el Catedralicio comparten ruta en igualdad de condiciones con el de Arte Abstracto o el de la Fundación Antonio Pérez [35].
Antes de terminar este apartado, quizás resulte útil una puntualización: podría tal vez argüirse la evidente buena salud de la devoción a determinadas imágenes para argumentar que están muy lejos de poder ser consideradas cadáveres. Evidentemente, es así: dentro de lo que se suele catalogar como «religiosidad popular» perduran sin erosión aparente imágenes de gran eficacia simbólica, cuyo culto dista de encontrarse en estado terminal. Pero podríamos apuntar, al respecto, que tales imágenes no han sido metidas ni replicadas en museos (es significativa la ausencia de un museo de Semana Santa en Sevilla); por otra parte, no significa que no hayan mudado sus significados tradicionales, ni que no nos encontremos ante formas de religiosidad secularizadas. Más bien al contrario: tales imágenes —y estas formas de religiosidad— siguen por completo vivas en la medida en que se constituyen como expresiones religiosas radicalmente individualizadas, al margen de cualquier verdad formular custodiada por una hierocracia eclesial a la que no se concede en la práctica legitimidad alguna. No se puede hablar, tampoco en este caso pues, de religiosidad «tradicional» en el sentido estricto del término, y no cabe atribuir a las imágenes ningún papel heredado irreflexivamente de la religiosidad barroca (García Pilán, 2008). Sencillamente, no han requerido de la resurrección dentro de un museo, porque su mausoleo ha mantenido su funcionalidad: están vivas pues en la medida que sirven a necesidades de sacralidad modernas, pero su tendencia a ser consideradas también patrimonio cultural implica que, como «tradición», sólo sirven para articular un discurso identitario (cf. Moreno Navarro, 1997).
5. Conclusiones
A la luz de lo expuesto, podemos volver a retomar las alusiones a la tradición citadas al principio. Parece claro que Giddens (1997) caracteriza con acierto nuestra sociedad al calificarla como «postradicional», pero no acaba de articular en sus explicaciones qué es lo que se esconde en realidad tras esa evidente retradicionalización que, asociada a la acción ritual, caracteriza a las sociedades de la modernidad avanzada, retradicionalización que se entiende mucho mejor desde la perspectiva propuesta en su día por Williams, quien hablaba del carácter necesariamente selectivo de cualquier recurso a la tal tradición (2003: 51-77). Visto desde esta perspectiva, el proceso de patrimonialización de la cultura de la modernidad avanzada, que se extiende hasta reconvertir la vieja religiosidad de las clases subalternas —catalogada como «religiosidad popular» para intentar frenar su desvinculación del marco eclesiástico, como ha puesto de relieve Delgado (1993) — en patrimonio cultural, es claramente identificable como parte fundamental de tal esfuerzo de retradicionalización selectiva, que no es, en definitiva, otra cosa que la modernización a la carta de una tradición mediada por un proceso de secularización complejo y que requiere de múltiples matices para su correcta comprensión. La proliferación de esos nuevos lugares de apartamiento ritual de la imagen que son los museos se convierte, así, en un importante indicador de las transformaciones religiosas de la modernidad avanzada: del culto se pasa a la cultura, que avanza entre lo secular y lo sagrado, siendo susceptible también de activar significados religiosos, pero mucho más débiles y difusos que los propiamente tradicionales.
Dentro de su mausoleo, pues, resucitan los viejos dioses, como vio Westheim con lucidez. Pero tal resurrección no puede ser completa, lo que hace que los dioses estén vivos y muertos a la vez, pues la misma secularización que ha matado a los iconos legados por la tradición es la que los hace resucitar, al construir para ellos sus nuevos lugares de culto. Afirmar que la atención que reciben sólo puede ser «sacrílega» (Rodríguez de la Flor, 2010: 7) sería verdad desde el punto de vista teológico, pero no lo es desde el socio-antropológico, ni tampoco desde el del visitante ávido de experiencias religiosas amables, drásticamente alejadas de la recia religiosidad barroca que dio origen a estos objetos, venerados de nuevo desde perspectivas radicalmente modernas. Transmutada en patrimonio, la tradición, por completo secularizada, se activa como una poderosa ideología legitimadora de nuevas identidades, que se expresan a través de nuevos e inequívocamente modernos espacios rituales.
Bibliografía
ADORNO, T. W. (2008), «Museo Valéry-Proust», en Obra completa, 10/1: Crítica de la cultura y sociedad I, Madrid: Akal, pp. 159-70.
AGAMBEN, G. (2005), Profanaciones, Barcelona: Anagrama.
ALONSO PONGA, J. L. (2005), «Más allá de los Pasos», en T. Egido et al., Memorias de la Pasión en Valladolid, Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid, pp. 89-116.
ALONSO PONGA, J. L.; PANERO GARCÍA, P. (2008), «Gregorio Fernández en el vértice de la religiosidad popular de la Semana Santa Vallisoletana», en J. L. Alonso Ponga y P. Panero García, (coords.), Gregorio Fernández: antropología, historia y estética en el Barroco, Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid, pp. 23-40.
ARIÑO VILLARROYA, A. (1999), «Como lágrimas en la lluvia. El estatus de la tradición en la modernidad avanzada», en R. Ramos Torre y F. García Selgas (eds.), Globalización, riesgo, reflexividad. Tres temas de la teoría social contemporánea, Madrid: CIS, pp. 167-88.
ARIÑO VILLARROYA, A. (2002), «La expansión del patrimonio cultural»: Revista de Occidente, 250, pp.129-50.
ARIÑO VILLARROYA, A. (2012), «La patrimonialización de la cultura y sus paradojas postmodernas», en C. Lisón Tolosana (ed.), Antropología: horizontes patrimoniales, Valencia: Tirant Humanidades, pp. 209-29.
BALLART HERNÀNDEZ, J.; JUAN i TRESSERRAS, J. (2001), Gestión del patrimonio cultural. Barcelona: Ariel.
BECK, U. (1998), La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós.
BELDA NAVARRO, C. (2001), Francisco Salzillo. La plenitud de la escultura, Murcia: Caja de Ahorros de Murcia.
BERIAIN, J.; SÁNCHEZ DE LA YNCERA, I. (2012), «Tiempos de ‘postsecularidad’: desafíos de pluralismo para la teoría» en I. Sánchez de la Incera y M. Rodríguez Fouz (eds.), Dialécticas de la postsecularidad. Pluralismo y corrientes de secularización, Barcelona: Anthropos, pp. 31-92.
BREA, J. L. (2006), Las tres eras de la imagen, Madrid: Akal.
BOISSEVAIN, J. (ed.) (1992), Revitalizing European Rituals, Londres: Routledge.
BOURDIEU, P. (1994), «Pieté religieuse et devotion artistique. Fidèles et amateus d’art à Santa Maria Novella», Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 105, pp. 71-4.
BRAY, X. (2010), «Lo sagrado hecho real. Pintura y escultura española, 1600-1700», en X. Bray et al., Lo sagrado hecho real, Madrid: Ministerio de Cultura, pp. 15-43.
BURRIEZA SÁNCHEZ, J. (2005), «Una pasión dibujada. Percepciones de la Semana Santa de Valladolid», en T. Egido et al., Memorias de la Pasión en Valladolid, Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid, pp.117-57.
CÓRDOBA MONTOYA, P. (1989), «Religiosidad popular: arqueología de una noción polémica» en C. Álvarez Santaló, Mª. J. Buxó y S. Rodríguez Becerra (coords.), La religiosidad popular, I: Antropología e historia, Barcelona: Anthropos, pp. 70-81.
DELGADO, M. (1993), «La ‘religiosidad popular’. En torno a un falso problema», Gazeta de Antropología, 10, pp. 68-78.
DONAIRE BENITO, J. A. (2012), Turismo cultural. Entre la experiencia y el ritual, Girona: Vitel·la.
DUNCAN, C. (2007), Rituales de civilización, Murcia: Nausícaä.
ELIADE, M. (2005), «Persistencia de lo sagrado en el arte contemporáneo», en El vuelo mágico, Madrid: Siruela, pp. 139-46.
FERNÁNDEZ BASURTE, F. (1998), La procesión de Semana Santa en la Málaga del siglo XVII, Málaga: Universidad de Málaga.
FREEDBERG, D. (1992), El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta, Madrid: Cátedra.
GARCÍA CANCLINI, N. (1999), «Los usos sociales del patrimonio cultural», en VV. AA., Patrimonio Etnológico. Nuevas perspectivas de estudio, Granada: Junta de Andalucía, pp. 16-33.
GARCÍA PILÁN, P. (2008), «La ‘religiosidad tradicional’ en la modernidad avanzada: una reflexión a partir del ritual festivo de la Semana Santa Marinera de Valencia», en J. L. Alonso Ponga et al. (coords.), La Semana Santa: Antropología y Religión en Latinoamérica, Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid, pp. 283-9.
GARCÍA PILÁN, P. (2010), Tradición en la modernidad avanzada. La Semana Santa Marinera de Valencia. Valencia: Museu Valencià d’Etnologia.
GIDDENS, A. (1997), «Vivir en una socidad postradicional», en U. Beck, A. Giddens y S. Lash, Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno, Madrid: Alianza, pp. 75-136.
GINER, S. (2005), Carisma y razón. La estructura moral de la sociedad moderna, Madrid: Alianza.
GINZBURG, C. (2000), «Ecce. Sobre las raíces escriturales de la imagen de culto cristiana», en Ojazos de madera. Nueve reflexiones sobre la distancia, Barcelona: Península, pp. 105-23.
GONZÁLEZ ALCANTUD, J. A. (2012), El malestar en la cultura patrimonial. La otra memoria global, Barcelona: Anthropos.
GROSS, D. (1992), The past in ruins. Tradition and the Critique of Modernity, Massachusetts: The University of Massachusetts Press.
HAUF, A. (1991), «Text i context de l’obra de Sor Isabel de Villena”» en G. Colón et al., Literatura valenciana del segle XV. Joanot Martorell i Sor Isabel de Villena, Valencia: Consell Valencià de Cultura, pp. 91-124.
HEELAS, P., LASH, S., MORRIS, P. (eds.) (1996), Detraditionalization. Critical Reflections on Authority and Identity, Oxford: Blackwell Publishers.
HERNÀNDEZ I MARTÍ, G.-M. (2008), «Un zombi de la modernidad: el patrimonio cultural y sus límites», La Torre del Virrey. Revista de Estudios Culturales, 5, pp. 27-37.
HERNÀNDEZ I MARTÍ, G.-M. et al. (2005), La memoria construida. Patrimonio cultural y modernidad, Valencia: Tirant lo Blanch.
LISÓN TOLOSANA, C. (2012), «La cambiante mirada de la memoria», en C. Lisón Tolosana (dir.), Antropología: horizontes patrimoniales, Valencia: Tirant Humanidades, pp. 19-25.
LISÓN TOLOSANA, C. (dir.) (2012), Antropología: horizontes patrimoniales, Valencia: Tirant Humanidades.
MARAVALL, J. A. (2002), La cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica. Barcelona: Ariel.
MARÍN, E.; TRESSERRAS, M. (1994), Cultura de masses i postmodernitat, Valencia: 3i4.
MORENO NAVARRO, I. (1997), «La vitalidad actual de la Semana Santa andaluza: modernidad y rituales festivos populares», Demófilo. Revista de cultura tradicional, 23, pp. 175-92.
MUIR, E. (2001), Fiesta y rito en la Europa Moderna, Madrid: Universidad Complutense.
NANCY, J.-L. (2006), Noli me tangere. Ensayo sobre el levantamiento del cuerpo, Madrid: Trotta.
PRATS, Ll. (1997), Antropología y patrimonio, Barcelona: Ariel.
RITZER, G. (2000), El encanto de un mundo desencantado. Revolución en los medios de consumo, Barcelona: Ariel.
RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F. (2011), De Cristo. Dos fantasías iconológicas, Madrid: Abada.
RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A. (2010), «El arte de la devoción. Pintura y escultura española del siglo XVII en su contexto religioso» en X. Bray et al., Lo sagrado hecho real. Madrid: Ministerio de Cultura, pp. 45-57.
SEBASTIÁN, S. (1985), Contrarreforma y Barroco. Lecturas iconográficas e iconológicas, Madrid: Alianza.
SIMSON, O. von (1980), La catedral gótica. Los orígenes de la arquitectura gótica y el concepto medieval de orden, Madrid: Alianza.
TAUBES, J. (2008), Del culto a la cultura. Elementos para una crítica de la razón histórica. Buenos Aires: Katz.
WARNIER, J.-P. (2002), La mundialización de la cultura, Barcelona: Gedisa.
WEBSTER, S. V. (1998), Art and Ritual in Golden-Age Spain: Sevillian Confraternities and the Processional Sculpture of Holy Week, Princeton: Princeton University Press.
WESTHEIM, P. (2006), Arte, religión y sociedad, México: FCE.
WILLIAMS, R. (2003), La larga revolución, Buenos Aires: Nueva Visión.
ZUNZUNEGUI, S. (2003), Metamorfosis de la mirada. Museo y semiótica, Madrid: Cátedra.
Notas
Contacto con el autor: pedro.garcia@uv.es[1] Museo Salzillo de Murcia.
[2] Museo de Semana Santa de Zamora.
[3] Gandía. Semana Santa.
[4] Ib.
[5] Museo de la Semana Santa en Orihuela.
[6] Junta Mayor de Cofradías de la Semana Santa de Torrevieja.
[8] Fundación Museo de la Semana Santa de Cuenca.
[9] Teleprensa, 12/06/2007.
[13] Programa de Semana Santa 2001. Cangas del Morrazo, Rías Baixas, Galicia.
[14] El Periódico de Aragón, 3/05/2011.
[16] Diario de León, 15/06/2011.
[17] LaCerca.com, 29/05/2012.
[18] El Día de Córdoba, 10/06/2011.
[20] El Norte de Castilla, 25/01/2011.
[21] Museo de la Archicofradía de la Esperanza.
[22] Real, Muy Ilustre, Venerable y Antiquísima Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.
[24] Caravaca de la Cruz, Museo de la Fiesta.
[26] Alcoi, Asociación de San Jorge.
[27] Las Provincias.es, se inaugura en 2005 tras varios años de obras, 10/06/2007.
[28] Elche, Museo de la Festa.
[29] Algemesí, Museu Valencià de la Festa.
[30] Levante-EMV, Valencia, 14-IV-2001, p. 26.
[31] Museo de Semana Santa Media de Rioseco (Valladolid). Folleto explicativo. La siguiente cita en Arte Rioseco.
[32] Eldiadecordoba.es, 27/05/2011.
[33] Gandía, Semana Santa.