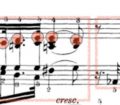George Seferis
1. Introducción: los rostros de los hijos del azar
Paisaje en la niebla (Topio stin omichli, 1988) comienza proyectando, sobre la inmensa noche de la modernidad, dos rostros infantiles. Llegan a nosotros desde el interior de la ciudad, ese espacio urbano donde se articula el mundo del futuro, el mundo privilegiado del control económico y del progreso de la llamada “sociedad del bienestar”. Sin embargo, si algo sabemos de la ciudad contemporánea, muy especialmente desde el derrumbe del complejo Pruitt-Igoe de St. Louis (Missouri) es, precisamente, la imposibilidad de someter el inmenso contenido de las pasiones de sus habitantes en un cómodo espacio “diseñado para la vida”. Dicho de otra manera: esos dos rostros que surgen desde la oscuridad se disponen a emprender un viaje que desafía cualquier tipo de posible lógica racional, cualquier lógica depositada en las esperanzas de la modernidad, en sus promesas de progreso y educación, en su aséptico lenguaje científico.
Podríamos decir que Paisaje en la niebla, como tantas otras películas de Theo Angelopoulos, como tantas otras películas del cine de autor europeo de los últimos años, utiliza la metáfora del viaje para poder enfrentarse a una serie de problemas que, lenta pero inexorablemente, han ido apareciendo tras el cuarteamiento de las buenas intenciones, de la caída de los grandes relatos, del descubrimiento de la precaria realidad que se escondía tras los llamados “paraísos socialistas”, tras las promesas de futuro del capitalismo neoliberal. Sombras, placebos en los que una parte del pensamiento europeo se refugiaba tras el descubrimiento de los cadáveres apilados en Auschwitz [1], intentando a toda costa reconstruir una historia a ambos lados del Muro de Berlín, después del silencio post-Mayo 68 y otros desencuentros. La metáfora del viaje como un propio trasunto de la historia de Europa, de las deudas asumidas con el proyecto de modernidad, con el propio proyecto de emancipación del ser humano.
El punto de partida de nuestro viaje podría estar en Auschwitz (como casi todos los puntos de partida del pensamiento europeo tras la catástrofe), pero comenzaremos a caminar por un punto histórico más concreto: por ejemplo, cualquier película de la época marxista de Angelopoulos: desde la apasionante epopeya de El viaje de los comediantes (O thiasos, 1975) hasta la desoladora Alejandro Magno (O Megalexandros, 1980). En toda esta primera etapa del director todavía están frescas las posturas ideológicas, la búsqueda de la labor combativa del cine (sin descuidar por ello las particulares huellas de su expresión cinematográfica), el pensamiento de que es posible hacer un cine con una utilidad social de denuncia inmediata, un cine para la Historia. Sin embargo, como señaló el historiador Nikos Kolovos “estas películas son meditaciones sobre la historia, no películas históricas per se” (1990, 12). Tomemos cierto tiempo para reflexionar sobre esto.
2. La forma frente a la historia. La representación de la historia como encuentro
En la obra de Angelopoulos, uno de los factores que le hace único entre los “autores” (no nos decidimos a dejar de usar esta palabra) de la modernidad fílmica es precisamente su decidida voluntad de enfrentarse con la historia. Contra la historia. La suya es una filmografía inquieta en la que el punctum histórico se manifiesta con una virulencia no sólo temática (el hecho narrado, re-creado frente a la cámara) sino ante todo, con una virulencia formal. Angelopoulos resulta seguir siendo fiel a su propio modo de representación aunque pasen las décadas, los siglos, las tramas de la convulsa historia de Grecia (de Europa) con la que parece enfrentarse en cada nueva cinta. La suya es una obcecación en la representación que contrasta, por poner un ejemplo, con las peligrosísimas dudas formales que aparecen año tras año en las nuevas lecturas postmodernas del hecho histórico [2]. En cierto sentido, las estrategias distanciadoras de El viaje de los comediantes (piruetas brechtianas como el espacio vacío del teatro sobre el que se anuncia el comienzo de la guerra (imagen 1) o los testimonios de los protagonistas mirando a cámara (imagen 2) responden de manera crítica contra la espectacularización de la historia tan querida por la representación hollywoodiense, pero también a las encorsetadas normativas del documental “al uso”. En su filmografía es inseparable la huella autoral de la búsqueda de la verdad, recordando aquello que ya señaló Errol Morris: “No hay razón para que una cinta no lleve la huella del que la realiza. La verdad no está garantizada ni por el estilo ni por la expresión. Siendo sinceros, no viene garantizada por nada” (cit. en Renov, 1993, 27).
Frente a esto, Angelopoulos propone una interpretación artística mediante la forma autoral de una “realidad histórica”, un itinerario por las distintas lecturas del pasado que sólo puede articularse mediante lo simbólico. Angelopoulos se inserta en la historia precisamente mediante la metáfora fílmica, mediante la ruptura espacial y temporal de aquello que, por su propia condición histórica, debería estar fijado tanto en el tiempo como en el espacio. La unión del cuadro cinematográfico con el espacio de representación teatral genera una extraña sinergia de artes, un “espacio mágico de representación” en el que todo es posible, en el que la historia resuena deslizándose con su danza macabra por el interior de los propios personajes. Lo que diferencia a Angelopoulos de otros directores similares de la modernidad, al menos durante su primera etapa, es precisamente que su cine rompe las normas de la representación cinematográfica no tanto para hablar del yo como para hablar del nosotros.
Pongamos un ejemplo que clarifique esto. Pocos autores cinematográficos tan interesados en retratar la dimensión del Yo y de su relación con la historia vivida mediante los recursos cinematográficos de la modernidad como Ingmar Bergman [3]. Si recordamos una cinta como Fresas salvajes (Smultronstället, 1957), nos encontraremos con una sabia utilización cinematográfica de los recursos espacio-temporales que el director sueco aprendió del dramaturgo August Strindberg [4], y que posteriormente volverán a aparecer también en la obra de Theo Angelopoulos. Sin embargo, cuando el director griego aplica los juegos textuales no lo hace para dirigirse hacia el interior de los personajes (tal y como hará Bergman a lo largo de toda su filmografía), sino hacia el exterior, hacia el encuentro con la Historia vivida, con el conflicto histórico. No queremos señalar, sin embargo, que la opción interior del propio Bergman (tan denostada, al igual que la de otros creadores como Antonioni, por la crítica marxista del momento) sea un problema de representación, ni siquiera un problema ético. Después de todo, tanto el cine de Angelopoulos como el de Bergman acabarán por enfrentarse frontalmente con la problemática del sujeto, aunque por senderos muy diferentes.
Siguiendo esta idea, acabaremos llegando a la conclusión de que Angelopoulos intenta trazar un doble encuentro durante toda su filmografía: por un lado el encuentro con el Otro Concreto (el hermano, el niño inmigrante, el viejo proyeccionista), y por otro lado el Otro Histórico que se va resquebrajando lentamente mediante el horror del pasado (el fascismo, los crímenes políticos), pero también el horror del presente (las corrientes de hombres refugiados que se desplazan de un lado para otro sin hogar posible, los asesinatos masivos en la guerra de los Balcanes). Incluso en una cinta en la que los personajes aparecen tan difuminados como en Días del 36 (Meres tou 36, 1972) se puede intuir esa problemática entre la identidad y la Historia, entre el Yo y el conflicto histórico.
3. La cesura de la historia o la crisis de la representación marxista
Casi al principio de nuestro artículo afirmábamos que había “una etapa marxista” en el cine del director. Le debemos la clasificación inicial a Andrew Horton (2001), aunque nos gustaría tomarnos un tiempo para reflexionar sobre cómo y por qué se rompe (si es que lo hace) el “espejismo marxista” en la filmografía estudiada. Ciertamente, ya se puede intuir una cierta intranquilidad política en Alejandro Magno especialmente punteada por dos imágenes: la de los anarquistas que se alejan del territorio prohibido por el río bajo el riesgo de morir asesinados (imagen 3) y la del busto de mármol que reemplaza, de manera metafórica, el cadáver del tirano asesinado (imagen 4). Las sombras que se proyectan en el interior ideológico de Alejandro Magno no son otras que las propias sombras que ya se comienzan a proyectar tras los intranquilizadores testimonios de los “paraísos socialistas”: la posibilidad de que el sueño de libertad y emancipación proletaria se esté convirtiendo en una pesadilla opresiva, en la otra cara de la moneda fascista. Esa “amarga intuición” que comienza a llenar la obra del director se encarna, sin duda, en la absurda peripecia de Alexander y Voula, los hermanos protagonistas de Paisaje en la niebla de los que hablábamos al principio, hermanos que surgen de la inmensa noche de la modernidad. Y efectivamente, la hemos denominado absurda en tanto se nos muestra como algo opuesto a la razón, una propia aberración con respecto a las leyes clásicas de la road movie, de la “película de viajes europea”, y por ello, un ejemplo singularísimo y en cuyo interior las consecuencias trágicas resuenan todavía con más fuerza. Digámoslo claramente: el viaje de Paisaje en la niebla, su esqueleto,puede ser resumido a grandes rasgos como la búsqueda que dos hermanos realizan tras su padre [5]. Ahora bien, es un viaje absurdo porque desde el primer cuarto de película sabemos que su padre no existe: “Es todo culpa de mi hermana. ¡Mira que decirles que el padre está en Alemania! ¿Qué padre, qué Alemania? ¡Son hijos del azar! No hay padre ni Alemania, es todo una gran mentira.” [6]
Es, por lo tanto, un viaje sin un destino posible, un viaje que puede extenderse sin ningún problema tanto en el espacio como en el tiempo, esos dos vértices sobre los que el cine moderno demostró tener un dominio subjetivo, una intencionalidad completamente personal y alejada de las normas del relato clásico. Un viaje en el que ya estaban escritas las huellas del vacío europeo, las esquirlas de su particular proyecto de emancipación. Su dramática imposibilidad. La llamada Trilogía del silencio resulta ser el punto concreto en el que el enfrentamiento del sujeto contra una historia que comienza a revelarse/rebelarse de manera inhumana modificará para siempre la concepción del cine en la obra del director. Veamos cómo se produjo ese cambio en el que el nosotros marxista se pone en tela de juicio.
4. La Trilogía del Silencio como duda frente al Nosotros
Si antes hacíamos referencia a los presagios de Alejandro Magno, probablemente fue en su siguiente película en la que la problemática histórica se hará ya intolerable: Viaje a Citera (Taxidi sta Kythira, 1984) será la primera entrada de lo que el propio director denominará su Trilogía del Silencio [7]. Ese Nosotros histórico tan firmemente asido en Dias del 36 o El viaje de los comediantes desciende de pronto hacia una película de personajes claramente delimitados, con una narrativa mucho más concreta que en anteriores propuestas del director.
Así la propuesta política inicial (incluyendo con ciertas reservas Reconstrucción [Anaparastasi, 1970], en la que después de todo lo que se nos ofrecía era una investigación policial reconstruida/deconstruida, poliédrica) se construía gracias a una cierta “voz coral”, un diseño de personajes múltiple en el que la narración saltaba en el interior del proceso histórico desde una subjetividad a otra hasta trenzar un juicio crítico sobre los acontecimientos retratados. Ahora, en la Trilogía del silencio (y nunca sabremos exactamente que parte de la responsabilidad podría recaer en Tonino Guerra, el co-guionista de la cinta) hay una focalización mucho más concreta en el Yo individual de cada uno de los personajes principales que componen las cintas. Un Yo que, por añadidura, se encuentra en un proceso de enfrentamiento con una historia incompleta, traidora, una historia que les ha pagado con el exilio o la persecución, con la orfandad o la pobreza. En las primeras cintas los protagonistas son personajes desdibujados que recorren la ficción con sus tragedias a cuestas, como si pretendieran representar a Grecia en cuanto totalidad, a una Grecia de perdedores políticos que tuviera serios problemas para poder poner orden en sus recuerdos históricos. Son personajes que problematizan seriamente nuestras posibilidades de reconocernos en ellos, que nos bloquean emocionalmente como correspondería al modo de representación brechtiano. Salvo excepciones concretas como los ya citados monólogos mirando a cámara de El viaje de los comediantes, sus sentimientos (personales o políticos) no tienen un tiempo ni un espacio fílmico propio, sino que son simplemente bocetados sobre el guión, bloqueando así cualquier tipo de empatía simplista, al estilo de las grandes reconstrucciones históricas de Hollywood. La historia llega a nosotros arrastrando con su paso demoledor a sus habitantes.
Sin embargo, en la Trilogía del silencio, los personajes comienzan a definirse con una inmensa precisión personal, se erigen como seres únicos e individuales frente a las injusticias históricas, frente a la tragedia. En ellos se recupera la esencia del mito, de esa característica que ya señaló Pere Alberó, experto conocedor de la obra del director, en su monográfico sobre La mirada de Ulises:
Siguiendo el modus operandi de los dramaturgos atenienses del siglo V, Angelopoulos construye la mayoría de sus películas a partir de estructuras míticas sobre las cuales levanta un entramado de datos históricos, hechos verídicos, noticias de prensa o citas de múltiple procedencia (…) El mito pasa a ocupar entonces un lugar estructural y vertebrador (Alberó, 2000, 36).
Efectivamente, en los retratos del viejo Spyros retornando del exilio político para enfrentarse con su mujer y sus hijos o en la partida de Alexander y Voula para enfrentarse con la figura de su padre ausente hay una complejísima red de relaciones y sentimientos donde se entrecruza no sólo el mito al que hace referencia Alberó, sino también la problemática familiar (presente, por lo demás, en el inicio mismo de la cultura de Occidente) y un nuevo diseño de la tierra como un espacio que ya no es habitable, un no-lugar por el que los personajes están condenados a vagar al margen de las ideologías y las promesas de futuro. El concepto del viaje de Angelopoulos ya no es tan curativo en términos históricos como en El viaje de los comediantes (prueba de ello es que nos volveremos a encontrar con ellos, ancianos y perdidos, sin representación posible en Paisaje en la niebla), sino que se convierte de pronto en una necesidad real, en una tragedia viva. La introducción de la figura del exiliado (cercana, por otro lado, a la figura del nómada, del refugiado, del apátrida) va cobrando cada vez más importancia en la filmografía del director. Intentemos esbozar algunas de las razones.
5. La tragedia del exiliado: personajes sin espacio ni tiempo
Viaje a Citera comenzaba, como ya sabemos, con el retorno de un viejo exiliado a su hogar. Posteriormente, la presencia de los hermanos Alexander y Voula nos lleva a un nuevo exilio voluntario, la de aquellos que deciden buscar su propio destino (mediante la excusa narrativa del padre ausente) detrás de una Alemania desdibujada y utópica que no puede existir [8]. La problemática se irá acrecentando progresivamente hasta que, de manera brutal, Angelopoulos nos obliga a encontrarnos con legiones de desclasados en la intensísima El paso suspendido de la cigüeña (To meteoro vima tou pelargou, 1991) (Imagen 5).
Esos “hijos del azar (histórico)” que resultaban ser Spyros, Alexander y Voula de pronto se han multiplicado hasta convertirse en un nuevo nosotros, en una inmensa masa humana que intenta sobrevivir en ese espacio (tan doloroso como cinematográfico) que es el espacio fronterizo, la tierra de nadie, esa porción de tierra destinada a aquello que, según la lógica de los países capitalistas, no tendrían que estar allí porque no producen ningún valor en el territorio habitado. El Otro crece sobrecogedoramente y, poco a poco, Angelopoulos nos arroja a su interior, nos obliga a compartir unas vivencias que ya no pueden ser explicadas en clave de las buenas intenciones marxistas, y tampoco pueden ser aprehendidas como una estética lección brechtiana sobre la historia del siglo XX. El Otro se encuentra aquí y ahora (conceptos extraños si pensamos que se trata de los Otros más alejados de su propia génesis social) y no puede ser reducido a la pedagogía histórica. Y ese Otro desclasado, ese Otro-sin-tierra es el que nos cede una experiencia fílmica sobrecogedora al poner en la pantalla todo aquello que nos iguala: todo el amor, toda la esperanza, toda la fuerza de sobrevivir en el límite mismo de las “reglas del juego de Occidente“. Por poner un ejemplo concreto, resulta especialmente turbadora la famosa secuencia de El paso suspendido de la cigüeña en el que nos invita a contemplar una boda imposible, en la que novio y novia se encuentran separados por un río/frontera protegido por soldados (imagen 6).
La tragedia nos alcanza entonces con toda su resonancia, en primer lugar, por la naturaleza sagrada del acto y por lo que la conecta con nuestra propia existencia. Las fuerzas simbólicas se tejen en el interior del encuadre: resonancias telúricas de conexión inmediata con la tradición del Otro [9], resonancia de la imposibilidad de conciliar un pasado de origen judeocristiano con las leyes del territorio desgajado bajo el empuje de la modernidad, escisión, desgarro. La narración misma está literalmente escindida en una estructura del plano/contraplano inusual y dolorosa en el director gracias a las franjas de tierra en las que la articulación de lo simbólico se mantiene contra el horror de la guerra, la presencia del mal mismo.
La idea del personaje desclasado, del paria, por lo tanto se articula en la obra del director en una doble vertiente: no solamente está obligado a ser-lejos-de-su-origen (de su tierra, de su identidad tribal, con todo el peligro romántico que podría tener esto, pero también con toda la doliente claridad que la historia está imprimiendo a los que son expulsados bajo el envite del horror nacionalista), sino que además debe soportar el dolor de su propia escisión interior, de un “dolor de la experiencia” que nada tiene que ver con el propio postulado político (eje no central pero sí mayoritario de la etapa marxista). Así, por ejemplo, Alexander y Voula en Paisaje en la niebla no sólo sufren el dolor inmediato de la intuición de esa Europa que está empezando a desgajarse de nuevo por las costuras (los soldados que se pasean por las ciudades, los comediantes que no tienen dónde representar sus ficciones, la mano gigantesca sobrevolando la ciudad como una amputación de lo divino), sino que además se enfrentan a la figura de un Padre ausente, de un vacío abierto en el centro mismo del mitos [10] que no se cerrará hasta que un único disparo brumoso parezca escindir también la propia enunciación para desembocar en un paisaje casi extradiegético, ajeno al invierno del exilio. En esa doble tragedia interior/exterior es, precisamente, donde se encuentra el punctum que hará de Angelopoulos uno de los directores más interesantes de la segunda mitad del siglo XX: su concepción del hombre como un sujeto sacrificado entre las fauces de la historia, y a la vez, la imposibilidad de desprenderse de la tradición que lo ha fijado en el espacio y en el tiempo.
Ciertas conclusiones
La historia reciente de Europa se puede pensar como un río que corriera parejo a la filmografía de Angelopoulos y que, a su vez, se hubiera desbordado hacia el horror durante el conflicto de los Balcanes, recordándonos una vez más que nuestros propios monstruos (cómodamente situados en el anverso mismo de la razón moderna y cartesiana) siguen perfectamente despiertos y acechantes, por mucho que nos empeñemos en someterlos a la impostada frivolidad postmoderna. Uno de los problemas constantes en la cinematografía europea de los últimos años (de Olivier Assayas a Michael Haneke, pasando por Wolfgang Becker o Antonio Luigi Grimaldi) es la relación siempre dolorosa que se establece entre la historia vivida y el sujeto que, de una manera desesperada, intenta sobrevivir a sus efectos asfixiantes frente a la imposibilidad de construirse un yo situado única y exclusivamente ahora.
No se trata, por lo demás, sino de la consecuencia lógica de un sistema de pensamiento y de consumo brutalmente acelerado durante los últimos años. La lógica de pensamiento europea tras la aceptación jubilosa del desmesurado goce postmoderno [11] nos ha introducido en una cultura donde la historia es algo sospechoso, inservible, poco rentable. El valor producido (el valor de cambio) es el de lo nuevo, de lo inmediato. Frente a esto, un cine reflexivo y con una propia concepción del tiempo como el de Angelopoulos nos recuerda que, muy al contrario de lo que querrían las predicciones de Fukuyama (1992), la historia todavía sigue en marcha y, aferrada a la sombra del ángel benjaminiano, sigue llenando de cadáveres los caminos y las carreteras. Frente a esto, frente al horror, la idea siempre necesaria de un cine que nos reconcilie mediante el dolor simbólico, con nuestra historia. Con nuestro yo.
Bibliografía
ALBERÓ, Pere, La mirada de Ulises: Estudio crítico, Paidós, Barcelona, 2000.
FUKUYAMA, Francis, El fin de la historia y el último hombre, Editorial Planeta, Barcelona, 2002.
GONZÁLEZ REQUENA, Jesús, El club de la lucha: Apoteosis del psicópata, Ed. Caja España, Valladolid, 2008.
KOLOVOS, Nikos, Thodoros Angelopoulos, Ed. Aigokeros, Atenas, 1990.
LOZANO AGUILAR, Arturo, Steven Spielberg, La lista de Schindler: Estudio Crítico, Paidós, Barcelona, 2001.
HORTON, Andrew, El cine de Theo Angelopoulos: Imagen y contemplación, Akal Ediciones, Madrid, 2001.
RENOV, Michael, Theorizing Documentary, Routledge, Nueva York, 1993.
RODRÍGUEZ SERRANO, Aarón, Héroes, padres y monstruos: Introducción a la construcción de lo masculino en la obra de Ingmar Bergman: El caso de Fanny y Alexander, estudio pre-doctoral presentado en la Universidad Europea de Madrid, 2007.
Notas
[1] Ejemplo sobresaliente de la problemática del descubrimiento europeo sería, sin duda, la película Good bye, Lenin! (Becker, Wolfgang; 2003), que guarda no pocas similitudes con la cinta que nos proponemos estudiar a continuación. Baste con comparar la escena en la que Angelopoulos hace sobrevolar una inmensa mano de piedra por entre los edificios con su reescritura, tantos años después, en la que será la propia estatua de Lenin la que abandone “volando” esa Alemania que parecía ser la tierra prometida para Alexander y Voula. Hay, del mismo modo, esa misma idea del “Lenin descuartizado” en el barco que trasporta a A. (Harvey Keitel) en La mirada de Ulises (To VIemma tou Odyssea, 1995) por una Europa que sigue pagando con sangre los crímenes de la modernidad.
[2] Nos referimos, por ejemplo, al espectacular (en el peor sentido de la palabra) balbuceo del director Steven Spielberg frente a la recreación del holocausto en la pantalla, convertido al final en eclosión a medio camino entre la “película de colegas” y el confuso docudrama postmoderno. Para el estudio sobre las consecuencias de la representación postmoderna de la historia remitimos a LOZANO AGUILAR, 2001.
[3] Autor que, por cierto, tiene una más que estrecha relación con Theo Angelopoulos. No nos referimos sólo a la comparativa que nos saldría al paso entre Fresas salvajes y La eternidad y un día como a la decisión del propio director griego de trabajar con Erland Josephson y hacerle mencionar Persona (1966) como una de las cintas que merecen ser salvadas de la cinemateca en ruinas de Sarajevo.
[4] Strindberg fue el creador de la llamada Geometría escénica, técnica teatral en la que los personajes son confrontados in-situ con la propia recreación fantasmática de su pasado. En el caso concreto de la filmografía de Angelopoulos, baste con recordar el final de La eternidad y un día, pero también la famosa escena de la celebración familiar en La mirada de Ulises, en la que un fascinante plano fijo nos deja entrever los periodos más representativos de la historia de la Grecia contemporánea desde los ojos de su protagonista.
[5] Ya hemos estudiado en otro lugar las particulares crisis de las figuras patriarcales tras la crisis de la modernidad. Remitimos al lector interesado a RODRIGUEZ SERRANO, 2007.
[6] Todos los diálogos citados de la película están extraídos de la traducción que Begoña Martínez realizó para las ediciones de Intervideo.
[7] El término Trilogía del Silencio, sin ser claramente reconocido por Angelopoulos, es de una validez impagable para los analistas que pretenden acercarse cronológicamente a la obra del director. Comprendida entre 1983 y 1988 (los otros dos títulos serían El apicultor [O melissokomos, 1986], la primera colaboración de Angelopoulos con Mastroianni y la ya citada Paisaje en la niebla) muestra no solamente una madurez narrativa y formal ya definitivamente consolidada, sino también toda una serie de nuevas colaboraciones estéticas que acabarían por fijar todo el resto de su filmografía. Así, por ejemplo, el inicio de la colaboración con la compositora Eleni Karindrou o con el guionista Tonino Guerra. Lo que nos parece indudable es que en Viaje a Citera ya están dadas todas las condiciones que harán que el director alcance sus mejores resultados expresivos en los años noventa.
[8] Por supuesto, la elección de Alemania como “paraíso inalcanzable” no tiene nada de gratuita. Como ya sabemos desde Reconstrucción, Alemania era uno de los destinos privilegiados para los griegos (y también para los españoles) que decidieron emigrar buscando unas mejores condiciones de trabajo. Tampoco podemos olvidar la propia idea del país que demuestra una habilidad inquietante para enterrar su pasado y colocar, en su lugar (y al menos, en la zona democrática) el impulsar una actividad económica brutal. El viaje de Alexander y Voula puede ser leído también como el viaje desesperado de todos aquellos que fueron buscando una prosperidad imposible a un paraíso inexistente.
[9] Baste con recordar una cinta como El tiempo de los gitanos (Dom za vesanje, 1988) en la que también se planteaba la figura del exiliado y de sus tradiciones como un choque constante y frontal contra los nuevos ritos de la modernidad. Del mismo modo, en la secuencia onírica más famosa de la cinta, los rasgos básicos (el encuentro entre hombre y mujer, el río, la tradición) se repetían. Y del mismo modo, serán las propias fallas del egoísmo capitalista (en este caso, la trata de blancas y las mafias organizadas) las que harán imposible que ese enlace pueda ser normalizado a los ojos de la tradición.
[10] No en vano, la película nos muestra en una de las primeras escenas cómo Voula le ofrece a su hermano Alexander una invocación al mitos mediante la narración (con la pantalla totalmente en negro) de una mitología transmitida oralmente en la que da cuenta de un origen animista del Universo. Desde ese vacío suspendido en el mitos simbólico e inaprensible (una imagen similar a las galaxias confusas que abren los créditos de Viaje a Citera) hasta ese espacio nebuloso final hay todo un proceso de transmisión del relato que no podemos abordar aquí por razones de espacio pero en el que nos basta con señalar que traza una línea que atraviesa la experiencia vivida (el amor, la maldad, el deseo) desde el mitos originario hasta la esperanza simbólica.
[11] Para más información, recomendamos encarecidamente la consulta de GONZÁLEZ REQUENA, 2008.