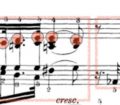Miguel Ángel García [*]
Voy a proponer, en mi aproximación a estos dos libros, una forma de interpretarlos que es una de las varias posibles; pero que quizás resulte útil al lector, si está interesado en abordarlos luego por su cuenta, para construir una visión propia, aunque solo sea por contraste con mis comentarios. Inicialmente cabe aceptar la hipótesis de que hay tantas lecturas como lectores. Más aún: me atrevería a decir que nunca somos el mismo lector de un mismo libro. Que, en poesía sobre todo, cualquier relectura es una lectura inédita. Incluso me atrevería a decir que en poesía, a diferencia de lo que ocurre por lo común con otros géneros, solo importa la relectura, la lectura sin punto y final, o al menos la que se queda en suspenso: como si el poema siempre estuviese haciéndose de forma distinta a los ojos del lector, como si unas veces ocultara y otras veces mostrase su secreto. El lenguaje poético parpadea más que ningún otro. Es pura intermitencia y, por eso, pasado el tiempo, bajo otro paisaje y otras inquietudes, nos vemos obligados a volver sobre él.
He leído y releído estos dos libros, La brújula ciega, de Juan Ramón Barat, y Caso perdido, de Sergio Arlandis. Los dos son poetas valencianos. Poetas y profesores de literatura. Barat ya es dueño de una larga trayectoria poética que le ha llevado a recibir premios como el Ateneo Jovellanos o el Blas de Otero; Arlandis ha conseguido con este segundo libro suyo el premio Vicente Gaos. Así que no está de más que se tenga noticia de sus voces en una ciudad como Granada, que nunca ha vivido precisamente de espaldas a la mejor poesía. Muy brevemente voy a hablar de cómo estos dos libros han modificado y acrecentado mi archivo personal en torno a una serie de temas básicos, a primera vista imperecederos, como la muerte, el tiempo, la soledad, el amor o la misma vida. Al fin y al cabo, cuando uno abre un libro de poemas, lo que busca es que le diga algo nuevo sobre sí mismo, algo que desconocía, que no había sabido decirse o no había tenido el valor de confesarse hasta ahora. Parafraseando un verso de Sergio Arlandis, que dice escribir en defensa propia, creo que leemos para defendernos del mundo hostil en que vivimos y del lugar que nos ha tocado en él, un lugar que casi siempre nos resulta insatisfactorio. Por las razones que sean, leemos en defensa propia.
Barat se nos presenta como un navegante sin aguja fija, con brújula ciega, por las difíciles aguas de la vida. Desde el comienzo de su libro se coloca bajo la advocación de los clásicos, sus maestros. No por casualidad los títulos de las cuatro secciones en que divide su libro remiten a un clásico: «Verdura de las eras» a Jorge Manrique, «La edad ligera» a Garcilaso, «Un no rompido sueño» a Fray Luis de León, «La música callada» a San Juan de la Cruz. Las dos primeras sobre todo están atravesadas por un vector de intensa reflexión temporal. Basta devolver esas imágenes al contexto poético del que han sido extraídas, la verdura de las eras que se agosta de inmediato a las Coplas de Manrique, la edad ligera que todo lo cambia al célebre soneto garcilasiano sobre el carpe diem, para que reparemos en que nos encontramos, de nuevo, ante el tópico de la huida irreparable del tiempo. Lo que importa no es el material de la tradición literaria, sin embargo, sino el tratamiento propio que uno es capaz de darle. Barat mira la fotografía de su padre, cuando este aún era un niño, para comprobar que a su espalda conspiraba inexorablemente la lepra del olvido («1928»). O, como Unamuno, visita un cementerio abandonado donde asoma, por entre las lápidas rotas, algún hueso astillado por el tiempo («Cementerio abandonado»). A la vez se reconoce atrapado en el fluir temporal, como el insecto fosilizado y ya hecho mineral en el que fija su atención («El fósil»). También la lengua amarilla del tiempo lame los pétalos del crisantemo de otro de sus poemas, una flor, efímera como todas, que sin embargo exhala hacia la sombra definitiva, la de la muerte, un último estertor de belleza («Crisantemo»). Tras contemplar unas brasas, se sabe que ya todo está escrito al mirar la ceniza («Mesa camilla»). O con el final del verano y su bullicio se constata que, de todo lo que fue, nada perdura, como si nunca hubiera sucedido («Últimos días de agosto en Alcossebre»). Por no hablar de la cripta en la que yacen los huesos del guerrero que combatió, sometió y conquistó, y cuyo nombre ya no dice nada a quien, indiferente, lo lee: «El tiempo los relame / con su viscosa lengua de gusano» («La cripta»).
La destrucción que apareja el paso del tiempo solo puede conjurarse con la memoria, pero el personaje poético que Barat dibuja en sus poemas ni siquiera cuenta con este consuelo: «Paraíso perdido / la pretérita nada del recuerdo» («El paraíso perdido»). El tiempo escribe su fatal veredicto, con tiza roja, en la pizarra de la muerte. El nombre del personaje al que nos referimos está en la lista de los que esperan la ejecución y se pregunta a qué fosa común irán sus sueños («Fosa común»). No somos, se nos dice sentenciosamente, sino «Pábulo triste que devora el tiempo / más allá de otro tiempo sin nosotros» («Alimentando lluvias», título que se toma prestado de la Elegía a Ramón Sijé). Beber un transparente vaso de agua lleva al yo poético a paladear en su boca el aroma de nuestra existencia, el sabor de la nada («Agua»). Lo más cotidiano, pues, se convierte en puerta de entrada hacia la lucidez o la reflexión trascendental. Así las horas que consume, sin darse apenas cuenta, la voz que nos habla, y que va echando en un cubo de sombras, son tiempo malgastado que no podrá reciclarse nunca («Reciclaje»). Quizás sea el poema «Polvo eres» el que, con su final lapidario, resume de una vez esta metafísica poética, este desasosiego existencial: «Un puñado de sombra / en el yermo jardín de la intemperie». Porque la vida, se nos dice en el siguiente poema, «Fatum», siempre exige que se le pague con el óbolo oscuro de la muerte:
Manrique nos lo dijo de otra forma
y a su modo la historia nos lo muestra.
Podremos alterar el curso de los ríos.
Mas su destino nunca.
No extraña entonces la «Divagación barroca», como él mismo la llama, a la que llega Barat. En ella se pregunta de qué insólito fango, de qué greda afligida y desahuciada están hechos los hombres que sueñan. En la carne propia se ha sentido la densa humedad que hace saltar la cal en la pared de la existencia («Diciembre»). No por ello deja de aparecer en el «frío vernáculo del alma» una brasa de piedad que lleva a contemplar la sencilla hermosura de la cosas, una intensa compasión provocada por la conciencia de ser para la muerte («Examen de conciencia»).
Me parece que es esta imagen de raíz heideggerina, la del ser para la muerte, la del ser y el tiempo, junto a la intemperie existencial a la que nos hemos visto arrojados, la que introduce el temblor en el mundo poético que Barat despliega, con ayuda de los clásicos, en este libro. Y sin embargo esta lucidez negativa está corregida por un vitalismo al que Barat no renuncia, y que descubro en su fascinación por la utopía, por la que nos dice que hay que seguir luchando, aunque el mundo sea «un implacable cazador de sueños», y a la vez en su devoción por la música y la poesía. Los poemas de la última sección, «La música callada», la definen como una gramática en el tiempo que formula la armonía del ser («Vuelo sostenido»). La música, que también es tiempo, nos devuelve la armonía del universo. Al igual que Fray Luis o Darío, Barat nos habla de la «música del mundo» («Ciudad nocturna»). No es que haya dejado de preocuparle, como nos dice en el poema «De la contemplación», la clara metafísica que supura en su fugacidad «el frágil transcurrir de todo lo que existe». Pero la música, como la poesía, nos defiende del paso del tiempo, de la intemperie y del ser para la muerte. De aquí la jaculatoria, que en última instancia es una plegaria por la palabra, con la que se cierra La brújula ciega.
Por su parte, Sergio Arlandis se nos presenta como un caso perdido. Si es que el caso perdido no es el de la vida, el del amor. O el de nuestro deseo, que por supuesto no se limita al deseo amoroso y que, como ocurre en Luis Cernuda, no encuentra traducción en la realidad. Es lo que ocurre en uno de los poemas iniciales de su libro: el yo poético puede lanzar una moneda, limpia y brillante, dejarla caer hacia la hondura, porque hallará su deseo, aunque no coseche más que un sórdido reflejo: «Será la realidad / devolviendo su brillo» («Un deseo»). La realidad solo cumple opacamente nuestros deseos, nos los devuelve humillados y sin luz. Abrir el almanaque, para este otro personaje que construye Arlandis en sus poemas, equivale a pronunciar un testamento de soledad, a dejar que claudiquen los ojos ante los días que estallan, uno tras otro, sin color de fondo. Cerrar ese almanaque es contar las fechas por heridas. Este recuento de bajas, que no son sino las bajas que uno mismo causa ante el paso del tiempo y la soledad, termina con esta pregunta acusatoria: «¿Pero quién arma a este enemigo?» («Recuento de bajas»). Por eso decíamos que la escritura puede ser un refugio para defenderse de enemigos armados como la soledad, o de la degradación que la realidad opera sobre el deseo. Merece la pena citar al completo el breve y estupendo poema que lleva por título «Regla»:
si bien lo miras, el origen de toda vida
es, claramente,
y el resto, improvisadas enmiendas,
precauciones inútiles.
Que la vida es un desarreglo que solo cabe enmendar de forma improvisada, o ante el cual tomamos precauciones inútiles en el fondo, se convierte en regla cierta de un personaje que, al mirarse en el espejo, descubre únicamente «una imagen convexa del vacío» («Espejo»). Otro poema breve que conviene tener muy en cuenta es «Realidad usada»:
es realidad usada,
y solo lo usado
ha sentido las emociones de la vida,
pero solo lo roto
entiende el lenguaje del olvido.
A otro poeta como Brecht le gustaban los objetos usados. Pero aquí la realidad usada es la realidad que, como hemos visto, defrauda el deseo. Aunque esté atravesada por las emociones de la vida, aunque sea una realidad vivida, es a la vez una realidad rota. Tan solo nuestros rotos nos llevan a entender el lenguaje del olvido. Más aún, a querer hablarlo. Para cuando acabe el sueño, el yo poético deberá seguir buscando la vida hollada que tenía allá donde solo queda noche («Sentencia»); un yo poético que ve cómo todos los demonios que lo atenazan danzan a su alrededor («La maldición»). No solo nos advierte, pues, de que todo lo escrito ha sido en defensa propia («Las pruebas del crimen»), sino además de que vive en las erratas una y otra vez, con las mismas promesas que cada día se ve obligado a borrar («Lector»). Caso perdido el de la vida, como leemos en el poema así titulado. De nada sirve, se nos dice, tener más indicios, conjeturas o sospechas fundadas, si la vida es una sonrisa feliz con fondo triste: «Sin más pruebas implicatorias, / ¿por qué no archivas / de una vez este caso?» («Caso perdido»). El yo poético de Arlandis, convencido de que tiene los casos de la vida y del amor perdidos, decide aun así hacer muy buena poesía con esta pérdida. Porque la escritura se convierte en la única forma de archivar un caso definitivamente.
Me interesan sobre todo los casos perdidos del amor y del deseo. La luz siempre tiene como reverso la oscuridad adversa. La otra cara del amor es el dolor. No otra cosa se lee en el poema «Cárcel de sombra», que trae un eco de Bécquer:
no es hiriente para los ojos,
como para la mano esperanzada,
saber que hasta el propio hecho de amar
lleva consigo
la triste cárcel de sus sombras.
La última sección de Caso perdido, la titulada «Anunciación de la carne», se adentra en la indagación de la realidad amorosa vivida y usada, aunque por lo mismo rota. Quienes acaban de hacer el amor saben, cuando amanece y se visten, que no existen caminos de regreso en los mapas trazados en solitario, que vivir es al fin «un extravío casi simultáneo» («Deseosa(mente)»). Dado que el yo poético conoce lo que él mismo llama «la insolidaria huida hacia el deseo», quiere evitar los cantos de sirena y atarse, como Ulises, a su alma de buena fe, dejar el mar y sus paisajes emergentes de pechos y cuerpos irreales, hasta que pase el temporal del instinto («Ventanas emergentes»). Casi la misma idea se repite en el poema «Bocado de manzana»: un ángel voraz y luminoso le recuerda al yo poético las marcas del pecado y lo condena a vivir entre máscaras, solo, en su artificial paraíso. La anunciación de la carne o la revelación del deseo erótico se han resuelto en soledad. A la vez se ha perdido el hilo del amor, porque no se han sabido coser los cuerpos a tiempo, sin costuras que no dañasen a quienes ahora se dan la espalda («Perder el hilo»).
Tras perder los casos del amor y de la vida, al yo poético de Arlandis solo le quedaba escribirlo. La realidad vivida y usada da pie a una escritura igualmente usada y vivida. Es decir, rota. Por eso creo que se pone punto y final al libro con una coda titulada «Papel usado». El papel que estaba en blanco, aguardando el relato del caso perdido, se convierte finalmente en papel usado. O en papel roto, porque este último poema no parece tener otro protagonista que la soledad, «precisa como la muerte». La soledad se instala en el trecho entre el deseo y la vida y aduce razones para seguir junto al yo poético, aunque sea con «máscaras de papel usado», aunque sea descalza para que no la oiga. Máscaras de papel usado: la soledad sin tregua de la que habla Arlandis se disfraza de escritura para quedarse a su lado.
¿Nos salva entonces de la soledad la poesía? Quizás nos ayude a distraerla o a engañarla, aunque sea pasajeramente. No se me ocurre mejor motivo para leer con atención, siempre en defensa propia, a estos dos poetas y dos amigos valencianos.
[*] Universidad de Granada.