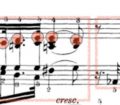Guillermo Aguirre Martínez [*]
Resumen. Grávida de fuerzas rebosantes de impulsos extremos, La canción de la tierra, cuadro de amor, de dolor, de vida y de muerte, se erige como síntesis de cuanto conforma el espíritu creador de Gustav Mahler. Así, un hondo trascendentalismo converge con una permanente materialidad como representantes de los dos extremos —espiritual y terrenal— en torno a los cuales gravita la obra del compositor. Un recorrido a través de los poemas que articulan la obra guiará nuestra comprensión de la misma, al tiempo que se realizará una lectura musical en clave existencial.
Palabras clave: Mahler, La canción de la tierra, arte finisecular, Viena finisecular, música sinfónica.
Résumé. Abondante de forces débordantes d’impulsions extrêmes, Le chant de la terre, paysage d’amour, de douleur, de vie et de mort, s’érige comme synthèse de tout ce qui donne forme à l’esprit créateur de Gustav Mahler. De cette façon, un profond transcendantalisme concourt avec une permanente matérialité comme représentants des deux extrêmes —le spiritual et le terrestre— sur lesquels gravite l’œuvre du compositeur. Un parcours à travers les poèmes qui configurent l’œuvre nous la fera comprendre et au même temps on fera une lecture musicale en clé existentielle.
Mots clés: Mahler, Le chant de la terre, fin de siècle à Vienne, musique symphonique.
1. Mahler y la conciencia moderna
Nacida de una época de crisis, de grandes cambios y rupturas entre un orden en decadencia y otro en crecimiento, la música de Mahler se erige como impresionante monumento a la belleza, como dolorosa despedida de una identidad estética consciente tanto de su hermosura como de su próximo fin. La creación mahleriana trasciende de largo el universo particular del compositor para convertirse en represente de una Viena finisecular que iba a vivir de modo intenso y convulso la despedida de un orden ético-estético de tradición secular.
Como encrucijada de caminos de nuestro mundo occidental, Viena, encarnación de un Imperio Austro-húngaro a punto de derrumbarse, padeció y disfrutó durante el periodo previo a la Primera Guerra Mundial de las tensiones propias de aquellas fuerzas pujantes que, en cuanto a un plano estético se refiere, quedarían presentadas mediante modelos enfrentados. De esta manera observamos parejas antagónicas como Klimt-Schiele, Otto Wagner-Loos o Mahler-Schoenberg. Los primeros, a modo de últimos defensores de la historia de la belleza; los segundos como inaugurales vástagos de la historia de la fealdad —empleando la ya clásica diferenciación establecida por Umberto Eco—; exponentes deslumbrantes todos ellos de la historia de la estética.
Una visión unidireccional, una perspectiva exclusiva de valoración y exposición de la realidad, quedaba, en definitiva, fracturada en múltiples miembros dando como resultado teorías fragmentarias como el incipiente cubismo, el surrealismo, la relatividad ya en el ámbito científico, o el psicoanálisis como exposición rotunda de la descomposición interna del yo. Todo ello a modo de síntomas visibles del paso de la Europa de los Imperios a la Europa de los Estados, así como primer tambaleo serio de un modelo de humanidad de origen socrático.
En el seno de este tremendo panorama, el postromanticismo de Mahler se eleva como un último adiós previo a la llegada de una Segunda Escuela de Viena representada principalmente por Schoenberg, y por sus discípulos Berg y Webern, este último como antecedente cercano de una posterior música de vanguardia obsesionada por la composición en torno al silencio. Las once obras de dimensiones sinfónicas dejadas por Mahler, además de sus maravillosos lieder, se configuran, con lo recién comentado, como emblema de un periodo histórico-estético pero, a su vez, dado el componente metafísico que habita en cada una de aquéllas, como expresión profunda de una condición humana que podremos también escuchar a través de La canción de la tierra.
2. Dimensión humana de la música de Mahler
“Ardiente impulso vital e intenso deseo de muerte” (VV.AA, 1985: 142). En estas palabras dirigidas en 1879 a su amigo Joseph Steiner, vamos a hallar posiblemente el rasgo más genuino a la hora de definir el carácter y el principio creador de Gustav Mahler (1860-1911). La naturaleza orgánica de su obra obliga a un completo recorrido por la totalidad de las sinfonías si es que se pretende alcanzar una comprensión coherente tanto de cada una de sus partes como del conjunto que éstas conforman. No obstante, dadas las peculiaridades de La canción de la tierra, realizada entre 1907 y 1909, no resulta inexacto afirmar que esta composición contiene en sí el compendio del legado que el músico nos ofreció, integrando tanto el mensaje de su posterior Novena sinfonía, estrenada póstuma en 1912, como cuanto llegó a realizarse de la Décima. Con aquel «eternamente» repetido hasta en nueve ocasiones final del último movimiento, Mahler cerró definitivamente toda esperanza de hallar en la existencia un algo más capaz de añadir un sentido suplementario a lo que en esos momentos había alcanzado a comprender.
Todo elemento natural quiere, si no retornar al punto de partida, al menos recrear vitalmente ese mismo origen, por ello resulta útil una observación de la realidad desde cualquiera de sus perspectivas una vez que se descubren en aquélla elementos reiterativos dispersados en cada una de sus formaciones. Adorno, por ejemplo, hace referencia al elemento de necesidad que recorre las composiciones de Beethoven. En éstas todo tiende a una meta que, más allá de periodos de obligado reposo, queda más cercana a medida que se va anudando fuertemente cuanto ya se ha logrado.
La falta de sentido es una de las características más reveladoras de la historia contemporánea. Careciendo la vida de sentido, al menos queda la belleza, pensamiento que observamos nítidamente en la obra de nuestro compositor. Pero, ¿qué ocurre cuando esta búsqueda se vuelve consciente y se racionaliza? Sobreviene el terror, el desengaño. La burla, los elementos cómicos se adentran en la obra, en este caso en el universo musical, desenmascarando a una belleza que queriendo ser no puede en tanto que está vacía de un contenido que la colme. La Belleza se torna belleza, lo que en una naturaleza obsesionada con lo verdadero —como lo es la mostrada por Mahler— resulta insoportable. Otro de los rasgos de buena parte del arte moderno lo encontramos en el hecho de que el creador se ve condenado a vivir aislado en sí mismo, en su subjetividad, en un mundo supuestamente bello, ya sea falso o verdadero desde una perspectiva exterior. El síntoma más evidente de este desequilibrio entre lo interno y lo externo lo podemos comprobar en el hecho de que siempre que el creador mira hacia fuera, hacia lo real, su creación se vulgariza. Mahler, como romántico enclaustrado en una época en la que el arte se desliga de lo ético, nos ofrece una muestra nítida de este rasgo. Por otra parte, se suele hablar de un componente de desarraigo observable en la constante búsqueda por parte de Mahler del llamado eterno femenino para, de este modo, tratar de poner fin a su tormento. Esto nos devuelve a la anterior cuestión.
Más allá de la fascinante Alma Mahler, mujer que acompañó al compositor los diez últimos años de su vida, es la tierra como último regazo el elemento que ofrece a su música, a su espíritu, un descanso definitivo. A falta de un sentido vital, a falta de un arte trascendental y un deber moral que guíe al compositor por un único camino por el que dirigir su creación, se presentan infinitas posibilidades que no conducen a fin alguno porque éste no existirá. Resulta verdaderamente desalentador observar cómo una naturaleza musical tan arrolladora no encuentra meta alguna, por lo que, una vez alcanzadas alturas insoportables, su música —impregnada de una exagerada tensión—, aullando de dolor al no encontrar nada a lo que aferrarse, no puede más que caer desde las cotas alcanzadas y retornar nuevamente al punto de partida, a la tierra. En este derrumbe, observado en cada una de sus obras, hallamos, no obstante, algo verdaderamente asombroso. La música de Mahler, como se ha indicado, no encuentra un fin, lo que no impide que el carácter riguroso y exigente del compositor conduzca el tejido armónico por medios ordenados y precisos, no relativos. Es decir, en Mahler encontramos tanto más belleza cuanta mayor tensión se logra alcanzar. Cada uno de los instantes que logra aguantar en las alturas, cada segundo que prolonga su extenuante búsqueda, resulta más estremecedor que el momento inmediatamente anterior, pues a medida que esta búsqueda se alarga se ahonda más y más —a la manera mística— en los dolorosos reinos angélicos, por emplear una expresión del también bohemio y contemporáneo del compositor, Rainer Maria Rilke. Este fenómeno, de manera evidente, será experimentado por el compositor de modo en suma doloroso en tanto que se avanza y se avanza sin hallar absolutamente nada fuera de sí, fuera de una belleza inmanente y existente sólo en su desbordante espíritu creador. Por este motivo, podemos estar seguros de que si uno de estos pasajes musicales se expandiese unos instantes más, se acentuaría más aún la agonizante belleza. Como ocurre en el caso del mencionado Rilke, a mayor altura lírica mayor dolor, mayor belleza. Esto en cuanto a lo bello.
El desgarro, el componente que va a dotar a la música de Mahler de un carácter estremecedor —aspecto resuelto de manera diferente en el caso de Rilke, quien lejos de desvanecerse desde lo alto se pierde de vista en su abismal ascenso—, surge allí donde observamos el punto de ruptura, el no puedo más, que da origen a la caída. La creencia en un orden humano realizable exige a Mahler una composición en la que, pese a esos momentos de desenmascaramiento, de burla, de asomo de la conciencia tras el telón de la representación, cuanto se impone es el deber, la construcción formalmente rigurosa. Más adelante, como ya se ha mencionado, a la hora de querer descubrir el velo de la belleza, la creación se desalentará por completo provocando su deshacimiento en bloque. Esto dejará de ocurrir, como es sabido, en la música postmahleriana una vez que es sustituido el desengaño final por el desengaño absoluto; éste afecta a los medios y al componente emotivo-sentimental de la música: uno se estremece cuando aquello que se derrumba ha sido construido mediante un orden, mediante una belleza. No ocurre lo mismo si aquello derruido no ha remitido en momento alguno a una belleza de orden superior o ético-estética; en estos casos, la composición se vuelve a construir sin guardar el respeto y el recuerdo que merece cuanto surge de unas leyes: así Sísifo. Recordemos que la belleza aludida comienza, o al menos permite su soporte, su representación, con un elemento ético, el mismo que parece entretejer la música de Mahler hasta aquellos instantes últimos donde no hay solución posible para una fuga final, donde todo se derrumba volviéndose ya cómico, ya agónica y súbitamente trágico.
Como decimos, observaremos en la obra del compositor dos componentes de decaimiento, de desazón musical. El último de ellos —el trágico— se produce en aquellos momentos en que, guiado por la fe, la creación cobra una impresionante altura que en uno u otro momento se torna insoportable, viniéndose abajo la catedral erigida. El segundo de ellos, el elemento burlesco tan característico de su música, surge cuando la conciencia —siempre dudosa y, por lo tanto, sabedora de que quizás todo forma parte de una representación, de un mundo irreal—, se adentra de repente en la composición, en el inconsciente espíritu creador, provocando que la belleza se volatilice al instante tras perder su fe, su pulsión; provocando, en definitiva, que la belleza, parte aún de lo real, se torne definitivamente irreal.
Señalaba Mahler que su música no era más que un rumor de la naturaleza, rumor que al contacto con su espíritu creador se transformaba ya en tumultuosas tormentas, ya en monásticos silencios. El lento e irrefrenable devenir de su obra sinfónica encierra, como señalase Adorno, un elemento objetivo, encarnado en la naturaleza, y otro subjetivo, cuya más plena expresión la podemos encontrar en los momentos de desvanecimiento ya citados. Es en éstos donde, en sus composiciones, la voz del hombre se abre paso entre la masa instrumental para expresar un doloroso grito pleno de dolor y angustia; momentos en los que trémulos violines imposibilitados de poder vivir por sí mismos al margen de un elemento sustentador, espiritual, parecen buscar la máxima expresión humana posible. Lo subjetivo se muestra —todo lo contrario que en Beethoven—, a base de sonoridades desgarradas que se agotan en sí mismas. Entre tanto, la masa sinfónica continuará con su eterno devenir al margen de cualquier emoción que remita a lo propiamente humano. Observamos, por tanto, dos elementos esenciales que contrastan fuertemente en la obra del compositor. Por un lado, un componente siempre constante, cíclico, ajeno a toda individualidad, caracterizado por su sosegado equilibrio y un impasible transcurrir: masa orquestal representante de la tierra, del destino; y por el otro, el yo del compositor: el fuego, masa etérea presta a volatilizarse sin llegar a reconciliarse con el conjunto de la composición. La creación de Mahler transcurrirá entre ambos planos señalados, logrando una máxima objetividad en aquellos momentos en que su espíritu creador se hace naturaleza, y una completa subjetividad en aquéllos en que su yo se distingue racionalmente a sí mismo, en que la conciencia se adentra en la creación.
3. La canción de la tierra
“Aunque, si el hombre sufre en silencio, un Dios me ha dado el don de expresar mi dolor”, señaló Bruto Walter (1998: 110) en su estudio sobre Mahler, trasladando así los versos de Tasso sobre el espíritu del compositor. La expresión no vence lo trágico, pero alivia la condición humana. Se muere, pero se muere siendo consciente de la muerte y reafirmando por última vez la propia subjetividad. Hacia el final del primer movimiento de La canción de la tierra, “Canción de las penas de la tierra”, acontece un vertiginoso descenso mediante el que se pasa de un “cielo […] eternamente azul” (Mahler, 1998: 23) a una visión de la naturaleza humana que, traspasando la propia razón, se adentra en lo dionisiaco del ser; allá donde reina la irracionalidad y lo instintivo, considerado por Nietzsche como lo puramente vital (Mahler, 1998: Pista 1: 6’20-7’28). En esos ámbitos hará aparición “una figura salvaje” (Mahler, 1998: 23), un simio aullador toda vez que el hombre es naturaleza consciente de sí misma, pero, al fin y al cabo, naturaleza. La caída resulta brutal y no deja de remitir a la salida del Jardín del Edén, el descenso desde el origen divino del ser humano hasta la más ruda animalidad. Una vez consciente de su humana condición, el ser puede tratar de objetivar su individualidad, crear nuevas formas; sin embargo, lo necesario, en este caso el devenir de la naturaleza, se impone como elemento primordial compositivo. En este ir y venir de dentro hacia fuera y viceversa, distinguimos dos posibilidades que en la música de Mahler van a originar sendos modelos expresivos bastante obvios. Por una parte se nos muestra al hombre visto desde el exterior de la creación, de la vida; contemplado desde una objetividad lúcida y prístina. Mahler, a modo de dios, contemplará entonces a las criaturas de manera objetiva y serena. Este devenir humano creativamente se retrata por medio de sosegadas estampas de la vida cotidiana. En La canción de la tierra lo podemos observar de modo muy claro en aquellos momentos en que se recrean instantes luminosos a modo de grabados chinos mediante un cromatismo carente de sombras y tonos menores que dotan a la música de un carácter impresionista, no subjetivo y, por tanto, no desgarrado. Lo escuchamos, por ejemplo, en el tercer movimiento, “Sobre la juventud” (Mahler, 1998: Pista 3: 0’00-0’50). Sin embargo, tarde o temprano acaban sobreviniendo elementos de burla. Lo cotidiano se adentra en la composición aportando un contraste aún no sentido ni reflexionado por el hombre. Éste simplemente disfruta de dichos instantes mientras el autor observa y retrata desde el exterior. El carácter plástico de la composición en estos momentos resulta evidente, más aún si, tal como acontece, el acercamiento a la escala pentatónica china rehuye los contrastes, las sombras características de todo arte expresivo-emocional, propiamente occidental.
El contraste frente a este retrato apolíneo y alejado de lo subjetivo lo hallamos por el contrario en aquellos pasajes en los que el ser se distancia de modo consciente de sus vivencias y, por lo tanto, se sitúa en oposición a sí mismo, a la naturaleza. El ser se hace existencia, se desgarra, no es, existe. En esos momentos es sustituida la representación espacial por la temporal. El pánico se introduce en la composición una vez que Mahler abandona su posición divina, alejada, y se adentra en su mundo interior, en sus miedos, en su yo mortal. Surgen entonces los metales incidiendo en el contraste existente entre la vida humana y la naturaleza, “Oscura es la vida, oscura es la muerte” (Mahler, 1998: 23). La música se desvela como arte dionisiaco, puro torrente emocional ya incontenible que va a desembocar en maravillosos adagios plenos de lirismo donde podemos escuchar, no sin estremecernos, cohabitar en un mismo cauce a una naturaleza que lleva en sus brazos a su criatura, al hombre, a quien habrá de reconducir prontamente hacia su seno. La existencia queda en su totalidad extinguida.
Así, en esta obra podemos encontrar cómo aquellos jóvenes plenos de amor y vitalidad retratados en “Sobre la belleza”, cuarto movimiento, dan paso al final de la composición a unos hombres que retornan a su hogar. La ebria efusión desplegada en un primer momento se abre paso, a través del tierno episodio de “El borracho en primavera”, hasta llegar a los inquietantes presagios del inicio de “La despedida”, donde todo es ocaso y retorno.
Pero acerquémonos de nuevo al primer movimiento de La canción de la tierra, “La canción de las penas de la tierra”. El mensaje consiste en un canto pletórico de fervor vital unido en todo momento a un dolor apenas expresable dado lo fugaz de nuestra vida humana. Así, frente al “¡Una copa llena de vino en el momento adecuado / vale más que todos los reinos de la tierra!” (Mahler, 1998: 23), nos encontramos una visión aciaga cuando en el siguiente poema, “El solitario en otoño”, todo queda evaporado. Lo efímero se impone y la imposibilidad de alcanzar algo permanente irrumpe como un grito de angustia y desconsuelo. “Cansado está mi corazón. Mi pequeña lámpara / se ha extinguido; el sueño me incita / ¡Voy hacia ti, mi adorado lugar de reposo! / Sí, dame paz: Necesito solaz” (Mahler, 1998: 25). En estos pasajes, musicalmente nos encontramos con una melodía pesarosa que recorre los compases de manera lenta y serena como guiada por el destino mismo (Mahler, 1998: Pista 2: 4’59-5’28). Mahler señaló en su momento que uno propiamente no compone, sino que la composición, la música, irrumpe en el creador sin que éste pueda hacer nada por evitarlo. La melodía, de este modo, reside en las profundidades del músico y éste sólo ha de prestar atención a su interior para sacar a la luz cuanto en él habita, lo que, dado el lenguaje espiritual común que reside en el interior del sujeto, se habrá de elevar como mensaje universal válido para toda la humanidad más allá de un tiempo o un espacio determinado. El final de este hermoso segundo poema converge en una eclosión de sonidos que no tardará en estallar como si de un anhelo frustrado se tratase (Mahler, 1998: Pista 2: 8’04-8’36), “Sol de amor, ¿no brillarás nunca de nuevo / y me secarás tiernamente estas lágrimas amargas?” (Mahler, 1998: 25).
El siguiente poema, el ya mencionado “Sobre la juventud”, recoge melodías registradas mediante la escala de tonos enteros china, sonoridades que, no obstante, van a ser atravesadas por pasajes de tonos menores, oscuros. La impresión que sobreviene es la de estar asistiendo a una alegre escena sin por ello lograr evitar un ronroneo de fondo que de continuo nos susurra lo pasajero de dicho momento. Todo es frágil, todo se tambalea. Nos situamos ante dos niveles de realidad, uno sensitivo que permite observar distraídamente una escena y, a su vez, un rumor imposible de aislar de dicha contemplación: las brumas que recorrían los pasajes iniciales del movimiento anterior no quedan eclipsadas por completo. Son escasos los periodos en el conjunto de la composición en que —ya sea por situarse en un primer plano, ya porque estorban a lo lejos— desaparecen por completo los elementos que, como si de un segundero de reloj se tratase, recuerdan una y otra vez el inexorable paso del tiempo y, con ello, el fin de cuanto pugna por vivir en su agónica lucha por la existencia.
“Sobre la belleza”, poema original, al igual que el anterior, de Li Tai-Po (701-762), constituye sin lugar a dudas el pasaje de mayor fuerza y derroche de elementos aún esperanzados y entusiastas del conjunto de la obra. Al igual que sucede en el tema precedente, el comienzo se construye a base de cromatismos de tinte oriental que pronto, al pasar de un carácter contemplativo y sosegado a otro que describe repentinamente la efervescencia vital de los personajes, deja paso libre a un despliegue de energía (Mahler, 1998: Pista 4: 2’30-3’14) que va a dar lugar a un nuevo periodo de calma una vez que se retorna al estado contemplativo adoptado por las doncellas que aparecen en la escena. De esta manera, frente al ímpetu que previamente impulsaba hacia adelante la composición, surge la mirada de una jovencita que sigue con los ojos al jinete representante del vigor propio de la juventud; mirada, sin embargo, llena de añoranza y melancolía: todo fugitivo, frágil, espectral. Mahler parece mostrarnos un mundo sin apenas solidez, en la que basta percibir lo real que hay en él para que su estructura caiga rota en mil añicos.
“El borracho en primavera”, siguiente pasaje de la obra, ofrece una visión hedonista de la existencia entremezclada con un poso de amargura que impide, aun en la embriaguez del protagonista, que éste disfrute de su estado puramente sensitivo. La reflexión de nuevo se entromete y se impone como puerta que abre la mirada de la existencia hacia el abismo. La primavera no deja de resultar un sueño. Todo, salvo la muerte, parece ser pasajero. El disfrute dionisiaco de la vida, la existencia puramente sensual, se muestra como la única posibilidad de vivir con plenitud, vivir sin la muerte, sin el tiempo. Pese a ello, la razón se introducirá incluso en el espíritu de la música, pese a constituir con exactitud el arte más puramente emocional. La composición se abrirá una y otra vez como desgarrada, momentos en los que aparecerá la farsa, la burla, la inevitable carcajada de la muerte. Acontecerá entonces un doble espacio en el que, por una parte, se mantiene la mirada puesta en el ideal y, por la otra, se descorre el velo de Maya que ante la evidencia de su mensaje invita al borracho a afirmar, “¿qué es entonces la primavera para mí? / ¡Déjame ser un borracho!” (Mahler, 1998: 29).
Llegamos de este modo dramático al último movimiento. En este punto, la visión del compositor se vuelca totalmente sobre el pasado, la vida se muestra como tierno y estremecedor recuerdo, en tanto con serena resignación se contempla la naturaleza como el más preciado don que posee el ser humano, tratando de situar, no sin dolor, lo individual allá donde le corresponde en estos momentos finales de la composición, en el seno de la naturaleza. “La tierra respira hondo en su descanso y sueño. / Todos los deseos se tornan ahora sueños: / los cansados mortales caminan lenta y pesadamente de vuelta a casa / para encontrarse de nuevo en sus sueño / con olvidados juegos y juventud” (Mahler, 1998: 29). Del mismo modo, como si de un sueño se tratase, parecerá mostrarse la luna poco antes, cuando leemos en los versos de Mong-Kao-Jen (689 ó 691-740), “¡Mira! La luna está flotando boca arriba, / como un barco de plata, en el lago azul del cielo” (Mahler, 1998: 29), linda imagen que invita a recordar la leyenda sobre la muerte de Li Po, autor de cuatro de los poemas originales que recoge Mahler en su composición. Se afirma que un atardecer, navegando ebrio en su barca, Li Po fijó sus ojos en la pálida y temblorosa imagen de la luna reflejada sobre las aguas y, en su intento de abrazar su belleza, cayó al río poniendo de este poético modo fin a sus días.
4. Lucidez y oscuridad
“Por qué me creo libre […] ¿Para qué sirven estos sufrimientos? […] ¿Nos revelará por fin la muerte el sentido de la vida?” se preguntaba Mahler ante Bruno Walter (1998: 109), según nos recuerda este último. La respuesta parece iluminarla el propio compositor con los siguientes versos situados poco antes de iniciar el tramo final de la obra, “¡Oh belleza! ¡Oh mundo eternamente intoxicado de amor y vida!” (Mahler, 1998: 31). Sin duda, su comprensión de la vida en estos momentos era la misma que la expresada por Goethe cuando alabó la belleza del instante. Tras la desgarrada pregunta se abre una brecha, el silencio se apodera de la composición y asistimos a los oscuros pasajes que van a dar comienzo a su curso final (Mahler, 1998: Pista 6: 13’50-14’56). Nos situamos ante lúgubres pasajes como reflejo de la incertidumbre y la incomprensión de cuanto es realmente la existencia.
Resulta fácil contraponer la escena descrita en la que aparecían aquellos jinetes plenos de fuerza vital mientras eran observados por unas jóvenes encendidas en deseo y amor, a los versos de Wang-Sei (701-761) en los que otro jinete, representación del hombre, “desmontó el caballo y le entregó / la copa del estribo. Le preguntó / adónde iba, y también por qué tenía que ser” (Mahler, 1998: 31). Sobra cualquier comentario.
La música, en estos momentos finales, ya ha pasado a ser únicamente una pulsión, un ritmo que confiere expresión a un destino inexorable. El hombre frente a la muerte. Toda belleza, todo resplandor vital decae y ya sólo queda seguir el cauce que conduce al individuo a su punto de partida. Lo propiamente humano ha desaparecido. No queda margen ya para el terror ni menos aún para cualquier gesto vulgar. El jinete desciende de la grupa y se acerca hacia un lugar inexacto, incognoscible. Las estrofas finales de la composición son de una belleza extenuante y merece la pena transcribirlas palabra por palabra: “¡Oh mi buen amigo, / la fortuna no me sonrió en este mundo! / ¿Adónde voy? Vagaré por las montañas, / buscando paz en mi solitario corazón. / Viajaré a mi tierra natal, a mi hogar, / nunca más me perderé en el extranjero. / ¡En calma está mi corazón y espera su hora!” (Mahler, 1998: 31).
Toda la música de Mahler se manifiesta como expresión de un constante impulso vital —en numerosas ocasiones desamparado y desasosegado—, en busca de un ideal que contenga la suma belleza y, a su vez, como expresión de un deseo de reposo, de descanso en el amor, de ansia por un regazo que calme el doloroso anhelo antes de volver de nuevo a reemprender dicha agónica búsqueda. En este último movimiento de La canción de la tierra no hay ya cabida para mostrar imágenes que inviten al goce de la existencia. ¿Qué era el ideal? Posiblemente nada más que aquellas descripciones de temas cotidianos, momentos fugaces, amores y entusiasmos pasajeros, instantes de vida aislados que tan sólo son percibidos desde la lejanía del recuerdo, donde quedan como ideales precisamente porque ya han sido separados de la realidad. El final es el ocaso del ser, “¡En todos los confines la amada tierra florece / en primavera y se torna verde de nuevo! / En todos los confines y eternamente, brillan azules los / distantes horizontes: / eternamente… eternamente…” (Mahler, 1998: 31).
Los versos resultan de una resignación desalentadora; la naturaleza, como la música, como esa melodía que gira continuamente sin escuchar las voces aisladas que surgen de ella misma y se desgarran de su seno, permanece inalterable en su seguro devenir sin inmutarse ante el destino humano. Encontramos en estos versos finales escritos por el propio Mahler ecos horacianos ante el dolor provocado por el contraste entre una naturaleza cíclica en su continuo renacer, y una condición humana que retorna y pierde su individualidad al tornar al punto de partida.
Resulta interesante, por otra parte, realizar una analogía entre el significado simbólico de la tierra como elemento de regreso, cobijo y reposo, y el mito del eterno femenino como elemento que va a aparecer en momentos puntuales dentro de la vida y los periodos más fecundos y creativos del autor: “Estoy un poco sacudido por las olas de la vida, y por el momento vago en plena mar” (Walter, 1998: 120), escribió Mahler en los años de composición de esta obra. Su naturaleza inquieta, rebosante de anhelo de ideal, sucumbió al final ante los sucesivos golpes que acabaron por minar considerablemente el entusiasmo e ímpetu con que había engendrado tiempo atrás, allá por 1888, su Primera sinfonía, Titán. No obstante, el mismo autor ya apuntó que “La necesidad de expresarse musicalmente empieza sólo con las emociones nebulosas que se abren al otro mundo” (Walter, 1998: 26) y así, frente a los comentados instantes en que la belleza de su música desaparece de manera brusca ya sea por pérdida de esperanza o por la aparición de elementos burlescos, asistimos a un final tanto de su Novena sinfonía como de La canción de la Tierra, envuelto en esas brumas, en ese velo confuso y reconfortante donde convergen tanto el dolor con el amor, la música con el silencio erigido como último sonido de ambas maravillas (Mahler, 1998: Pista 6: 29’00-29’33).
Bibliografía / discografía
Adorno, Theodor W.; Mahler. Ediciones Península, Barcelona, 1987.
Liberman, Arnoldo; Gustav Mahler o el corazón abrumado. Altalena, Madrid, 1982.
Mahler, Gustav; Das Lied von der Erde; Traducción del libreto: Carmen Suárez. EMI, London, 1998.
Ruiz Tarazona, Andrés; Gustav Mahler, El cantor de la decadencia. Real Musical, Madrid, 1974.
Sopeña Ibáñez, Federico; Estudios sobre Mahler. Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1976.
Vignal, Marc; Mahler. Castellote, Madrid, 1977.
VV. AA; Historia de la música clásica. Tomo IV, “Brahms y la época de Francisco José”; Introducción de A. Prieto. Planeta, Barcelona, 1985.
Walter, Bruno; Mahler. Alianza, Madrid, 1998.
[*] Universidad Complutense de Madrid
Contacto con el autor: guillermo-aguirre@hotmail.com