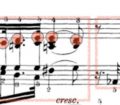En El ruido de la savia concentra Pedro A. González Moreno su escritura en una doble lente que, fijando la mirada en lo primordial de su propia biografía y utilizando un lenguaje de conceptual belleza, alcanza a compartir la pulsión de una verdad poética donde lo rememorado rebasa su propio contexto. Una escritura, ámbito de homenaje, invocación y descubrimiento, que sitúa al lector no lejos de la idea de J. A. Valente de que «hay lugares de los que no somos y a los que sin embargo pertenecemos». Se es cuanto se nos transmitió, pero, fundamentalmente, el cómo se nos transmitió. Y esa impronta, asimilada por quien ya sabía que «… el único / territorio habitable / fueron siempre los nombres» es la sustancia matriz de este libro.
Cuando se despoja a la palabra de cualquier camuflaje, y se la recupera para la más franca de sus acepciones, acontece el misterio diáfano de la poesía, y el ruido de la savia se transforma en evocación de otros muchos ruidos internos: el de la nostalgia de la luz de la infancia, el de la sangre al detenerse, el del desapego inevitable, el del amor —que es único en continuo trasvase—, o el del regreso a la propia identidad sin posibilidad de trinchera. Y transmutar en sencillo lo complejo, esa difícil facilidad de su alquimia, es el reto logrado. Por eso hemos de celebrar la concesión de este Premio Nacional de Poesía José Hierro que viene a refrendar un libro: El ruido de la savia, y con él un nombre y una trayectoria exigentes, rigurosos y de creciente y lúcida intensidad.
Pedro A. González Moreno ha sentado en la puerta de su casa poética aquel elemento primigenio del que debiera formarse la vida: el respeto, el amor, la gratitud, la asunción de una materia y unos límites que le permiten convertir el fértil limo de la edad de la confianza en residencia del nombrar y en sostén para su voz, elevando con firmeza sobre ambos, voz y acto, ese árbol de propósitos que suena mientras crece, y que conserva dentro la brasa milagrosa —apenas sostenida— del picón: «… la lumbre / que había oculta dentro de las ramas»; y en tal modo que el poeta afirmará, concluyendo el poema, que «… muchos años / después, algunas veces he pensado / que al escribir poemas / sólo seguía haciendo picón con las palabras: / negro picón para este duro invierno de la vida.». Y es que desde un poeta verdadero ningún mensaje se limita a sí mismo ni ninguna experiencia cae por completo de su lado. Así, sabiéndose próximo al lector, completa en su compañía un profundo ejercicio de recuperación del sentido primero de las cosas, donde los vocablos adquieren la resonancia primordial que provocan, junto al turbio fulgor de la vida asentándose, los colores y dolores de la naturaleza, y los acentos elementales. Es la suya, desde sus orígenes, poesía que ha ido recorriendo cada día su propia distancia, dejando que los verbos adelgacen y manteniendo el pulso de su más vulnerable temblor, libro a libro más desguarnecido y expuesto en ese —tan familiar— refugio suyo: la intemperie.
Suena la savia y suena la memoria, el recuerdo de oficios y rituales que al ser nombrados desde la evidencia de lo que ya no será, trasponen el umbral de lo profano, y vuelven intemporal —eterno— lo que se pudo disipar en la desmemoria de un mundo empeñado en mirar sólo hacia adelante. Al reponer en su justo valor la herramienta y su uso, los sonidos del hombre, el ejemplo —como patrimonio— de los sabios humildes, el orgullo de una genealogía sin blasones, el amor —siempre otredad del miedo ante el vacío—, y la escritura como fruto natural del árbol de la atenta vida paciente, coloca Pedro A. González Moreno a su poesía en un punto de madurez donde regresar no implica retroceso, sino consolidación y avance. Su propósito es, como afirma en Aleación improbable: «No transmutar las cosas / en sus signos, / sino hacer que ellos sean / la materia que pueda / sostener, sostenernos.».
Libro en homenaje a la propia raíz, su claridad transmite la emoción de lo verídico, y sitúa a Pedro A. González Moreno, justamente, en la vecindad de aquellos preclaros poetas manchegos que supieron convertir lo cercano en patrimonio de todos y para todo tiempo: Juan Alcaide, Eladio Cabañero y Sagrario Torres. Esa misma «temperatura afectiva, como de mano siempre tendida» que reconocía el propio Pedro Antonio a la poesía de Eladio, es la que rezuman estos poemas: unos francos compañeros de viaje para tiempos difíciles. Y es que, como aún confía el poeta, «si hay que creer, creamos / que, mientras se destruye, todo crece / hacia su propio centro». Ojalá.