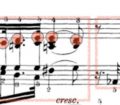Aarón Rodríguez Serrano [*]
Resumen. Se propone un análisis textual de la película “Shame” (Steve McQueen, 2012), intentando explorar las conexiones entre cuerpo, ideología y capital. Del mismo modo, se hará especial hincapié en las huellas de la puesta en escena para rastrear las diferencias entre la representación audiovisual pornográfica y los discursos paralelos postmodernos que hacen referencia al malestar en lo sexual.
Palabras clave: Shame, análisis textual, McQueen, malestar
Abstract. We want to offer a textual analyse of the movie “Shame” (Steve McQueen, 2012), trying to explore the connections between body, ideology and capital. At the same time, we will try to focus on the strategies of the mise-en-scene to look for the diferencies between the pornographic audiovisual representation and the paralel postmodern discourses who face the sexual discomfort.
Keywords: Shame, textual analyse, McQueen, discomfort
Que yo no tengo la culpa
Que la culpa es de la tierra
Federico García Lorca, Bodas de Sangre
1. Espacios del estado del malestar
En el interior del Estado del Malestar, los cuerpos despiertan.
Se desperezan, dudan, hacen el amor, toman café, acuden a trabajar en modernas oficinas con cristales transparentes que funcionan como pequeños panópticos y pequeñas dictaduras del terror, pequeñas oficinas con ordenadores llenos de pornografía —creampies, exposición del semen expulsado del cuerpo para el objetivo de la cámara—, gestos de satisfacción, toman un segundo café, realizan reuniones con los inversores, celebran los triunfos, se desperezan, consultan a oráculos del placer con formas de prostitutas, se toman un tercer café, se exhiben, producen, producen, producen y celebran nuevos triunfos, después regresan a su hogar y cenan pequeñas raciones de comida china para propiciar un punto de exotismo multicultural, quizá unos fideos grasientos que se mezclan en el estómago con todo el café consumido mientras cae la noche y la extraña luz artificial del paraíso neoyorquino se filtra y se desliza por las paredes blanquísimas de apartamentos unipersonales difícilmente habitables, apartamentos compuestos por sábanas blancas que parecen no haberse planchado nunca.
Steve McQueen ha realizado uno de los tratados definitivos sobre el estado del malestar asociado al cuerpo, un cuerpo cada vez más agotado de ser confundido con una máquina de productividad neoliberal, máquina en manos de la empresa completada por esos periféricos informáticos que le sirven para comunicarse mediante el correo electrónico, o para gozar con su colección de simulacros vía webcam.
Luego, frente al reino de lo público y de lo visible, la empresa esconde las heterotopías. Igual que en la cocina de los restaurantes de lujo siempre desfilan incómodas y gigantescas cucarachas marrones que —algo similar ocurría en el comienzo de Terciopelo azul (Blue Velvet, David Lynch, 1986) — nos ofrecen la cifra exacta de lo siniestro, en la empresa del primer mundo existe ese “otro espacio” bien diferenciado en el que los cuerpos adoptan extrañas posturas y conductas no normativas: la máquina de café, la discoteca en la que se celebran los bárbaros rituales de acoso y derribo, y por supuesto, los cuartos de baño.
En el cuarto de baño de la empresa siempre ocurren las cosas más insospechadas. Por ejemplo, Tony Gilroy en esa pequeña maravilla titulada Michael Clayton (2007) retrataba a una portentosa Tilda Swinton sufriendo ataques de ansiedad, reventando de codicia, angustia, malestar y pánico entre reunión y reunión. Aquí Steve McQueen muestra inicialmente a Michael Fassbender masturbándose tras limpiar con total precisión la tapa del váter. El cuerpo se manifiesta en oposición a las leyes de la empresa, busca su propio espacio para dejar que los síntomas afloren, para glorificarse o para brutalizarse. Lo importante es que el cuerpo pueda gemir, inscribirse como significante de otra cosa que no es la producción, hacer un hueco de naturaleza pura y brutal contra la construcción cultural.
2. El estado del malestar
Shame llega a las carteleras en el momento en el que queda claro que nos encontramos en pleno proceso de derribo de aquello que se llamó “estado del bienestar”. El planteamiento macroeconómico es implacable y, al mismo tiempo, lleva a su lado una cierta destrucción ideológica, un proceso de puesta en duda y demolición de las sociedades democráticas liberales tal y como las entendíamos hasta el momento. La tonelada de buenas intenciones desbrozadas por los intelectuales de izquierda en lo que a veces se ha interpretado como una complicidad tácita con los mecanismos bárbaros del sistema ya resulta simbólicamente insuficiente, agotada:
La crisis del sistema de las democracias liberales resuena en múltiples niveles que configuran el estado del malestar: una crisis educativa, una crisis ideológica, una crisis económica imbricada en una crisis social, y finalmente, una crisis personal de los sujetos que atraviesa todas las estructuras simbólicas imaginables.
Brandon, el protagonista de Shame, refulge principalmente desde el momento en el que es capaz de llevar sobre sus hombros casi todas las variables posibles de este estado de caos y de desesperación. De un lado, ha construido un personaje blando, líquido, que pasea con impresionante precisión por los espacios de la empresa. De otro, es un hombre-síntoma puro, un hombre atrapado por las redes de deseo de su propio cuerpo. Finalmente, es un hombre-vacío en su relación emocional con el otro, un tipo absolutamente bloqueado, incapaz de aportar ningún tipo de realidad ni apoyo a la gente que le rodea.
Brandon es el hombre perfecto de la sociedad del malestar, el hombre-máquina productivo que ha desarrollado una terrorífica capacidad para compartimentar su dolor y darle una forma puramente sexual. Si en su puesto de trabajo se le intuye como un productor unidireccional y comprometido, en los márgenes practica una dolorosa pluri-sexualidad en la que se superponen rituales onanistas, encuentros virtuales, encuentros reales pero desapasionados tanto voluntarios como mediados por el capital, y finalmente, durante su caída final, encuentros homosexuales y un ménage à trois. Pluri-sexualidad polimorfa y representada de una manera angustiosa, muy apartada de esa especie de “goce total e ilimitado” que se nos ha prometido desde los altares del consumo superyoico.
3. Brandon, la interpasividad, la pornografía
Y, es que sin duda, Brandon goza. De hecho, en los últimos años, pocas manifestaciones fílmicas han sido tan absolutamente precisas a la hora de proponer un auténtico itinerario por lo que implica el goce en las sociedades del malestar. Así, estamos pensando en concreto en ciertos productos pornográficos situados en los límites de la distribución más o menos convencional, productos relacionados con el sadomasoquismo, o con los límites mismos de lo que podríamos llamar la “normatividad pornográfica”.
Una de las leyes tácitas de la construcción pornográfica —a excepción, queda dicho, de estos productos outsiders, limítrofes— tiene que ver con la propia construcción narrativa interna de las piezas, y no con la mirada del espectador. Dicho con otras palabras, con lo que los sujetos que participan del acto sexual aceptan como las demarcaciones y los efectos de su goce. Ciertamente, el uso del primer plano con la ya habitual dualidad placer/dolor parece decir algo al respecto; sin embargo, el dispositivo narrativo cinematográfico suele cuidarse de remarcar de alguna manera la aceptación —más o menos explícita— de las reglas del juego. El hombre o mujer que comienza el metraje negándose a participar de la fantasía del otro —la mujer que sorprende a su marido con su mejor amiga, la secretaria que se niega a recibir los encantos de su supervisor—, finalmente acaba participando de manera explícita y voluntaria en la débil red de la fantasía. Las capacidades interpretativas de los distintos protagonistas, por lo general bastante limitadas, hacen todavía más evidente esta aceptación tácita, cayendo con frecuencia en puestas en escena tan profundamente estúpidas que amenazan con expulsar incluso al espectador de su contenido interno.
Ahora bien, repito, hay una “otra pornografía” en la que el goce se inscribe en su naturaleza más brutal. La que tiene que ver con la violencia, con la muerte, y en el límite, con la desintegración explícita de uno de los participantes en el juego sexual. Shame está alineada a la perfección con esta segunda naturaleza, en tanto lo que propone es, muy precisamente, que el goce del sujeto tiene que ver con su autodestrucción inminente.
Tomemos un ejemplo: la propia escena del ménage à trois. Está situada al final de una intensa secuencia de escenas en la que se plantea cómo Brandon se asfixia una vez que su sistema simbólico está a punto de colapsar. Durante casi ocho minutos de metraje, el director plantea un pequeño bloque narrativo en el que la construcción temporal está desordenada, invitando al espectador a que reconstruya las distintas etapas de erosión del protagonista. Se introduce, en líneas generales, una agresión física —Brandon recibe una paliza tras encararse con el parroquiano de un bar por seducir a su esposa—, una felación homosexual realizada en un garito de BDSM, y por último, el encuentro con dos prostitutas para realizar un trío. Los distintos planos parecen estar montados de manera aleatoria, sugiriendo el caos interno de Brandon, el torrente de estímulos al que se somete, la manera en la que posiciona el cuerpo y el goce en el filo mismo del abismo. El acto que cierra la secuencia es, propiamente hablando, el orgasmo del protagonista, su llegada al clímax en el ménage à trois.
Es interesante analizar la manera en la que el tándem McQueen/Fassbender organizan el cierre de semejante montaña rusa emocional. Contra todo pronóstico, la verdadera lógica de montaje es estrictamente pornográfica. De ahí sus referencias irónicas y mucho más dolorosas.
Desarrollemos esta idea: la cámara está situada aproximadamente a la altura del rostro del protagonista, escrutando con fruición un gesto en el que placer, desesperación y angustia parecen combinarse. El centro del encuadre le pertenece, como parece pertenecerle también el rol activo que adopta en el encuentro sexual. Se trata de una propia puesta en escena que el protagonista ha pagado —la tradicional fantasía masculina de compartir (¿quizá satisfacer a?) dos mujeres— y en la que ha inscrito su propio cuerpo. Sin embargo, en el momento en el que Brandon culmina su acción, clava su mirada en la cámara, genera una violentísima conexión con el espectador, que se descubre al mismo tiempo como voyeur erótico y como testigo de la implacable autodestrucción de Brandon.
Generalmente, en el código pornográfico más o menos normativo, la mirada a cámara del hombre está considerada como tabú. Es la mujer la que invita siempre a la empatía, la que parece introducir con su mirada —y a veces con su voz, de manera manifiesta— a ese tercero virtual que se sitúa al otro lado de la pantalla. El hombre, por lo general, parece ocupar una extraña posición interpasiva. Por un lado, se encarga de representar la fantasía del espectador en lo real (después de todo, la penetración pornográfica raras veces es falseada, tiene lugar de manera explícita delante del objetivo de la cámara por mucho que a veces requiera de sustancias químicas concretas que mantengan, fijen y den esplendor al falo), pero por otro lado debe guardar necesariamente una sana distancia que implique la escisión, la división. Yo estoy en tú lugar, pero no soy tú. El mecanismo funciona con una perfección asombrosa. La interpasividad, tomada a gran escala, explica con magnífica precisión esa extraña colección de sujetos típicamente postmodernos que gozan de forma más satisfactoria en los encuentros virtuales que en los reales: de manera interpasiva, yo hago el amor con todas las mujeres, o lo que es todavía mejor, otro lo hace por mí y yo me limito a recoger un fruto inmediato más o menos placentero. De manera interpasiva, por lo tanto, puedo tomar parte en tantas fantasías como vídeos disponibles se encuentren en mi servidor vía streaming.
Brandon, sin duda, es presentado por Steve McQueen como el sujeto interpasivo por excelencia. Ha conseguido delegar sus funciones más problemáticas en otros intercambiables o en aparatos electrónicos. No sólo la webcam de su ordenador portátil que le permite conectar en vivo con canales de pago en los que interactúa con actrices que se ofrecen a su mirada, sino también ese contestador automático que recibe al principio de la cinta los mensajes, cada vez más confusos y desquiciados, de Sissy, su propia hermana. La máquina es la que registra la voz, la palabra, del familiar en apuros, y por lo tanto, la receptora inmediata de la angustia que se filtra por la línea telefónica. Es la máquina la que, en cierta medida, responde por él y señala la verdad que hay en su silencio.
Pero retornando a la escena que proponíamos, Brandon rompe en el momento de la eyaculación los códigos pornográficos. Así, durante los años setenta y ochenta fue una extraña moda bastante extendida compaginar mediante montaje el orgasmo de los actores con una suerte de plano inserto en la que el rostro del protagonista se comprimía en una especie de gemido triunfal. En general, estos planos eran tomados de perfil o desde una perspectiva que no comprometiera demasiado la mirada del espectador. Desde luego, y en la mejor tradición del Modo de Representación Institucional (CASETTI, 1989), la mirada a cámara estaba completamente prohibida, quizá no tanto en la búsqueda de una hipotética transparencia enunciativa (BORDWELL, 1997) como para evitar incómodos ejercicios de identificación o de distanciamiento espectatorial. Del mismo modo, esta estrategia tenía evidentes y notables ventajas de montaje, ya que permitía empalmar con mayor facilidad distintas tomas que garantizaran que el placer del actor fuera tan copioso y opulento como el director necesitaba [1].
McQueen decide jugar precisamente en la dirección contraria, cortocircuitando los mecanismos de la enunciación y propiciando una especie de abismo que se abre en esa mirada entre Brandon y el espectador. En una interesante —e implacable— revisión de dos potentísimas miradas a cámara como los cierres de Los cuatrocientos golpes (Les quatre cents coups, François Truffaut, 1959) o Un verano con Mónica (Sommaren med Monika, Ingmar Bergman, 1953), Brandon parece exigir un juicio explícito a su espectador, compartir con él la experiencia vivida, introducirle en los más desoladores aspectos del goce.
No es de extrañar que algunas voces hayan corrido a tachar Shame de cinta reaccionaria. Bienintencionados, estos juicios nos parecen quizá demasiado precipitados. Hay que reorganizar con intensidad nuestro concepto de goce para ver las diferencias —y, sin duda, su denuncia— en su construcción del estado del malestar. Shame, en la mejor tradición del buen cine revolucionario, se vale de los mecanismos del espectáculo pornográfico para desmontarlo, para ponerlo profundamente en duda. De hecho, la lógica de la pornografía parece funcionar en ocasiones como un extraño aliado de los intereses del capital, por mucho que se considere una cinematografía underground o incluso antisistema. Al contrario, la pornografía en su discurso normativo ofrece una visión del goce que camina en paralelo con la de la publicidad, y por ende, con los mecanismos de consumo: todo goce es posible. Todo goce está al alcance de la mano, hay un goce supremo esperando en todos esos cuerpos preparados para el deseo, cuerpos de proporciones (¿perversiones?) clarísimamente definidas y generalmente sublimadas. Y, lo que es más importante: todo goce es urgente, aleatorio, gratuito. Gratuito en términos emocionales. En una corriente puesta en marcha desde mediados de los noventa por sagas como la Anabolic Initiations o las Meatholes, los espectadores podían gozar en una extraña entrevista de unos diez minutos de duración en la que las actrices eran “presentadas” desde “su lado humano” al espectador para, acto seguido, ser sometidas a las perversiones de turno. Lo interesante, por supuesto, es lo que el discurso pornográfico nos hurta: lo que ocurre después, la llegada de la actriz a su casa, su conversación cotidiana con su familia o con sus vecinos, su hipotética decepción o su hipotética angustia. Ese territorio es, muy precisamente, el que Shame se empeña en rastrear: el de los costes del goce.
4. Los costes del goce
Con lo que, finalmente, llegamos a dos de los centros fundamentales de Shame en torno al estado del malestar: de un lado, los costes del goce. Del otro, la presencia de otro que está vinculado de alguna manera al ejercicio del mismo. Y es que, sin duda, lo que está escrito en minúscula en los contratos de nuestra sociedad postmoderna es, muy precisamente, el coste que implica intentar aceptar la voz superyoica del sistema: la insatisfacción crónica, pero también la renuncia de lo que pudiera haber de simbólico en el encuentro con el otro.
Shame utiliza dos figuras femeninas para mostrar la incapacidad de Brandon como sujeto. En primer lugar, la compañera de trabajo con la que el protagonista intenta mantener una relación sentimental más allá del puro ejercicio del goce. En segundo lugar, su propia hermana, víctima autoinmolada en altares inquietantemente similares a los de su propio hermano. Entre ese triángulo se entabla una complejísima red simbólica donde se confunden sentimientos, traiciones y decepciones. De hecho, hay una finísima línea incestuosa que bordea el texto y que McQueen prefiere dejar en suspenso, latiendo en sordina, por completo incómoda y lo suficientemente presente como para que resuene en varias escenas de la película.
El problema de ambas mujeres es que intentan traspasar la coraza emocional de Brandon para instituirse como sujetos autónomos que reclaman algo de él: su responsabilidad, su futuro, su compañía. Obviamente, y como suele ocurrir en estas situaciones, Brandon entra, de manera literal, en pánico. Su mundo estalla. Su hermana, por ejemplo, intenta recordarle en varias ocasiones de la cinta su responsabilidad familiar, una responsabilidad no escogida que es impuesta desde el exterior sobre cada uno de los sujetos, y cuya eficacia es puramente simbólica. Por supuesto, esta argumentación araña lo más profundo del ser humano y se contradice radicalmente con las máximas de goce de las sociedades postmoderna.
El familiar se atora contra los intereses de la empresa y contra esa suprema autoafirmación que caracteriza los flujos de consumo. Las tan manidas “políticas de conciliación entre vida familiar y vida laboral” no son sino un escalofriante eufemismo entre productividad y vida personal del sujeto. El familiar —el anciano y el niño, principalmente— aparece como un ente dependiente, incómodo, un ser que no produce y, por lo tanto, nada sabe de las exigencias de la empresa. El familiar roba tu tiempo —un tiempo que debería estar saturado por un ocio narcisista y un tanto opiáceo, a ser posible, alineado con la formación o con las ramas de especialidad profesional del sujeto—, y ante todo, incorpora brutales y dolorosas demandas de cariño y permanencia en mitad de los flujos líquidos. No es de extrañar que Brandon le espete a su propia hermana un violento:
La casa, el “espacio comprado” por excelencia, como enésimo representante de la autosuficiencia y el éxito laboral. Una casa en la que poder encerrarse para protegerse del exterior pero, sobre todo, una casa notablemente individual en la que no tener que compartir los síntomas del malestar con nadie más. Al menos, a un nivel radicalmente profundo. “Compartir los síntomas del malestar” no debe interpretarse sólo como esa mezcolanza de cuerpos anónimos que desfilan por los fotogramas de la cinta: quiere decir, ante todo, construir —o, en este momento, quizá “remendar”— de una manera razonablemente duradera el tejido simbólico que mantiene al sujeto. Y, para ello, de forma irreparable se necesita de otro, de una cierta colectividad que en nuestra cinta brilla por su ausencia.
Los costes del goce aparecen en Shame como propiamente individuales. Brandon paga su módica factura de autodestrucción en la esfera de lo íntimo, haciendo un constante control de daños que se traduce en anomia, en falta de empatía, en bloqueo emocional. En algún momento, la idea de ser descubierto en su malestar se perfila en el ambiente laboral —el momento en el que el técnico de su trabajo descubre que su ordenador está literalmente saturado de material pornográfico—, pero alcanza su mayor dramatismo en el terreno resbaladizo de la responsabilidad. Uno ya no carga con los propios costes de su goce, sino que de pronto, los costes del otro se ponen encima de la mesa y resultan prácticamente intolerables.
Pensemos, por ejemplo, en la escena en la que Sissy, la hermana de Brandon mantiene relaciones sexuales con el jefe del protagonista. La acción está distribuida en términos espaciales. De un lado, hay un espacio vedado a la representación cinematográfica —la habitación en la que comienza y se desarrolla el acto—, del otro, McQueen dirige el punto de vista, situando en todo momento la cámara junto a Brandon, obligado a escuchar como ocurre en off aquello que él mismo realiza con cuerpos anónimos constantemente. La escena es rica en significaciones. Por un lado, una cierta interpretación parece señalar una construcción incestuosa en la que el protagonista sufriría un ataque de celos por lo ocurrido. Por otro, no cabe la menor duda de que el protagonista se siente súbitamente relegado a la posición de un tercero, un territorio en el que no puede aplicar la interpasividad de ninguna de las maneras, en la que su función es, simplemente, permanecer al margen del goce. Una vez que esto ocurre, es evidente que se pone una triste deuda encima de la mesa: el acto tendrá consecuencias emocionales en su hermana que Brandon no sabrá simbolizar de ninguna de las maneras. Cuando el hombre regresa al espacio familiar, Brandon y Sissy se quedan desoladoramente solos, fuera de cualquier relato posible, llenos de tristeza y sin manera alguna de comunicarse entre ellos. Se convierten en nómadas, en personajes sin relato, en trozos plomizos de carne frente al televisor.
El problema, por supuesto, está en la demanda de una comunicación humana que vaya más allá del tópico y que pueda hacerse cargo de ese coste del goce. Una comunicación que sea, de alguna manera, verdadera. La demanda de Sissy —“Brandon, eres mi hermano, tienes que cuidarme”— parece resonar extrañamente, como si remitiera a códigos ancestrales perdidos en la noche de los tiempos y que fueran incapaces de ser recuperados.
5. Bienvenidos al estado del malestar
En el interior del estado del malestar, los cuerpos despiertan.
Están dominados por los flujos de una economía invisible que se manifiesta en la empresa, y que por ende, atora sus relaciones emocionales. Encuentran un extraño placer en el consumo de bienes inmediatos y en el ejercicio de un goce al margen de cualquier estructura de simbolización. No es de extrañar, por lo tanto, que no sepan muy bien qué hacer con sus síntomas y que acaben enfermando irremediablemente. La función de lo sexual se muda en simulacro —esos grandes ventanales que ofrecen a los viandantes el ejercicio de los cuerpos que se encuentran— o en intercambio económico, convirtiéndolo en un acto extraño (ajeno, alienante) para el sujeto, o a lo peor, en una ramificación de los propios movimientos del Capital. La presencia real del otro es amenaza, enseña los dientes, es vivida como una experiencia de pánico, sentimiento básico que a su vez se utilizará para retroalimentar las leyes de la empresa.
Shame, en el fondo, no hace sino explicitar la profunda angustia que anida entre dos cuerpos que se encuentran. El estado del bienestar no sólo había encontrado una cierta manera de encaminar esa angustia, sino que además había generado mecanismos sociales para canalizarla, para normalizarla, para tener unos derechos básicos compartidos que nos devolvieran la posibilidad de una igualdad y una cierta construcción cultural no homicida. Lamentablemente, en el momento en el que el neoliberalismo decretó su final, condenó también a sus ciudadanos a una suerte de mecánico exilio en el horror, erosionado y sin palabra alguna, sin necesidad de disimular o maquillar ese ansia animal de comerse al otro que, de un tiempo a esta parte, asoma con pizpireto desparpajo en las declaraciones de nuestros siempre poco analizados líderes políticos.
Bibliografía
BORDWELL, David, El cine clásico de Hollywood: estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960, Editorial Paidós, Barcelona, 1997.
CASETTI, Francesco, El film y su espectador, Editorial Cátedra, Madrid, 1989.
ZIZEK, Slavoj, Primero como tragedia, después como farsa, Editorial Akal, Madrid, 2011.
Notas
[*] Facultad de Artes y Comunicación. Universidad Europea de Madrid
Contacto con el autor: aaron.rodriguez@uem.es
[1] Esta problemática parece haber desaparecido con el vídeo de alta definición y la radical bajada de precios en los equipos de retoque digitales. Actualmente, y como se puede apreciar en un producto tan extravagante como Interactive sex with Jenna Haze (Quasarman, 2009), de la productora Zero Tolerance. Así, cualquier fallo particular del actor de turno puede ser convenientemente modificado mediante programas básicos de edición no lineal, garantizando la satisfacción final del usuario.