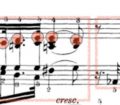Aarón Rodríguez Serrano [*]
Resumen. Nuestra investigación propone una exploración del texto fílmico como una superficie simbólica que intenta hacerse cargo del sentimiento de pérdida del sujeto contemporáneo frente a la dimensión de lo real. Para ello, comenzamos repasando algunas de las teorías fílmicas más relevantes que han intentado incluir la existencia del Otro desde la defensa del realismo para, posteriormente, aplicar una metodología de análisis textual a dos breves fragmentos de Los cuatrocientos golpes (Les quatre cents coups, 1959). Con esto, pretendemos reivindicar y defender la figura de François Truffaut como uno de los directores más relevantes en la representación del Otro, injustamente ninguneado en las últimas décadas por su posición ideológica y estética.
Palabras clave: Truffaut, Lo real, Lo simbólico, Fuerzas, Los cuatrocientos golpes
Abstract. Our researching suggest an exploration of the filmic text as a symbolic surface who tries to face the feeling of lost of the contemporary subject, forced to confront the “real” —in a lacanian sense—. In order to achieve our goal, we start remembering some of the most relevant filmic theories who had tried to think the Otherness using the realism codes. After that, we apply a Textual Analyse methodology to two brief fragments of The four hundred blows (Les quatre centes coups, 1959). By doing that, we try to restore and rehabilitate the Works of François Truffaut as one of the most relevant directors in the representation of the Otherness, unfairly attacked during the last decades for his uncomfortables ideological and aesthetical choices.
Keywords: Truffaut, The real, The symbolic, Forces, The four hundred blows
a
01. Introducción
Uno de los grandes retos del cine rodado durante la segunda mitad del siglo XX en los países europeos ha sido de manera muy precisa su enfrentamiento con lo que podríamos llamar “las fuerzas de lo real”. El potencial estético y filosófico contenido en la obra de los más importantes autores de la modernidad fílmica como Ingmar Bergman, Andrei Tarkovsky o François Truffaut parte en concreto de esta suerte de nueva sensación de malestar que se desprende tanto de la quiebra del proyecto de la modernidad, como del alejamiento de un sentido religioso de la propia existencia. Extrañamiento del yo, extrañamiento del Otro, y justo entre ambos, la naturaleza de la imagen cinematográfica compareciendo entre ambas heridas.
Quizá nadie intuyó el comienzo del problema con tanta claridad como los primeros miembros de la Escuela de Frankfurt. No es de extrañar que un filósofo tan preocupado por la imposibilidad de encontrarse con el Otro como Horkheimer acabara afirmando en su última etapa:
Cuanto más racionalmente, cuanto más justamente funciona la sociedad, tanto más sustituible es cada individuo, tanto menos indiferenciada es su individualidad. La lógica interna de la historia apunta no sólo hacia la abolición de las diferencias de clase, sino también de las diferencias entre los individuos determinados por la colectividad (1986, 39).
En esta pesadilla de los “hombres iguales” intuida por uno de los pioneros de la teoría crítica, se cifra con gran precisión el problema mayúsculo del prójimo, el problema de nuestras relaciones con el Otro, y por lo tanto —aunque se trate sin duda de una de esas palabras pasadas de moda que tanto incomodan ideológicamente— el problema de la piedad. Sin embargo, Horkheimer no fue el único miembro de la escuela en caminar en esta dirección. Todavía hoy nos sigue sorprendiendo la brillante manera en la que el pensador Siegfried Kracauer se atrevió a combinar los frutos de la Teoría Crítica con la psicología del espectador de cine. Así, al hilo de los estudios realizados por Wilhem (1940) llegó a afirmar:
Baste mencionar dos tendencias que quizás hayan contribuido a provocar la nostalgia de la vida como tal. Primero, está el auge de la moderna sociedad de masas y la correspondiente desintegración de creencias y tradiciones culturales que habían establecido un conjunto de normas, afinidades y valores según los cuales debía vivir el individuo (…) Segundo, vivimos en una “época analítica”, lo cual significa, entre otras cosas, que con el hombre moderno el pensamiento abstracto tiende a extraer lo mejor de la experiencia concreta (…) Uno de los efectos edificantes del cine consiste en permitir que aquellos individuos cuya sensibilidad ha sido embotada por el predominio de la tecnología y el pensamiento analítico recuperen el contacto “sensorial e inmediato” con la “vida” (KRACAUER, 2001, 219-220).
La Teoría Crítica, en cualquier caso, no estaba sola en su intento de racionalizar las heridas del sujeto moderno y su relación con el Otro mediada por los textos fílmicos. Si bien es cierto que una parte importante del psicoanálisis ha intentado desesperadamente enfrentarse a las contradicciones que supone la idea de “prójimo” tal y como la hemos heredado de muestra tradición cristiana (BLASS, 2009, ZIZEK y SANTNER, 2010), quizá la solución nos la ofreció el propio Sigmund Freud cuando afirmó: “En El porvenir de una ilusión expresé una evaluación esencialmente negativa de la religión. Más tarde encontré una fórmula que le hace mejor justicia, admitiendo que su poder radica en la verdad que contiene” (2003, 72). Decir, sin duda, que hay un núcleo de verdad en la religión —quizá su voluntad última y su máximo logro en el Moisés—, sólo puede significar que ese núcleo está en los textos que conforman la religión. ¿Dónde, si no, podría estar? Desde luego, no en la experiencia subjetiva del creyente —el tan manido “sentimiento oceánico”—, ni tampoco en las conductas de instituciones y estructuras sociopolíticas cuyos intereses y comportamientos se modifican radicalmente mediante el paso del tiempo.
No. La verdad sólo puede estar en el texto que la sustenta. Pero ya lo hemos señalado antes: el hombre y la mujer contemporáneos cada vez encuentran más dificultades para atarse, vincularse a un texto sagrado, o lo que es lo mismo, para encontrar esa verdad de la que hablaba Freud. Parecería, por lo tanto, que lo único que queda es el texto artístico, la experiencia estética. Texto y experiencia que, sin duda alguna, también contienen una doble verdad: una verdad sobre yo y una verdad para el Otro. Podría, por lo tanto, decirse que los resultados directos de esa verdad son fuerzas que nos acompañan y que nos construyen. Fuerzas simbólicas, o mejor dicho todavía, fuerzas de lo simbólico.
Sin embargo, donde no hay verdad alguna es en las fuerzas de lo real. De hecho, quizá la dimensión más abrasadora y terrorífica de lo real sea su propia naturaleza de fuerza incontrolable, inexplicable, fuerza de la textura, de la rugosidad, de lo informe. Pero también, por otro lado, fuerza de lo pulsional, fuerza del deseo que domina al sujeto y que lo atraviesa en su sufrimiento. De hecho, lo real no es sino “caos, mutación incesante y sin sentido, en la que todo cambia constantemente y nada se repite jamás” (GONZÁLEZ REQUENA, 2010, 21). Lo real, tanto en el interior como el exterior, es pura fuerza que duele, y precisamente que en su dolor, lo erosiona, lo rasga y lo rompe todo.
Lo decíamos al comienzo del texto: en ningún lugar como en la Europa de la segunda mitad del siglo XX se ha tenido una experiencia tan acentuada e innegable de lo real. Incluso nos atreveríamos a señalar: en ningún otro momento histórico el arte ha tenido que actuar con tanta urgencia para intentar suturar, dar forma, comparecer ante esa fuerza intolerable. Arte, queremos repetirlo, despojado de una función religiosa y efectivo necesariamente en su nivel simbólico y estético. Y es que, como González Requena sigue afirmando:
Existe realidad objetiva, desde luego, pero sólo en tanto que la construimos. Y es más, sólo la hay en tanto que la reconstruimos todos los días, pues lo real pugna siempre por deteriorarla —dado que lo real se manifiesta en los objetos como su tendencia inexorable al deterioro. Y la construimos, ¿con qué? ¿Con qué sino con las palabras? Ya lo hemos señalado: en el principio fue el verbo, pero antes del principio el caos de lo real estaba ya allí. De modo que hubo principio porque llegaron las palabras y comenzaron a tallar la realidad en el desasosegante mundo de lo real (2010, 23-24).
Ésa es, quizá, la gran función que los textos artísticos juegan en nuestro momento histórico: moldean las fuerzas de lo real, otorgan sentido, permiten escapar de nuestro narcisismo para encontrar no sólo la cordura, sino también un punto de contacto con el Otro que no esté dominado por la violencia.
Si hace un momento citábamos a Kracauer, es ya el momento de conjurar la presencia del otro gran teórico del realismo fílmico: André Bazin. Crítico de cine, defensor a ultranza de Chaplin, Welles, el western y el neorrealismo, Bazin —como ya veremos en unas páginas— jugó un rol definitivo y definitorio en la vida de François Truffaut. Pero, además, en una de las páginas más hermosas de su bibliografía, llegó a afirmar:
Observemos de paso lo que el cine debe al amor de las criaturas. No se podría comprender enteramente el arte de un Flaherty, de un Renoir, de un Vigo, y sobre todo, de un Chaplin, si no se busca antes qué variedad particular de ternura, qué clase de afecto sensual o sentimental se refleja en sus films. Creo que más que cualquier otro arte, el cine es un arte propio del amor (2001, 354-355).
Si algo demuestra nuestra experiencia cotidiana, va de suyo, es que no hay nada semejante a ese amor que Bazin detectó en las películas de su tiempo dentro del universo de lo real. De hecho, parecería que la propia palabra “amor” ha tenido que ser inventada sobre la marcha para poder contener el delirio pulsional que amenaza constantemente al sujeto. De ahí que podamos descubrir en todos los grandes directores de cine de la modernidad fílmica una necesidad de contacto, de encuentro, de recuperación estética del Otro. Repetimos: Kracauer y Bazin son teóricos del realismo, o incluso, de la realidad física. Sobre lo real es imposible levantar teoría alguna.
Las estrategias han sido tan variadas que resultaría por completo absurdo intentar sistematizar de manera definitiva los caminos que el cine de las últimas décadas ha tenido que recorrer para reconciliarse con el problema de la yo frente a la alteridad. Desde una vía radicalmente espiritual (de la cual, los ya citados Bergman y Tarkovsky serían sin duda los ejemplos más privilegiados), hasta la alternativa radicalmente ideológica de izquierda (Jean-Luc Godard o Theo Angelopoulos, entre otros), cada autor ha desplegado toda una construcción simbólica de intensa carga emocional para el espectador, con la necesaria voluntad de enfrentarse a las fuerzas de lo real.
02. Truffaut/Lo real
Si hemos decidido partir de la obra de un director como François Truffaut para intentar ejemplificar de qué manera la forma fílmica se puede utilizar como una sutura frente a las fuerzas de lo real, no es simplemente para poner de relevancia sus conexiones con los textos seminales de André Bazin a los que hacíamos referencia, sino también para realizar un sano ejercicio de reivindicación ante una figura que ha sido vapuleada inmisericorde e inmerecidamente por ciertos sectores de la teoría cinematográfica en los últimos años. A Truffaut nunca se le perdonó que trabajara como columnista en una publicación de derechas como Arts, que no corriera a alistarse en las filas de los artistas “comprometidos” durante las movilizaciones de Mayo del 68, y por supuesto, que optara por un cine narrativo y de puesta en forma razonablemente clásica frente a las rupturas y las transgresiones estéticas de otros compañeros de generación como Jean-Luc Godard o el propio Resnais. Su papel en la historia del cine no ha sido lo suficientemente entendido hasta hace muy poco, como bien atestigua este interesante fragmento/confesión de Carlos Losilla:
Ahora, pasado el tiempo, yo sí lo entiendo: esa momificación del clasicismo era como un acto de rebeldía frente a las injusticias de la modernidad. En ese sentido, Truffaut quiso poner en escena el frágil equilibrio existente entre las rupturas modernas y las ruinas del clasicismo, que él se empeñó en conservar como nadie, luchando, retorciéndose con ellas (…) Truffaut lo era todo y no era nada, y esa ambigüedad me ha perseguido siempre como un enigma sin respuesta (AA. VV., 2010, 43)
Losilla —y tantos otros en el volumen citado— tiene el valor de enfrentarse con el “enigma Truffaut”, un enigma que tiene mucho que ver con el enfrentamiento del director francés contra las fuerzas de lo real en su estado más puro, es decir, con la manera en la que la forma fílmica se hace cargo de la cuestión del Otro.
Si somos capaces de adoptar este punto de vista para mirar la filmografía de Truffaut puede que estemos más cerca de entender, al menos, las evidentes tensiones entre el clasicismo y la modernidad que atraviesan su obra. Después de todo, Godard tuvo que inventar una forma nueva “de combate”, o incluso podríamos decir “de guerrilla” para hablar de las tensiones políticas de su tiempo. Truffaut era incapaz de impostar una pose de falso compromiso político, pero también era incapaz de realizar un cine egoísta que no se comprometiera con el problema del Otro, ni con el sufrimiento del ser humano en toda su complejidad. La mirada de extrema izquierda no se le antojaba una buena solución, y quizá no sería muy aventurado afirmar que el director francés se sentía mucho más cerca de la inmensa compasión sostenida por ciertos directores del clasicismo (John Ford, Howard Hawks, o incluso el manierista Douglas Sirk) que de las propuestas éticas y estéticas del cine soviético o de los textos teóricos comunistas de sus contemporáneos. El hecho de que Godard adaptara los textos de Althusser inventando un subgénero nuevo con el Grupo Dziga Vertov es exactamente igual de consecuente que las adaptaciones que Truffaut realizaría de autores como Henri-Pierre Roché o William Irish. Cada uno de ellos buscaba su particular “texto” para enfrentarse a las fuerzas de lo real, y cada uno de ellos ofreció lo mejor que pudo una respuesta en imágenes a la angustia que detectaba en su propio tiempo. El clasicismo de Truffaut puede ser entendido como una nostalgia desesperada de la solidez simbólica que se había levantado en los años dorados del Hollywood clásico.
Escribir (rodar), por lo tanto, como respuesta a las fuerzas de lo real. Escribir (rodar) en oposición a la catástrofe, con dolor, como las cartas que se cruzan en Las dos inglesas y el amor (Les deux Anglaises et le continent, 1971), como el doloroso manuscrito que propone el protagonista de El amante del amor (L´homme qui aimait les femmes, 1977), como los libros que memorizan y salvan a toda costa los resistentes de Faherenheit 451. Textos frente al fuego de lo real.
03. Lo real golpea 400 veces
En esta dirección, no resulta para nada extraño que la primera película del director pueda ser en esencia leída en las coordenadas que proponíamos al principio de nuestro texto. ¿De qué habla exactamente Los cuatrocientos golpes (Les cuatre cents coups, 1959)? Sin duda, de la dificultad de hacerse hombre, y por extensión, de la dificultad de escribir(se) e inscribir(se) en un universo dominado por las fuerzas de lo real. Antoine Doinel, el pequeño héroe que reaparecerá una y otra vez en la filmografía del director se encuentra suspendido ante la obligación de pertenecer a un mundo que nada quiere saber de su existencia. Un mundo que, literalmente, no tiene mecanismos simbólicos para educarle, esto es, para enseñarle a vivir. Volveremos en seguida sobre este tema.
Doinel, como cualquier espectador atento puede constatar, no es un criminal ni un villano, ni uno de esos jóvenes conflictivos que tanto le gusta retratar al cine de Hollywood en sus particulares “films de motivación en las aulas”. No, Doinel, simplemente, es un niño que descubre que no tiene un hueco para construirse, que se enfrenta a un sistema kafkiano y grotesco en el que los parámetros de orden, autoridad, educación y motivación se pierden en un sumidero que no lleva a ningún lugar. O dicho más claramente: es un sujeto que comprende que las fuerzas de lo simbólico no funcionan, y por lo tanto, no tiene más remedio que desplomarse en el pozo sin fondo de lo real. La quiebra de lo simbólico, se aprecia a la perfección en la colección de padres y figuras autoritarias que le traicionan en su descenso a los infiernos, y por extensión, en el propio malestar que implica el acto de escribir, esto es, de levantar palabra:
El delito se vincula con lo femenino, con la transgresión, con la escritura: los versos que escribe en la pared le valen un aumento del castigo y una expulsión de ocho días. Como se ha señalado en numerosas ocasiones, todas las tentativas de escritura de Antoine tienen efectos catastróficos: el justificante que le presta René y que no llega a copiar o, más bien, que copia de manera demasiado estricta, pues, en vez de insertar su propio nombre, reproduce el de René; la carta grandilocuente que envía a sus padres para justificar su partida y que le vale su incomprensión y su ironía; la redacción tomada de Balzac y el drama de la acusación de plagio; incluso el robo de la máquina de escribir que acarrea el arresto, la noche en comisaría y el encierro en el centro de menores (LE BERRE, 2005, 28).
En efecto, nada duele tanto como la escritura, y por extensión, nada es tan complicado como escribir la historia propia (los versos en la pared de la clase), el nombre propio (el error en el justificante de René). El mismo director hace explícita esta metáfora una y otra vez, ya sea en su vertiente más dramática (el castigo que Antoine olvida copiar y que le atormenta precisamente en el momento de mirarse al espejo), o en su vertiente más cómica (el pobre colegial que intenta con desesperación seguir el dictado del profesor y acaba destrozando su cuaderno de apuntes):
Sin duda, no es el momento para volver a incidir en las connotaciones autobiográficas de Los cuatrocientos golpes, pero sí que merece la pena hacer una breve reflexión. Hace un instante señalábamos que la cinta de Truffaut es absolutamente implacable en su análisis sobre los mecanismos de una educación que, de forma literal, no sabe ni quiere saber nada de la angustia que provocan las fuerzas de lo real. Sin embargo, la propia cinta nos ofrece una conmovedora confesión en varios de los primeros planos:
Tres nombres masculinos, mediados por la evolución cronológica tanto del tiempo real como del propio tiempo del film. Jean-Pierre Leaud, el actor niño que da vida a Doinel, aparece antes incluso que el propio nombre de la cinta. Un poco después, bajo la Torre Eiffel, el nombre del director. Y por último, el nombre del teórico recién fallecido André Bazin, a quien Truffaut decide dedicar la película. Y, entre ellos, ese Les Quatre cents coups intraducible al castellano, los “mil y un golpes”, las incontables heridas de lo real, una detrás de otra.
Tres nombres para tres instancias simbólicas. André Bazin, del que ya hablamos al principio de nuestro texto, fue ese gran pensador del cine que peleó con todas sus fuerzas no sólo su etiqueta del “montaje invisible” por la que será siempre recordado, sino ante todo, un amor por el Otro y una comprensión del sufrimiento humano pocas veces vista en nuestra disciplina. Bazin fue el primer (¿quizá el único?) gran teórico fílmico de la compasión. Y, es hora de decirlo, Bazin fue el amigo infatigable de Truffaut, el padre simbólico, el que le recogió en su casa y le adoptó como a uno más de sus hijos biológicos. Su muerte, de hecho, marcaría todo el rodaje:
La noche de 10 al 11 de noviembre de 1958, una leucemia acaba con André Bazin a los cuarenta años. Esa misma mañana, Truffaut, tenso y angustiado, está comenzando el rodaje de Los cuatrocientos golpes. Por la noche, el cineasta se dirige a Nogent-sur-Marne, domicilio de los Bazin desde hace tres años. Truffaut permanece con Janine junto a la cabecera de la cama del hombre al que considera su padre adoptivo, su maestro y su amigo. Esa atmósfera de luto impregnará el ambiente del rodaje acrecentando, probablemente, el pesimismo de la película. Mientras un personaje de ficción está naciendo, el “verdadero” padre desaparece (DE BACQUE y TOUBIANA, 2005, 191).
Los cuatrocientos golpes se puede leer, por lo tanto, como un tributo apasionado puesto a los pies de un hombre que, digámoslo en toda su crudeza, salvó literalmente la vida de Truffaut al construir para él un sistema simbólico. Y nos basamos en dos elementos clave para sustentar semejante afirmación. En primer lugar, el fantasma de la enfermedad mental persiguió durante toda la vida a Truffaut, como demostraron sus frecuentes crisis o su internamiento psiquiátrico que acabaría por cristalizar en la desgarradora La mujer de al lado (La femme d´â cote, 1981). Su percepción de las fuerzas de lo real era tan desmesurada que pagó el mismo tributo que otros creadores de similar sensibilidad como el propio Ingmar Bergman, August Strindberg o Fiodor Dostoievsky. En segundo lugar, lo más importante de la relación Bazin/Truffaut es, sin duda, lo que menos suele tenerse en cuenta con respecto a Los cuatrocientos golpes. Bazin, literalmente, enseñó y permitió a Truffaut que escribiera.
Ése es el dato mayúsculo, la cifra total. Bazin otorgó a Truffaut precisamente una educación basada en la escritura: corrigió y publicó sus primeros textos, le presentó a incontables editores, sirvió de puente entre la crítica, el periodismo, y un pobre niño desahuciado que ni siquiera había terminado la escuela. Bazin, en resumen, le otorgó a Truffaut el don de la creación de la palabra, y al hacerlo, le permitió construir un sistema simbólico.
Pero volvamos, aunque sea muy brevemente, a las imágenes que abren Los cuatrocientos golpes. Antes del nombre de Bazin, está el nombre del propio Truffaut, situado bajo la Torre Eiffel. ¿Por qué el director decide colocar su nombre ahí, en concreto en un espacio que nada parece tener que ver con el flujo interno de la narración? La respuesta se encuentra, una vez más, en el texto de Le Berre, al citar una escena que Truffaut decidió cancelar en el último momento, en mitad del rodaje:
En el transcurso del rodaje, Truffaut se da cuenta de que el tono general del filme resulta más triste de lo previsto. Toma entonces la decisión de no filmar una secuencia donde Antoine y René, durante una de sus escapadas de la ciudad, preguntan a un transeúnte cómo se llega a la Torre Eiffel, y se topan con un “atolondrado pueblerino que les explica que a él también le gustaría conocer la torre Eiffel, pero que nunca ha sabido cómo hacerlo” (LE BERRE, 2005, 30, el entrecomillado pertenece a la autora).
Sin duda, el drama del atolondrado pueblerino resultaba demasiado evidente y doloroso para el propio Truffaut: ¿de qué hablaba esta escena sino de la imposibilidad de llegar, de regresar al origen, al lugar del nombre? ¿No es ese precisamente el gran drama de Doinel: su imposibilidad de saber quién es, esto es, a qué universo simbólico pertenece? Drama que, por supuesto, el mismo Truffaut tuvo que encarar años antes de rodar la cinta, al descubrir que el marido de su madre no era su padre biológico. Y es que el lugar del nombre es el único lugar desde el que el sujeto realmente puede enfrentarse a las fuerzas de lo real.
Y, por supuesto, todavía nos queda un tercer nombre por sumar a la ecuación: el de Jean-Pierre Leaud.
04. El lugar de la única palabra
El final de Los cuatrocientos golpes está considerado, con toda razón, como uno de los momentos cumbres de la Historia del Cine. Sin embargo, el éxito de esa secuencia final en la que Antoine Doinel escapa del centro para jóvenes delincuentes y descubre la playa no puede ser reducido simplemente a la brillantez de su puesta en forma o de su innegable potencial estético. Ciertamente, en esos últimos cinco minutos se encuentran tanto la deuda con las concepciones del realismo de Kracauer y Bazin como una auténtica mirada que anuncia esa modernidad fílmica europea que parece nacer con cada fotograma. Pero se puede y se debe llegar más allá. Los últimos minutos de Los cuatrocientos golpes son, sin duda, uno de los ejercicios más asombrosos y dolorosos de empatía y comprensión cinematográfica que se han podido ver jamás en una pantalla.
Antoine Doinel corre desesperadamente sin dirección, quizá sin esperanza de escapar, en un ambiente por completo desconocido rodeado por las fuerzas de lo real. La cámara sigue su frenética huida, pero no utiliza un montaje sincopado para construir el ritmo, sino que simplemente se limita a proponer un travelling de seguimiento mecánico, interminable, un travelling que recorre —al igual que la escritura— el camino de izquierda a derecha. Ni siquiera escapa por la carretera: se limita a atravesar un paraje en dirección contraria a la que marcan las señales, un paraje delimitado por propiedades privadas protegidas por alambre de espino en las que resuenan, sin duda, el sentimiento de exclusión del niño.
De pronto, mediante un fundido que cambia la dirección de la carrera de Doinel, descubrimos la inmensidad del mar. La toma, contra todo pronóstico, se mantiene y recorre el amplio paraje natural generando una mirada, un imposible plano subjetivo desde el que sin duda se manifiesta el propio Truffaut como director. Truffaut mira, y nosotros miramos con él, ese mar en blanco y negro que termina bruscamente con la carrera del niño-sin-nombre, el niño-sin-construcción, el niño olvidado. La música de Jean Constantin se introduce en la narración: se trata de una película, claro, resultaría imposible mantener durante más tiempo el código casi documental de la carrera de Antoine, y sin embargo, Truffaut es capaz de permitir que las fuerzas de lo real saturen el encuadre, lo invadan, lo conviertan en la conclusión desgarradora que intuíamos desde el comienzo: la caída de Doinel, sus cuatrocientos golpes, no tienen meta posible. Al final de la mirada, el niño vuelve a aparecer al fondo del encuadre, corriendo con todas sus fuerzas. Se detiene junto a un árbol para contemplar el paisaje apenas unos segundos y prosigue.
Su carrera continúa durante una última toma. Agota la playa, una playa encharcada e inhabitada, una playa despojada de cualquier elemento romántico o placentero, salvaje, natural, completamente dominada por lo real. Y, al llegar, a la orilla, al comprender que su carrera es finita y que lo único que le espera al otro lado de las olas es la muerte, Doinel retrocede.
Entonces, Truffaut reinventa el lenguaje cinematográfico. Lo rompe. Decide utilizar un zoom por completo artificial y valerse de la mirada del niño directamente a cámara para llegar hasta el final del Otro, para imponer su presencia, para agotar hasta las heces el cáliz de dolor que acompaña a Doinel durante toda la película. Es un ejercicio de puesta en forma, por supuesto, pero también es una auténtica declaración de intenciones, una manera de forzar al mecanismo cinematográfico para que se convierta, ahora sí, en algo definitiva y necesariamente humano.
Y, sobre el rostro, una única palabra.
Fin, el cierre del relato, el fundido al negro. Y sin embargo, es imposible creer a esa palabra, a ese trozo de lenguaje que se injerta en la representación, porque los ojos de Doinel siguen mirándonos fijamente, inquisidoramente, siguen dando cuenta de nuestra presencia como espectadores al otro lado de la pantalla, y por lo tanto, siguen exigiendo un reconocimiento, un estar-ahí, una intervención para con el Otro que no se limite a la ideología impostada o a las buenas intenciones. En el lugar último donde se manifiestan las fuerzas de lo real (la playa, la frontera, el límite, la pura materialidad, la muerte, el horizonte, el non plus ultra) lo único que queda es el Otro.
Desde ahí, y para siempre, recoge Truffaut al pequeño Jean-Pierre Leaud y lo adopta, tal y cómo André Bazin hizo con él mismo. Desde ahí Truffaut firma un compromiso que mantendrá hasta el final, con su dolor y sus contradicciones: el compromiso con el Otro. Un compromiso que tendrá la forma del lenguaje —lo veremos en el profesor de El niño salvaje (L´enfant sauvage, 1970) — o la forma de recuerdo —en La habitación verde (La chambre verte, 1978) o en Diario íntimo de Adele H. (L´historie d´Adéle H., 1975) —, pero un compromiso del que jamás se desprenderá hasta sus últimos fotogramas. El compromiso, queda dicho, con la experiencia y el sufrimiento del Otro.
Bibliografía
AA. VV., François Truffaut: El deseo del cine, Ed. Donostia Kultura, 2010.
BAZIN, André, ¿Qué es el cine? Editorial Rialp, Madrid, 2003.
BLASS, Rachel B. Más allá de la ilusión. El psicoanálisis y el problema de la verdad religiosa en Psicoanálisis y religión en el Siglo XXI: ¿Competidores o colaboradores? Editorial Herder, Barcelona, 2009.
DE BAECQUE, Antoine y TOUBIANA, Serge, François Truffaut, Plot Ediciones, Madrid, 2005.
GONZÁLEZ REQUENA, Jesús, Lo real, en Revista Trama&Fondo, Nº 29, Segundo Semestre de 2010, pp. 7-28.
FREUD, Sigmund, Obras Completas (Tomo III), Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2003.
HORKHEIMER, Max, Sociedad en transición; estudios de filosofía social, Ed. Planeta Agostini, Barcelona, 1986.
KRACAUER, Siegfried, Teoría del cine: La redención de la realidad física, Editorial Paidós, Barcelona, 2001.
WILHEM, Wolfgang, Die Auftriebswirbkung des Films, Bremen, 1940 [Conferencia Inaugural, Leipzig].
ZIZEK, Slavoj y SANTNER, Eric, El prójimo, Editorial Amorrortu, Madrid, 2010.
Contacto con el autor: aaron_stauff@hotmail.com