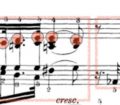Mirko Lampis [*]
Resumen. La noción de muro puede significar muchas cosas: no sólo los muros propiamente dichos, sino también cualquier estructura de ruptura y aun todo tipo de frontera, de limes. Se ofrecen, al respecto, algunas reflexiones sobre diferentes tipologías de “muros” biológicos, semióticos y culturales, atendiendo principalmente al problema de la definición de la identidad y de los procesos interaccionales en los que cobra relevancia cualquier definición identitaria.
Palabras clave: frontera, identidad, sistema.
Riassunto. La nozione di muro può indicare differenti oggetti: non solo i muri propriamente detti, ma anche qualunque struttura di rottura, qualunque tipo di frontiera, di limes. L’articolo che si presenta contiene alcune riflessioni su diverse tipologie di “muri” biologici, semiotici e culturali, soprattutto in relazione al problema della definizione dell’identità e dei processi interazionali che rendono rilevante qualunque definizione identitaria.
Parole chiave: frontiera, identità, sistema.
a
a
Lo malo de los muros es que lo que se gana en seguridad, se pierde en horizonte.
El Roto, Vocabulario figurado.
Nos pasamos media vida levantando muros. Y la otra mitad intentando derribarlos.
El Roto, Vocabulario figurado.
a
Podría tomarse como un aserto adscribible a la más rastrera política conservadora (o, si se prefiere, a la peor propaganda fascista): los muros (así como toda estructura física, material, palpable, selectiva, que separa un dentro de un fuera: vallas, barreras, alambradas, fosos, paredes, telones, etc.) son indispensables para la supervivencia. Definen nuestra frontera, o la frontera de lo que es nuestro, establecen con fuerza inapelable nuestra identidad, lo que somos, nos protegen de los agentes enemigos y de los indeseados, construyen el cuerpo que nos da existencia. Sin embargo, si el dominio discursivo de referencia es el de la biología sistémica, es fácil comprobar cómo tales afirmaciones pierden todo su brillo o regusto “derechista”: lisa y llanamente, sin “muros” celulares no existiría la vida.
Hace ya algunas décadas que la biología sistémica intenta ofrecer una alternativa viable a los presupuestos y asertos fundamentales de la bien consolidada biología de lo ácidos nucleicos. Curiosamente, es esta última la que en ocasiones ha erigido muros en la práctica inamovibles: los muros internos (y eternos) constituidos por las cadenas de ácidos nucleicos (ADN y ARN) que determinan (codifican) sin la menor posibilidad de influencia, filtración o invasión externa lo que somos y cómo somos. No hará falta recordar que cierta genética de la conducta afirma que el desarrollo individual de características conductuales tan de sentido común (es decir, sin necesidad de una definición rigurosa) como la agresividad, la sociabilidad o la inteligencia depende en última instancia del programa genético contenido en los cromosomas. Capacidades emparedadas, medibles con escuadra, variables sólo entre los límites bien establecidos por los ladrillos fundamentales y primigenios de la vida.
A esta visión de tipo reduccionista la biología sistémica opone un enfoque de conjunto en la que los genes y sus estructuras sólo desempeñan un papel relativo en la legalidad procesual del organismo entendido como un conjunto molecular integrado y autopoiético: lo genes únicamente existen y operan en una compleja red metabólica y orgánica que se autoorganiza, autoproduce y autodelimita. Lo cual tiene un corolario interesante con respecto a la añosa problemática del origen de la vida: al principio no fue una cadena autorreproductiva de nucleótidos (el verbo genetista), sino un compartimento que encerraba (y hacía posibles) procesos moleculares recursivos y autoalimentados (cfr. Luisi, 2006).
Pasamos así de los muros internos del ADN a los muros externos de la membrana. Un cambio de perspectiva muy significativo: las membranas celulares encierran, conforman, protegen, pero son permeables. Separan y delimitan la red integrada del sistema celular a la vez que la conectan con la complejidad exterior. Y si es cierto que esta conexión es altamente selectiva, y que la membrana sólo “permite el pase” a aquellas energías y moléculas compatibles con la actividad celular, esto no significa que las complejas interacciones “interno↔externo” no puedan propiciar insospechadas formas de contubernio estructural. De hecho, sabemos que las propiciaron: formas de contubernio como la simbiosis celular, con la incorporación de una unidad celular en la red metabólica de otra unidad celular, y, sobre todo, como las estructuras pluricelulares.
Está claro, por otra parte, que el proceso de complejización biológica que condujo a la pluricelularidad, lejos de implicar la desaparición de los muros celulares, fomentó la formación de nuevos tipos de fronteras estructurales: las que separan las diferentes redes pluricelulares integradas de su medio externo. Muros cada vez más estratificados, más complejos, dotados de sutiles mecanismos de autorregulación y automantenimiento. Mas con un problema añadido para el observador analítico: identificar la frontera de una célula es relativamente fácil; pero, ¿cuál es la frontera de una colonia de corales? ¿Y la frontera de un pájaro? ¿Y la de un ser humano?
El caso humano es particularmente indicativo. La piel de nuestro cuerpo es discontinua, y el exterior penetra de forma macroscópica en nuestro propio interior. Si permanezco con la boca abierta, ¿aumento o debilito mi frontera? Me pregunto además qué pasa con los alimentos que ingiero antes de que los digiera: ¿están fuera o dentro de mí? ¿Y los residuos que se forman en mis entrañas antes de que los expulse? ¿Y las bacterias que pueblan mi intestino y cuyo trabajo resulta tan sumamente útil? Aún más importante: ¿qué pasa con mis gafas? Las llevo desde los seis años y sin ellas lo veo todo borroso, no podría vivir: ¿debo incluirlas en mi frontera? De manera semejante, tal como se preguntaba Gregory Bateson, ¿dónde termina el límite perceptivo de un ciego? ¿En su mano o en la punta del bastón con el que éste tantea el terreno? ¿Y las prótesis? ¿Y los órganos artificiales? ¿Son parte del sistema o están “simplemente” acoplados a él?
Invariablemente, la identificación de una frontera (y del sistema correspondiente) depende de las relaciones sistémicas consideradas por quienes establecen la identificación. Es un proceso activo de selección y modelización que se ve complicado con ulterioridad por el hecho de que, al crecer la complejidad estructural y relacional de los sistemas integrados que tratamos, sus fronteras se vuelven cada vez más relacionales y menos estructurales. Las células que integran el cuerpo humano tienen, en tanto que unidades autopoiéticas, una membrana fácilmente identificable. La identificación de la frontera del propio cuerpo humano o de algunos de sus sistemas somáticos ya presenta cierta dificultad. ¿Y qué decir de la frontera de un grupo social integrado por diferentes seres humanos? Aquí la importancia de las barreras físicas se vuelve bastante relativa y nos vemos obligados a considerar medidas más difusas como la intensidad, la frecuencia o la recursividad de las interacciones.
Así, los límites de una familia, de una pandilla de amigos, de una sociedad financiera, de una corriente artística o de una nación sólo se establecen y son reconocidos por participantes y foráneos a partir de cierto número de relaciones fundantes y fundamentales, tanto internas al sistema como externas, a veces hipercodificadas (como en el caso de la familia), otras veces inherentes a hábitos interaccionales más o menos estables. En cualquier caso, tanto los participantes en el sistema como los observadores externos a él pueden no coincidir (y se podría decir que casi nunca coinciden) en su valoración de las relaciones que rigen (o que, en otro plano, deberían regir) tanto la organización del sistema como su trato con el exterior. También por ello las fronteras humanas se desplazan subjetiva y colectivamente, se tuercen, se mezclan, se ramifican, se solapan. Crean conflictos. Sin duda a nadie le extrañará que la propia noción de identidad (o aún peor: de personalidad) psicológica o cultural pueda ser empleada, según quien observa, según quien describe, para hablar de la más terca resistencia estructural como del más lábil proceso de estratificación dinámica (“mi nombre es legión”, le dijo el poseído a Jesús de Galilea, porque en él habían entrado muchos demonios; al otro extremo, la declaración de algunos reyes, dictadores y presidentes: “el pueblo soy yo; hágase su voluntad”).
Todo esto nos remite también a las bien conocidas (y versátiles) nociones de centro y de periferia (introducidas por los formalistas rusos y “centrales” en los ámbitos de la semiótica de la cultura y de la teoría de los polisistemas). El centro es lo que permanece, lo más anquilosado, lo más resistente, lo más fácilmente identificable. Es periferia todo lo demás. Al centro se debe la estabilidad del sistema, a las periferias (que no de forma ineludible tienen que coincidir con fronteras, con externidades), la introducción de cambios y reorganizaciones graduales o explosivas. Si el centro, en suma, selecciona y extiende sus consignas, sus reglas, sus cánones, si erige los muros que lo precisan y perpetúan, en las periferias se abren brechas, se mezclan y crean lenguajes, se cuestiona la autoridad de los muros. Pero, con claridad, centro y periferia no existirían el uno sin la otra, ya que sólo se definen en su relación mutua, ni subsistirían sin los continuos intercambios e interreciclajes de textos, de modelos, de pasiones. El centro necesita, en tanto que sistema capaz de renovarse, savia nueva. La periferia, en tanto que sistema capaz de subsistir, reconocimiento.
En un cómic (o novela gráfica, si cómic parece poco) de reciente publicación, El arte de volar, de Antonio Altarriba y Kim (Edicions de Ponet, 2009), se cuenta como en una aldea zaragozana de la España de comienzos del siglo XX los campesinos, gente ruda y codiciosa, empiezan a redondear las reducidas dimensiones de sus campos robando por la noche algunos metros a las tierras colindantes, de modo que, a fin de evitar tales agravios, todos los propietarios acaban reforzando con tapias los límites de su propiedad. Se trata, sin embargo, de una solución que deja mucho que desear en cuanto a eficacia: las piedras presuponen más trabajo que las estacas o las vallas, pero ellas también pueden ser desplazadas por la noche. Hay que construir, por lo tanto, muros cada vez más altos, más inamovibles. Una auténtica “carrera tapialógica” que acarrea no pocos problemas, especialmente para los niños de la aldea: los muros muy pronto llegan a ser más altos que los propios chavales, así que para ver el paisaje y el horizonte a éstos no le queda más remedio que treparlos y usarlos como miradores; también los desplazamientos a través del campo se vuelven problemáticos: ir de A a B ya implica saltar una decena de muros (y enfrentarse a las eventuales represalias de algún dueño receloso) o dar una serie interminable de rodeos.
La temprana afición del protagonista por los coches, las carreras, la velocidad, se debe también a la fascinación por el movimiento continuo, rápido, sin barreras o interrupciones (inocencia infantil, al fin y al cabo, las carreteras también, así como los ríos y hasta el mar, pueden ser bloqueadas, divididas y repartidas). Lo mismo dígase de su entusiasmo republicano y de su lucha contra los nacionalistas: al protagonista la república y el socialismo le parecen las únicas maneras de oponerse a la proliferación de los muros. Él, de muros, ya ha tenido bastante (en realidad, otros muros le esperan: las vallas de los campos de refugiados en Francia, las barreras religiosas que le separan de su mujer y, finalmente, las paredes de la residencia para ancianos a la que va a parar; el trampolín de su último vuelo).
Sería interesante, en efecto, enfrentarse al tema de los muros (a la “murología”) bajo la tríplice perspectiva de la propiedad privada, de la defensa del territorio y del reforzamiento de la identidad. Tengo, sin embargo, buenos motivos para no hacerlo. En cuanto a la propiedad privada, dado que yo también poseo y estoy bien agarrado a lo que poseo, no incurriré en una afirmación hipócrita y no sostendré que la propiedad privada es un robo (y lo es, naturalmente). Sólo puedo reconocer mi convencimiento de que las fronteras que se establecen en nombre de la propiedad privada (por cierto: ¿existe de otro tipo?), aun cuando no ocultan el horizonte, inducen a perniciosos errores de perspectiva (por ejemplo, a la idea de que es la propiedad lo que fundamenta mi espacio de existencia); pero no puedo justificar tal convencimiento con argumentos o razones que valga la pena exponer. Como rotundamente concluyó Wittgenstein, “de lo que no se puede hablar hay que callar”.
Tampoco en lo tocante a la defensa del territorio tengo mucho que decir. Puede que en caso de agresión real los muros, las barricadas y las trincheras tengan su exacto o aproximado sentido estratégico (mantener al enemigo alejado, o al menos ocupado durante un tiempo), pero, hasta donde yo sé, muy pocos muros pueden contener una marea humana motivada y consistente (Troya y Jericó tal vez lo hubieran conseguido, de no haber hecho trampas argivos e israelitas; pero los muros están destinados a caer, sobre todo cuando quien narra es el propio invasor…).
Más interesante, en cambio, se presenta el problema de la relación que se puede establecer entre la noción de muro, por un lado, y los procesos de construcción identitaria, por otro. Procesos que desde luego también tienen que ver con lo relativo y lo ambiguo, lo útil o lo perjudicial que pueden llegar a ser las nociones de “propiedad” y “derecho”, de “enemigo” y “amenaza”, y en los que la misma noción de muro adquiere una evidente plusvalía de significado. De hecho, en estas líneas, he empleado a menudo (casi exclusivamente, en realidad) la palabra muro como metáfora útil para hablar de fronteras, superficies de interfase, superficies de ruptura. Este sentido metafórico me parece tan fuerte que incluso diría que los muros reales funcionan como metáforas de sus funciones metafóricas (esto suele pasar, en el dominio de la significación cultural: ¿alguna vez, al morder una manzana, ha pensado usted en Blancanieves? ¿O al ver un molino de viento, se le ha ocurrido… quién? La cultura expande el significado de los objetos. Si ha visitado usted una cárcel, o un lager, si ha visto la Gran Muralla China, si se ha quedado mirando un exterminado campo parcelado con tapias, puede que ya conozca este extraño vuelo de reenvíos semióticos).
La identidad —el reconocimiento, la construcción, la aceptación, la defensa, la imposición, la narrativización de un YO singular o colectivo— tiene sus límites, o para decirlo mejor, necesita sus límites, sus muros. Muros que, por cierto, no son dados de antemano, sino que se erigen constantemente y, si las circunstancias lo requieren, se “desconstruyen” o desplazan (robando o cediendo metros a las identidades colindantes). No se trata tan sólo de aceptar y desempeñar este o aquel rol, de elegir y esgrimir esta o aquella máscara. Aunque máscaras y roles se presenten con una determinación suficiente para ser identificados, reconocidos y catalogados (por el sujeto y por los demás, en la conducta y en los repertorios culturales), no por ello dejan de ser complejas articulaciones, transiciones o transacciones identitarias, y no meras artificialidades con las que llenar un vacío u ocultar una deficiencia.
El re-conocimiento (espontáneo, dirigido, impuesto) de un objeto, de nosotros mismos, del grupo social en el que aprendemos y operamos, presupone una selección y organización sistémica de rasgos y relaciones pertinentes (estructurales, interaccionales, conductuales, contextuales, etc.). Sólo de este modo es posible encerrar la identidad operacional que define a lo observado, a lo observante y a lo observable. Más concretamente, en los dominios culturales, el establecimiento de una identidad a partir de la alteridad (en una relación no tanto de presuposición recíproca como de codeterminación dialéctica) equivale a la producción o formación de una individualidad (o sujeto) y de un contexto operacional semióticamente organizados: una descripción ordenada de elementos y relaciones que hacen del sistema una unidad contextualmente reconocible y disponible para los diferentes análisis (atomísticos) y sintésis (totalizantes): un modelo artificial, una autodescripción del sistema y de sus relaciones que aumenta la coherencia del conjunto, su homogeneidad, que simplifica los rasgos necesarios para la identificación del sistema y del contexto.
Como a menudo ha señalado Iuri Lotman (Lotman y Uspenski, 1971; Lotman et al., 1973; Lotman, 1989), la cultura (el sujeto cultural) se automodeliza constantemente, produce su propia legitimidad, elige y perpetra su canon y sus estructuras, intenta controlar (traducir) la multiplicidad que le es inherente y, al mismo tiempo, construir su propio espacio externo: a partir de lo que es ella misma, de sus lenguajes, la cultura (el sujeto cultural) organiza y describe todo con lo que entra en contacto. Al respecto, los antimodelos (la naturaleza, los dioses, los bárbaros, el enemigo: las otredades) que puedan reforzar dialécticamente los propios procesos identitarios resultan tan necesarios que el sistema o sujeto cultural puede llegar a elaborarlos de manera por completo autónoma (para decirlo con Kavafis: ¿qué será de nosotros sin los bárbaros? Quizás ellos fueran una solución después de todo…).
La identidad cultural, en suma, presupone un juego continuo, o una continua tensión, entre dinámicas interaccionales, por un lado, y descripciones y autodescripciones, por otro; identidad, pues, como concreción a la vez espontánea (autoorganizada) y provocada (enseñada o impuesta) de coherencias operacionales que aglutinan diferentes “periferias” interactuantes; como traducción tendencialmente monológica (y siempre aproximada) de la heterogeneidad y de la alteridad; como formación o aprendizaje de hábitos y cánones semióticos compartidos; como establecimiento de lecturas correctas, como disminución organizada de la polisemia textual.
En este proceso los muros y demás estructuras de ruptura aparecen y cobran relevancia porque señalan y evidencian, protegen y refuerzan, definen y simbolizan el limes: el momento y el espacio más allá de los cuales dejan de ser válidas las relaciones que rigen la identidad operacional considerada. Naturalmente, el valor que se atribuye al “espacio exterior” marcado por el limes no es ni constante ni duradero y puede, dependiendo del momento, de las circunstancias y de los actores, adquirir diferentes consistencias: el miedo, por ejemplo (lo que está ahí fuera podría alterar o destruir el orden que nos sustenta); la fe (es lo que está ahí fuera que genera y legitima dicho orden); o la agresividad (es ahí fuera que encontraremos lo que nuestro orden necesita). De manera semejante, cuando el limes se vuelve innecesario o inconsistente, el sistema suele liberarse de él, eliminando las estructuras de ruptura y aglutinándose (pacifica o violentemente) con lo que antes se percibía como espacio externo.
Por otra parte, si consideramos que una frontera es, en última instancia, una interfase que conecta dos dominios o regímenes interaccionales diferentemente integrados y en continuo devenir, la historia nos enseña (como se suele decir) que no siempre las fronteras están amuralladas, y que no siempre los muros señalan (protegen o definen) una frontera: con algunos muros sólo se intenta imponer un limes cuyas justificaciones más o menos parciales no necesariamente llegan a hacerse efectivas, mientras que otras fronteras no precisan de ninguna barrera física para poder desempeñar con eficacia su función. Lo que equivale a decir que muchos muros son inútiles. Y que la utilidad de todos los muros es relativa. Detalle este que no deberían olvidar quienes confían de forma ciega en las posibilidades del cemento, del ladrillo y de la mampostería.
Bibliografía
Lotman, I. M. (1989) “Kul’tura kak sub’ekt i sama-sebe ob’ekt”, en Ju. M. Lotman, Izbrannye stat’i, III, Tallin, Aleksandra, 1993, pp. 368-375; tr. esp. “La cultura como sujeto y objeto para sí misma”, en I. M. Lotman, La semiosfera II. Semiótica de la cultura, del texto, de la conducta y del espacio, Madrid, Cátedra, 1998, pp. 140-151.
Lotman, I. M. et al. (1973) “Tezisy k semioticeskomu izuceniju kul’tur (v primenenii k slavjnskim tekstam)”, en Semiotyka i struktura tekstu. Studia swiecone VII miedz. kongesowi slawistow, Warsawa; tr. it. “Tesi per un’analisi semiotica delle culture”, in Ju. M. Lotman, Tesi per una semiotica delle culture, Roma, Meltemi, 2006, pp. 107-147.
Lotman, I. M., Uspenski, B. A. (1971) “O semioticheskom mejanizme kul’tury”, en Semeiotiké. Trudy po znakovym sistemam, n. 6, Tartu, pp. 144-146; tr. esp. “Sobre el mecanismo semiótico de la cultura”, en I. M. Lotman, La semiosfera III. Semiótica de las artes y de la cultura, Madrid, Cátedra, 2000, pp. 168-192.
Luisi, Pier Luigi (2006) The emergence of life. From chemical origins to synthetic biology, Cambridge, Universidad de Cambridge; tr. esp. La vida emergente. De los órigenes químicos a la biología sintética, Barcelona, Tusquets, 2010.
[*] Universidad Constantino el Filósofo de Nitra (Eslovaquia)
Contacto con el autor: mlampis@ukf.sk