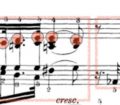Aarón Rodríguez Serrano [*] [**]
Resumen. La labor del diseñador Tom Ford ha sido uno de los grandes ejemplos de la problemática de la representación del cuerpo en la postmodernidad. En su primera película, A single man, su particular concepción estética se traduce en un lenguaje cinematográfico propio, a medio camino entre el melodrama clásico y los nuevos retos de la identidad del sujeto. Se estudiará mediante las herramientas de la Teoría del Texto la mirada sobre la representación de la figura masculina.
Palabras clave: cine, cuerpo, figura masculina, postmodernidad, análisis textual.
Abstract. The Works of the designer Tom Ford can be understood as one of the most relevant examples in the representation of the human body in postmodernity. In his first film, A single man, his personal aesthetic traces are translated into a concrete cinematographic language, connected with the classic dramas of the fifties and the new questions about the subject´s identity. We will study, using the Textual Analysis tools, the gaze upon the representation of the male figure.
Keywords: cinema, body, male figure, postmodernity, textual analysis.
a
Para Cristina Martínez y Alberto Sierra.
Por sus críticas, sus aportaciones,
y con mis mejores deseos para el futuro.
a
01. La experiencia del cuerpo
La película A single man (Tom Ford, 2009) parece, en todo momento, querer hacerse cargo de una experiencia. Esta expresión, que podría parecer de Perogrullo en lo que toca a la representación cinematográfica —ya sabemos que la fascinación que nos provoca el hecho fílmico encierra en su interior la huella de una experiencia que alguien ha vivido (González Requena, 2009) — no lo es tanto si pensamos con cierta visión crítica en una gran parte de las cintas que llegan a nuestra cartelera. ¿A qué nos referimos exactamente con “hacerse cargo de una experiencia”? Sin duda, a que el relato engarza con precisión una serie de acontecimientos fundamentalmente relevantes para el sujeto, acontecimientos situados en la perspectiva misma de su desaparición, de su relación con los otros, de sus esperanzas. La cita de Huxley que atraviesa toda la narración (la famosa la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede) apunta también en esa dirección. Lo que la separa de otras cintas que impostan discursos aparentemente similares es, en efecto, su gran capacidad expresiva en lo que a puesta en escena se refiere: una puesta en escena que —incluso en sus momentos menos logrados— parece pretender única y exclusivamente hablarnos del interior del protagonista.
Esta arriesgada operación —al milímetro cuidada por Tom Ford en un intenso trabajo de construcción del relato— acaba situando prácticamente cada plano de la cinta en relación con la subjetividad del personaje principal, con su mirada, con su manera de deslizarse ante los otros. Todo lo que compone la cinta forma parte estricta del proceso de duelo y del fantasioso mundo interior de Georges (Colin Firth), de su deseo y de su vivencia. Y, por eso mismo, en esa intimidad tan brutal —casi nos atreveríamos a sugerir, pornográfica— con el dolor y el goce del sujeto, tomamos parte de esa experiencia sorprendente y precisa a la que nos remitíamos al principio.
Todo el film parece escindido en una doble dimensión: de un lado, un plano de la realidad grisáceo impregnado por la idea misma de la muerte, compuesto a su vez por planos de colores opacos y sobrios. Del otro, el mundo de la fantasía y del deseo sobre el que Georges intenta aferrarse para no ceder a la tentación misma de la muerte, un mundo saturado de tonalidades, en ocasiones manifiestamente kitsch, alucinado. Por supuesto, a Ford no le interesa en absoluto ese espacio que media entre los dos mundos, un espacio en el que transcurren las cosas anodinas o en el que la vida parece seguir un curso no impregnado por el éxtasis o por la tragedia. Todo pues, en este universo, se escinde entre el placer y la muerte misma, porque todo lo que habita en el interior de Georges fluctúa entre ambos polos.
Ahora bien, una vez que comprendemos este sencillo (pero eficaz) mecanismo de representación, debemos descender hacia el objetivo último de nuestro estudio: la presencia de lo corporal. ¿Por qué hemos decidido utilizar A single man para estudiar algunas de las características de su representación postmoderna? Sin duda alguna, porque en el propio centro de la cinta, en el interior de esa experiencia subjetiva, se encuentra formulada de brillante manera la problemática misma del cuerpo. Un cuerpo también escindido entre lo que podríamos denominar —con ciertas reservas, y por el momento— su dimensión imaginaria y su dimensión real. Y, precisamente como pensamos que ésa es una de los problemas más urgentes del cuerpo postmoderno, intentaremos organizar nuestro análisis textual en esa dirección.
02. Cuerpo imaginario/cuerpo real
En el comienzo mismo del relato, entremezclándose con los títulos de crédito, se manifiesta un cuerpo.
Flotando extrañamente en un mar oscurecido, la imagen del cuerpo se va construyendo poco a poco. Primero, unos pies que asoman por la parte superior del encuadre. Un poco después, un muslo, un brazo, una fisicidad que siempre aparece de espaldas al espectador y seccionado de manera dolorosa por los límites del encuadre. Es un cuerpo incompleto, un cuerpo sin rostro alguno, raramente inmóvil, del que apenas sabemos que vive por sus pequeños movimientos. Un cuerpo masculino, ya que ese parece ser el único cuerpo capaz de fascinar a Tom Ford. De lo contrario, ¿cómo podríamos explicar que el único crédito inicial, el único nombre que llega hasta nosotros sin su particular “trozo del cuerpo” sea el de Julianne Moore, la protagonista femenina?
Y del mismo modo, ¿por qué tanto el nombre del director como el propio título de la cinta aparecen en ese espacio en el que el cuerpo fragmentado, escindido, aparece ya casi completo? Y, ciertamente, no en cualquier lugar: en el espacio que debería corresponder a ese sexo que no podemos ver, un sexo masculino sobre el que se va a levantar toda la construcción del deseo homosexual.
Con lo que ése es el primer cuerpo que llega hasta nosotros: un cuerpo masculino que flota en un inquietante vacío líquido. Nada sabemos de su construcción social, de su interacción con otros cuerpos. Es un cuerpo incompleto, sin rostro, hermoso en su violento anonimato, un cuerpo en el que resuena la presencia inicial del bebé en el interior de la madre, todavía desconocedor —o casi— de la inmensa violencia de lo real.
Un cuerpo que sólo contará con un rostro y que sólo será capaz de emerger hacia el exterior en el momento en el que el relato se fije cronológicamente. Sobre la oscurecida forma del hombre se imprime un nuevo crédito: Viernes, 30 de Noviembre de 1962. Con la introducción del tiempo, un inquietante estallido invade la banda sonora y, un poco después, una extrañísima imagen llega a nosotros sin solución de continuidad: un paraje invadido por la nieve en el que yace un cadáver. Podría tratarse, en verdad, de una brutal metáfora sobre el nacimiento, sobre el comienzo de ese cuerpo que se inserta, al ser expulsado del líquido primigenio, en la historia. No en vano, los cumpleaños celebran puntualmente no la concepción del sujeto, sino el dramático momento en el que su llanto demuestra a los demás que sigue vivo.
El relato parece establecer toda una suerte de fructíferas resonancias entre ambos planos: el cuerpo desnudo que emerge en una placenta imposible, el cuerpo destrozado que se congela en la nieve. Los sugerentes ecos que reverberan entre ambas imágenes nos hablan, después de todo, de una primera dimensión del cuerpo: la de su materia quebradiza, frágil, lista para la muerte. O, en otras palabras, la de lo real siempre amenazando nuestra propia naturaleza, manifestándose en la repugnante texturalidad del mundo que nos rodea, golpeándonos precisamente desde ese momento en el que escapamos del vientre materno para enfrentarnos a lo que hay ahí fuera.
Ahora bien, una nueva posibilidad de lectura nos llega cuando el montaje realiza una suerte de conexión entre los dos planos, arrojando a ese protagonista desnudo del genérico al paraje invernal, nevado.
En primer lugar, esa nueva encarnación de Georges que cruza con paso decidido el encuadre ya no se encuentra desnuda. Por efecto de la ensoñación —pues no tardaremos mucho en saberlo: estamos en el territorio del sueño— se encuentra ahora vestido con un elegante traje de chaqueta. Traje que, a su vez, reverbera en el del propio cadáver. Se trata de una inquietante manifestación de lo siniestro, cercana incluso a una de las bases mismas de la psicosis: ¿quién es el protagonista? ¿Podría ser un sujeto escindido entre ese hombre que camina y ese otro que yace aplastado bajo el coche? La pregunta no es baladí: después de todo, la puesta en escena se niega una y otra vez a mostrarnos con claridad el rostro de Georges, deslizándole así en una extraña aura de no-identidad. Y, podríamos añadir: nos encontramos también ante la idea freudiana del que soñante se encuentra a sí mismo en todos los roles de su sueño.
En la misma dirección, podríamos sugerir: ¿no se trata también de una inquietante reflexión sobre la naturaleza del amor mismo? ¿No se inicia la esencia del proceso de duelo en ese momento en el que comenzamos a sentir —en lo real— que una parte profundamente nuestra ha sido escindida, arrancada de nuestro propio ser? Como no deja de ser sugerente, por otro lado, que esa suerte de “placenta acuática” en la que el protagonista flota en los títulos de crédito resuene ahora en esa nieve congelada en la que el duelo lo invade todo: resulta imposible, aunque sea tangencialmente, no recordar a Melanie Klein y sus teorías sobre el objeto perdido. Y, en idéntica dirección, volver a colocar la dimensión de lo imaginario precisamente en esa entidad del cuerpo materno, imago total destinada a situarse frente a lo real pero, al tiempo, a romper el sueño narcisista del sujeto con su ausencia. Esa idea —la pérdida del objeto amado— es, sin duda alguna, el corazón mismo de A single man.
Georges, por lo tanto, se acerca en el sueño que abre la cinta a su objeto de deseo. Un objeto muerto, en el que anida también una brutal burla a la función simbólica de corte del padre [1]. Por primera vez, podemos ver el rostro del protagonista, besando a su amado:
Sin embargo, nos gustaría llamar la atención sobre varias cosas: en primer lugar, sobre la extraña sensación de irrealidad que recubre el cuerpo del difunto. Irrealidad absolutamente necesaria ya que, después de todo, de lo que estamos hablando es de la recreación de una fantasía onírica o, si se prefiere, de un intento en definitiva desesperado del inconsciente por simbolizar esa brutal hendidura que lo real —la muerte del amado— ha provocado en el tejido de la realidad. Podríamos pensar incluso que esa exquisita manera de permanecer muerto bajo la nieve se puede achacar a un cierto dominio del nivel imaginario mismo, de su fascinación y de la propia huella que el objeto perdido/madre deposita en el elegante e irreal cadáver de Jim.
En segundo lugar, la primera vez que Tom Ford nos deja asomarnos a esos rostros nítidos, encontramos un más que interesante eje de miradas. Siguiendo la tradición edípica, Georges contempla a su objeto de deseo, pero éste, congelado, clava su mirada imposible en el cielo [2]. Un cielo que nunca vemos y que bien podría estar deshabitado por completo. Mientras que Georges se empeña en besar los labios congelados de Jim, la puesta en escena parece de pronto dejarse arrastrar a un abismo, a una nueva representación asfixiante en su totalidad. Durante tres cortes en edición absolutamente violentos, la cámara parece arrojarse, fascinada, al interior de la mirada muerta de Jim:
Esos dos ojos que nada pueden ver sirven, a su vez, como llave para el despertar del propio Georges. Y son, por otra parte, los ojos inaugurales en los que Ford va a detener su atención a lo largo de toda la cinta. El primer plano del ojo que mira, la fascinación del movimiento escópico está asociado en A single man tanto con la idea de la fantasía sexual —relacionándose con el cuerpo en su variante puramente imaginaria— como con la idea de la muerte o de la posesión —relacionándose, por lo tanto, en su variante real—. Utilizaremos ambas guías para avanzar en nuestra lectura de la cinta.
03. La mirada sobre el cuerpo imaginario
En A single man, los personajes parecen continuamente fascinados por el cuerpo ajeno. Se recrean en sus capacidades físicas, se dejan seducir, parecen fagocitar el observado en un movimiento fantasioso constante. Sin embargo, lo primero que nos sorprende al realizar un análisis pormenorizado es que este tipo de miradas fantasiosas también son divididas por Ford en términos de puesta en escena. De un lado, podríamos señalar aquéllas que se dirigen hacia Georges, que lo escrutan. En este caso, el director casi siempre utiliza planos detalle muy cerrados del ojo que mira para después mostrarnos la extraña reacción del propio protagonista. Este mecanismo, muy sencillo en apariencia —aunque se trata de la enésima versión del uso de la mirada hitchcockiano— puede ofrecer interesantes respuestas a la hora del análisis. Tomemos dos ejemplos, el primero de ellos localizado en el juego de miradas entre Georges y su secretaria. Desde una planificación más o menos convencional a la hora de encuadrar la conversación —un plano/contraplano con el peso de dicho encuadre principalmente ocupado por Georges en la parte derecha—, Ford propone una brusca ruptura al retratar el mirar de la secretaria.
El rostro de Georges se modifica notablemente, como si de pronto no pudiera ocultar la fascinación que esa mirada despierta en él, y de forma inmediata, Ford vuelve a mostrarnos el ojo que tanto parece atraer su atención:
De igual manera que antes la puesta en escena se dejaba atrapar por la fascinación de la mirada muerta de Jim, ahora es el acto de ese mirar femenino el que parece remover algo en el interior de Georges. Sin embargo, sabemos que ésta, femenina, no podría, a priori, vincularse con un cierto deseo sexual —la homosexualidad de Georges descartaría esa posible lectura, a juzgar por las otras miradas, incrédulas, que recorren la oficina tras el encuentro—, sino que en su lugar podríamos situar un cierto mecanismo narcisista, un cierto placer en sentirse reconocido por esa mirada hermosa. De nuevo debemos recobrar la figura edípica y la posición no resuelta de Georges, fascinado ante esas miradas que se proyectan sobre él, miradas bellas e inquietantes que dominan la puesta en escena, miradas en las que resuena la fascinación que el bebé siente ante la madre imaginaria que lo domina todo y sobre todo, que le mira placenteramente.
El segundo de los ejemplos escogidos es mucho más interesante y también nos ofrece pruebas en esta misma dirección. Georges comienza su clase de literatura situándose precisamente en una tarima que permite que su cuerpo sea visto. La puesta en escena poco a poco va abriendo el espacio disponible para que localicemos al profesor ahí: en el eje sobre el que se proyectan todas las miradas de los estudiantes.
Georges inicia su clase —su última lección, su última Palabra— con la intención de hablar en concreto de las relaciones entre la invisibilidad —de ciertas minorías— y el miedo. Y resulta brillante que pretenda hablar de la invisibilidad precisamente en ese espacio en el que todas las miradas se arrojan contra él, le cuestionan, le hacen portador de un supuesto saber. Pero de la misma manera que con anterioridad la mirada de su secretaría había parecido fascinarle en un abismo insoportable, deliciosamente doloroso, nuevas visiones del todo imposibles impedirán que Georges conduzca su lección a buen puerto. La primera de ellas, sorprendentemente, es una imagen en la que él mismo aparece flotando a semejanza de como lo hacía en los títulos de crédito, sumergido en ese extraño líquido materno, despojado ahora de sus tonalidades azuladas para mostrar un cierto tono rojizo. De igual manera que la mirada muerta de Jim se reflejaba en tres planos escalados para mostrar el final del sueño, Ford vuelve a utilizar ahora otros tres planos de ese cuerpo desnudo.
Donde en el genérico encontrábamos un agua calmada y un cuerpo casi estático, ahora todo parece ser caótico, doloroso, confuso. Las manos de ese Georges sometido a las miradas de los demás se mueven en el agua con desesperación, como si no hubiera una salida posible ante la asfixia, como si ese vientre materno que le cobijaba se hubiera convertido de pronto en una amenaza terrible. Y precisamente en el momento en el que Georges retorna a la clase de su pequeña escapada onírica —el momento que coincide, siguiendo nuestra lógica, con el niño expulsado por la madre que se sujeta por primera vez al horror de lo real—, todos los detalles parecen volverse insoportables, asfixiantes, desafiantes. Parecería que el tejido de la realidad se rasga, que todo se desliza hacia un abismo horrible. Así, primero contemplamos al propio Georges con los ojos cerrados —incapaz de soportar la visión de lo real—, e inmediatamente después, a dos estudiantes que le observan.
La clase se ha convertido, de pronto, en un territorio insoportable. Nada peor que ofrecer el propio cuerpo sufriente a la contemplación ansiosa de las miradas de los otros. La alumna rubia, por ejemplo, parece desafiar con su juventud el dolor mismo del profesor. Junto a ella, el joven Kenny —otro alumno homosexual que desea secretamente a Georges—. Los ojos del docente, tras sus gafas de pasta, parecen buscar desesperadamente algo a lo que poder aferrarse, una barrera frente a la desgarradora presencia de esa dimensión insoportable de lo real. Como respuesta, la mirada descocada y amenazadora de ella, también retratada en un primer plano, su cigarrillo, sus labios dominándolo todo.
La respuesta a este horror sólo aparece para Georges en el momento en el que puede anclarse de nuevo en una mirada deseante, la del propio Kenny. De la boca de ella pasamos a la mirada de él, de momento desenfocada. Y, poco a poco, como si se pudiera intuir el proceso de salvación en el interior de Georges, la mirada de Kenny se aclara, el color del encuadre se dispara, se llena de vida, todo se construye en el interior de esa fantasía. Algo —la fantasía como pantalla fantasmática (Zizek, 2010) — se interpone en mitad del horror y permite que el delirio no arrase esa totalidad.
04. La mirada sobre el cuerpo real
Frente a este cuerpo que quizá de manera un tanto apresurada hemos denominado como “imaginario” (cuerpo en el que el sujeto [re]conoce su deseo, cuerpo puramente tratado como imago situada ahí para ser mirada), también podríamos hablar de un “cuerpo real”. Ahora bien, quizá sería mucho más pertinente hablar de un cuerpo en el que la presencia de lo real se manifiesta, se hace evidente, parece romper la propia coraza de lo imaginario:
El cuerpo puramente cuerpo y, en esa misma medida, percibido como masa de carne intolerable. Ese mismo cuerpo, por cierto, que es sistemáticamente expulsado de la publicidad, pues ésta no quiere saber nada del cuerpo que pesa, que se deteriora, del cuerpo cuyas arrugas escriben un más allá que habla de la muerte. El cuerpo real, en suma (González Requena, 1997, p. 2-3).
El cuerpo real, el cuerpo herido o mutilado de forma brutal, queda extrañamente elidido en A single man. La presentación del cadáver de Jim de la que ya hemos hablado, por ejemplo, es uno de los mejores exponentes de esa contradicción entre la preeminencia del registro imaginario y la oscura materialidad de lo real: ¿acaso no hay algo excesivamente hermoso, siniestro, imaginario, en la oportuna belleza de ese cuerpo que reposa en la nieve?
Y resulta sorprendente que, por el contrario, las pocas manifestaciones del cuerpo real se encuentren precisamente vinculadas a lo femenino. La duda — ¿el rechazo? — de lo femenino ya quedaba sugerida, como hemos visto, en los propios títulos de crédito. Pero podemos ir todavía más lejos. Por ejemplo, durante una conversación telefónica entre Charly —la amiga íntima del protagonista— y Georges, el primer plano que señala a la mujer es el siguiente:
El universo aparece brutalmente desenfocado por un espejo. De lo que parece una extraña masa repugnante de carne surge, tras unos momentos de duda, un inconfundible ojo femenino. Volvemos, por lo tanto, a toparnos con las conexiones entre el cuerpo y la mirada. De hecho, como si el propio Georges fuera capaz de intuir esa materia asquerosa, inquietante, realiza un gesto de rechazo en el correspondiente contraplano:
La escena avanza y, tras unos planos inserto, por fin podemos contemplar el espacio femenino, la habitación en la que tiene lugar todo ese ritual de acicalamiento. Acicalamiento, por lo demás, absurdo, en el que Charly —por su propia naturaleza femenina— no puede instituirse como Objeto de deseo de Georges. Sin embargo, la mujer se adorna con toda pericia, milimétricamente, esperando ese encuentro sexual que no puede tener lugar. Esperando, también, ocupar el espacio que el cuerpo ausente de Jim dejó tras su muerte, convirtiéndose en un patético sustituto del objeto amado. Y lo hace a su vez en un espacio rodeado de espejos, un espacio de miradas falseadas que deberían devolver una visión de ese propio cuerpo transmutado, maquillado, listo para el deseo, un cuerpo sin huellas algunas de lo real:
Ahora bien, que toda esa saturación de elementos especulares acaba sugiriéndonos no sólo el lastimero retrato del cuerpo que quiere ser contemplado a toda costa, sino además una cierta naturaleza fragmentada, escindida. Dicho en otras palabras: parecería que ese mismo espejo actúa como una metáfora irónica de la famosa fase de construcción del yo lacaniano. Allí donde Lacan ofrece la mirada en el espejo como el comienzo de la cohesión física, de la idea unificada de lo corporal, aparece ahora en una brutal segmentación, una colección de espejos inquietantes que devuelven trozos de Charly: un rostro, una espalda.
Sin embargo, la materialidad del cuerpo no tarda mucho en volver a imponerse mediante su reflejo especular, en ese bufonesco y dramático contraste entre los dos ojos de Charly: el maquillado —el que se ofrece a un deseo imposible— y el de su propia carne sin arreglar. Mirada dual, escindida, en la que se establece un encuentro dialéctico entre las dos dimensiones del cuerpo:
Dos dimensiones de las que, debemos repetirlo, casi nada parece saber el cuerpo masculino. Mientras la mujer parece pelear desesperadamente contra los desafíos de su propia descomposición física —contra su cuerpo real—, los hombres están suspendidos siempre en esa exquisita presencia imaginaria casi publicitaria. Son hermosos gigolós de piel tostada y aire romántico a lo James Dean, marineros de nostálgicas referencias salidos de una fantasía cincuentera o, en el caso de Kenny, frágiles adolescentes de aires púberes que configuran un deseo obvio para el propio profesor. La homosexualidad aparece, por lo tanto, incomprensiblemente vinculada con el registro imaginario, relegando la fealdad, el paso del tiempo y la erosión del cuerpo a la esfera de la mujer.
Conclusiones
Si al principio del artículo hablábamos de algunos de los problemas del cuerpo postmoderno, tenemos que recuperar ahora esa misma etiqueta para no dejar A single man como una pieza ajena a la actual construcción social del sujeto. Ya hemos empezado a esbozar en otras partes (Rodríguez Serrano, 2010) una hipótesis que vertebra todo nuestro trabajo: que las demandas del goce emitidas por el sistema cultural acabarán por hacerse completamente intolerables para el sujeto postmoderno. La construcción de un Super-Yo lacaniano empeñado en obligarnos a gozar a toda costa ya no sólo es una parte íntima del sujeto, sino que además se encuentra reverberando a distintos niveles en los textos audiovisuales que consume… y, por supuesto, que le construyen.
En este sentido, A single man puede ser señalada sin la menor duda como una de las piezas en las que la dimensión imaginaria del cuerpo —una dimensión imposible, fantasmática—, relacionada con el acto mismo de la mirada y en relación con un objeto de deseo ausente, acaba por saturar todo el tejido fílmico, manifestándose en toda su urgencia. Los cuerpos masculinos de A single man —incluso aquéllos que no están, aquéllos que se recuerdan pero que son presa de un proceso de putrefacción en lo real— acaban retornando en un delirio de deseo imaginario, exquisitos, dolorosos. Lamentablemente, esta conexión entre el lenguaje publicitario y el cinematógrafo puede leerse más allá de sus indiscutibles logros estéticos: también parece ocultar en nosotros mismos la presencia del dolor, de la imperfección, de las marcas de nuestra propia subjetividad y experiencia. Después de todo, lo que hace que mi cuerpo sea realmente mío —por mucho que a veces nada de esto se sepa en los procesos de comunicación de masas— es que se distingue de todos los demás en sus imperfecciones, en sus cicatrices y sus huellas, en su profunda y siempre mutable dimensión de lo real.
Bibliografía
GONZÁLEZ REQUENA, Jesús, “Emergencia de lo siniestro” en Revista Trama & Fondo, Nº 2, Madrid, 1997.
GONZÁLEZ REQUENA, Jesús, “La experiencia cinematográfica” en Cahiers du Cinemá España, Nº 20, Febrero de 2009.
RODRÍGUEZ SERRANO, Aarón, Cartas de amor desde el comando del goce, conferencia impartida en la Universidad Europea de Madrid, 11 de Marzo de 2010.
ZIZEK, Slavoj, El acoso de las fantasías, Editorial Siglo XXI, Madrid, 2010.
Notas
[*] Continúa este trabajo los planteamientos de la sección “Materia” dedicada al tema «cuerpos» del número 7 de esta revista [Nota del editor].
[**] Universidad Europea de Madrid
Contacto con el autor: aaron_stauff@hotmail.com
[1] No tenemos aquí espacio suficiente para desarrollar lo absolutamente difuminada y ridiculizada que se encuentra la figura paterna en A single man. La inclusión de ese tercero que comparece en el sueño –el cadáver de uno de los perros de la pareja- abre una larga cadena de significantes en los que el padre aparece sistemáticamente convertido en una figura odiosa o ausente: el cruel vecino que no tolera a los homosexuales, el compañero de Georges que vive aterrorizado ante la perspectiva de perder a su familia en un conflicto nuclear, el propio padre ausente de los hijos de Charlotte… Todo A single man acaba necesariamente conectando la naturaleza homosexual del protagonista con un profundo odio hacia la figura paterna.
[2] O lo que es lo mismo, la madre que clava la mirada deseante en el padre. La idea de ese cielo tormentoso y vacío al que mira el cadáver es susceptible fácilmente de tener una cierta lectura religiosa.